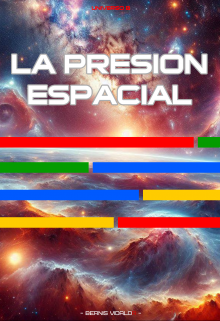La presión espacial
Barcelona
El sol ya empezaba a estar bajo y Teo se encontraba en la orilla de la playa frente a Montjuic, en las afueras de la Ciudad de Barcelona.
Apenas habría quinientos metros entre donde él se encontraba y la orilla de la isla de la montaña barcelonesa, y la profundidad era escasa, probablemente habría podido pasar hasta andando.
Pero no quería llegar empapado y que se le mojaran todas sus cosas. Había oído que había gente que hacía transporte con barcas a cambio de unos subs, pero llevaba todo el día allí y no había visto nada.
Había llegado la noche anterior, al poco de caer el sol, y había alucinado con la Ciudad de Barcelona. La había visto antes por televisión, pero nunca había estado allí. A decir verdad, aparte de Valencia, sólo había estado en las ciudades de Albacete y Cuenca. Con sus padres, cuando era un niño. Y aquellas ciudades eran más pequeñas que la propia Valencia.
Barcelona impresionaba. Y más de noche. Era una ciudad pequeña en extensión, pues la subida del nivel del mar la había arrinconado contra la montaña que tenía detrás, aunque al final había terminado construyéndose también en ésta.
Antes de aquella subida, Barcelona había sido una de las ciudades más pobladas de la península ibérica y ahora, seguía siéndolo.
Grandes torres residenciales se levantaban dentro de los muros de la Ciudad, separadas por anchas y rectas avenidas que formaban una cuadrícula casi perfecta, algo que no había cambiado desde su concepto original.
La zona exterior a los muros, sin embargo, no era muy diferente a la que era el hogar de Teo en Valencia, si no fuera por las vistas de las impresionantes torres cercanas, más allá de los enormes muros.
Cuando Teo había despertado en el tren, lo había hecho de forma sobresaltada. Al abrir un ojo se había encontrado tumbado de lado, casi boca abajo, apoyado en la pared del costado de aquel vagón de transporte.
Ni rastro de su mochila.
Por suerte, al girase de un salto y con todo el susto en el cuerpo, lo que había visto era al tal Romel sentado encima de ella, a escasos centímetros de él.
—Te dije que no te durmieras, quillo. Tienes suerte de que hubiéramos hablado y estuviera por aquí. Coge tu mochila, anda.
El tipo se había levantado de un salto y le había lanzado el mochilón casi a la cara.
Teo se había incorporado y tras agradecer al tipo, había sentido la perentoria curiosidad de volver a abrir su mochila para ver si estaba todo. Pero le dio vergüenza hacerlo delante de él. No estaba bien mostrar tal desconfianza ante una buena acción. Por raras que éstas fueran.
Antes de bajar del tren, aquel hombre también le había indicado donde podía encontrar un albergue, y esta fue una de las diferencias que Teo encontró en aquella ciudad extraña a él.
Al bajar quedó impresionado con la vista de las torres residenciales, iluminadas muchas de ellas en neón en sus esquinas y costados, en colores chillones y llamativos que llamaban la atención y daban a una la sensación de estar en un lugar realmente moderno y cosmopolita. Otras tenían colgados grandes carteles publicitarios.
Pero en poco tiempo, se había dado cuenta que, si bien la Ciudad por dentro podía ser muy moderna y cosmopolita, la zona externa a los muros era casi exactamente igual a la suya propia. Aunque también comprobó que a veces, en ese “casi” hay ciertas cosas esenciales que podían hacer la vida de un barcelonés algo (no mucho, pero algo) más segura que la de un valenciano.
La basura se acumulaba en las esquinas de las calles, calles mal iluminadas, que contrastaban enormemente con la iluminación futurista de la Ciudad, edificios tétricos con más de un siglo de antigüedad, que no habían recibido reforma ni mantenimiento alguno desde su construcción, y una sensación general de decaimiento, angustia y pasividad humana.
En media hora llegó al lugar donde le habían dicho que estaba el albergue, ese “algo” extra que ofrecía la ciudad a los viajeros de extramuros, y lo encontró sin problema.
Había bastante gente, pero era enorme y daba bastante sensación de organización y seguridad. Una patrulla de la policía de la Ciudad estaba constantemente en la puerta apostada, y el registro de personas que entraba y salía era exhaustivo.
No les registraban sus pertenencias, sino que registraban sus datos, para saber quién, en todo momento, estaba dentro o fuera de las instalaciones.
Teo había tenido que descolgarse el mochilón, abrirlo y buscar en su interior sus papeles de identificación, es decir, su tarjeta de ciudadano, y el monedero donde tenía sus pocos subs.
El precio del albergue era perfectamente barato y se alegró de poder aprovechar aquella pequeña islita de civilización entre tanta pobreza. Le costó encontrar el monedero entra todas las cosas que llevaba en la mochila y otra vez la desconfianza se le metió en el pecho durante unos segundos. Tan acostumbrado estaba a la miseria humana que no podía creer que aquel Romel no le hubiera robado algo.
Pero fue solo un momento, el monedero se había escondido entre los camales de un pantalón y lo encontró tras rebuscar.
Sacó los doce subs que costaba la noche con taquilla, y preguntó dónde se encontraba la misma, resultando la respuesta que la misma se encontraba en la propia “habitación”.
Le dieron una llave extra, después de leer el código de puntos negros y blancos que era su tarjeta de identificación de Ciudadano. Le dijeron donde tenía que ir para acceder a su “habitación”.
Al llegar, se dio cuenta de que no había tal habitación. Una especie de armario gigante con cajones enormes apilados, se desplegaba ante él. Aquello eran las habitaciones.
Al lado de cada hilera de cajones había una escalera para subir a ellos. Su número era el 303, por lo que era el tercer “piso” de la tercera hilera. Al menos la estancia estaba bien iluminada y sorprendentemente limpia. Hasta los cajones parecían nuevos.