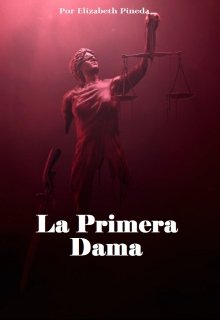La Primera Dama
Prólogo
Hay un dicho muy común en México: “Algunos nacen con estrella, pero otros, nacen estrellados”. Mi padre solía recitármelo a diario cuando era niña, esa era su manera de prepararme para el mundo cruel. Para ser honestos, nunca entendí lo que quería decir con eso, creo que se lamentaba de su precaria condición y ese dicho era su lema de amargura. Quien sabe, en ese entonces yo era una simple niña de diez años a quién le encantaba su vida, no me preocupaba la economía mundial ni la decadencia escolar. Desde mi punto de vista, todo era bueno; en nuestra mesa jamás faltó el alimento, nuestra casa de adobe era buen refugio, incluso en el invierno, y los amigos ¡ah! Mis amigos, eran mi premio mayor. La gente de la ciudad lo ignora, pero los huicholes podemos ser las personas más fieles en el mundo, así que nunca comprendí el motivo de la amargura de mi padre.
Nunca tuvimos los mismos juguetes que los niños de la ciudad, lo admito, pero jamás tuve nada que envidiarles. En mi pueblo era posible jugar al bote pateado hasta altas horas de la noche, o al bebeleche, las escondidas, en fin, la diversión nunca me faltó. Incluso era divertido trabajar, me levantaba a las cinco de la mañana todos los días para ir por agua al rio. El fresco de la mañana me llenaba de energías para continuar el resto del día. Después del desayuno, mi madre y yo nos sentábamos por horas a la sombra de un árbol de mangos para compartir nuestros diseños de collares y pulseras, y luego, cuando ya habíamos hecho suficientes, salíamos a la ciudad a venderlos. Como ya decía, la vida era buena, todo era perfecto y tenía la armonía necesaria, pero entonces, papá murió. Un día tres de junio, unos vándalos lo golpearon brutalmente mientras vendía nuestras artesanías en la plaza de la ciudad. La policía se negó a hacernos justicia, consideraron que unos indígenas no merecían su atención y se desentendieron del problema, sólo nos dijeron que no había suficiente evidencia y declararon caso nulo. Jamás en mi vida me había sentido tan impotente y con tanta rabia, esa noche me prometí que nunca más permitiría que me despreciaran por mis orígenes.
Meses después, mi madre nos dijo a mis tres hermanos y a mí, que no podía seguir manteniéndonos y que la única manera de salvarnos, era enviarnos lejos, con distintos parientes que vivían en diferentes ciudades. Todos lloramos desconsolados, no queríamos dejar nuestro pueblo ni a nuestra familia, pero no había nada que hacer. Esa fue la última vez que vi a mi madre y hermanos, me mudé a la ciudad de México esa misma noche, con mi tío Rubén, uno de los pocos huicholes que había podido salir del pueblo. Era un hombre muy anciano ya, que vivía de su pensión por haber trabajado más de cuarenta años para el gobierno. Nunca lo había visto, hasta el día en que llegué a la ciudad. Él es un hombre muy bueno y dulce, que ha hecho todo lo posible por ser como un padre para mí, y creo que lo ha cumplido muy bien. Yo lo respeto y lo cuido como a mi padre, después de todo, mi madre eligió muy bien mi nombre, pues su significado tiene que ver con lo que hago siempre con los que más amo, protección. Siempre estoy intentando proteger a quienes más amo, y hoy más que nunca, me enorgullece que me llamen Tamara.