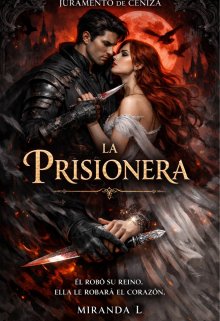La Prisionera
CAPÍTULO 4: NIDO DE VÍBORAS
El Gran Salón del Bastión de las Sombras no se parecía a ningún salón de baile que Lyra hubiera conocido en su vida anterior. En el Palacio de Cristal de Solara, los bailes eran eventos de luz y aire, con techos de vidrio que dejaban ver las estrellas y música de arpas que flotaba como la brisa. Aquí, la atmósfera pesaba como una losa de granito sobre el pecho.
El techo era una bóveda de oscuridad insondable, tan alta que las sombras se tragaban la luz de las antorchas mucho antes de llegar a la piedra. Las paredes estaban cubiertas de tapices que no representaban caza ni leyendas heroicas, sino mapas de conquistas y bestias desolladas. El aire olía a incienso pesado, a cera derretida, a vino especiado y, sutilmente, bajo todo ese perfume costoso, al inconfundible hedor metálico de la magia de sangre.
Lyra apretó la mandíbula mientras avanzaba del brazo de Kaelen. Sentía cientos de ojos clavados en su piel. Ojos humanos, fríos y calculadores; ojos de hechiceros que brillaban con colores antinaturales; y ojos de criaturas que no deberían estar caminando entre hombres.
—No tiembles —murmuró Kaelen, apenas moviendo los labios. Su voz era un hilo de acero envuelto en terciopelo—. Si huelen tu miedo, te despedazarán antes de que lleguemos al estrado.
—No estoy temblando por miedo —respondió ella en un susurro igual de bajo, manteniendo la vista al frente, fija en el trono de obsidiana al final del salón—. Estoy temblando de asco. ¿Esta es tu corte? Parece un matadero vestido de seda.
Kaelen soltó una risa corta y grave que vibró a través del brazo que compartían. —Bienvenidos a la política, Princesa. Es un matadero. Solo que aquí usamos copas de cristal en lugar de cuchillos de carnicero.
A medida que se adentraban en la multitud, el mar de nobles se partía ante ellos como las aguas negras ante la proa de un barco de guerra. Las reverencias eran profundas, pero Lyra, entrenada desde la cuna para leer el lenguaje corporal, notó las discrepancias. Había miedo, sí. Mucho miedo. Pero también había miradas de soslayo, labios apretados y ese brillo de codicia en los ojos de aquellos que creían que el General estaba perdiendo el control.
Kaelen no la soltó. Al contrario, su agarre se hizo más firme, posesivo. El Vinculum en el cuello de Lyra pulsaba con un calor constante, irradiando la energía oscura de él hacia cualquiera que se atreviera a mirar demasiado. Era una marca de propiedad tan clara como un hierro candente.
Llegaron al pie del estrado. Allí, esperaban los verdaderos jugadores. El círculo íntimo. O como Kaelen los había llamado: las víboras.
Había tres figuras principales. A la izquierda, un hombre alto y esquelético con túnicas de terciopelo morado, cuya piel era tan gris como la ceniza: el Duque Valdrin. Sus ojos eran dos pozos negros sin fondo, y sus manos, cubiertas de anillos, jugaban nerviosamente con un bastón rematado en un cráneo de cuervo. A la derecha, una mujer de belleza glacial, con cabello blanco como el hueso y una armadura ceremonial de plata bruñida: la Comandante Rhavia, líder de las legiones de vanguardia. Y en el centro, sentada en una silla menor junto al trono vacío del General, una figura encapuchada en rojo: la Suma Sacerdotisa Ivarra.
Kaelen se detuvo. El silencio en el salón era absoluto. Incluso la música había cesado.
—Mis leales súbditos —la voz de Kaelen resonó sin esfuerzo, amplificada por una sutil magia de viento. No gritaba, pero cada rincón del salón lo escuchaba—. Esta noche no celebramos una conquista de tierras, sino una unión de destinos.
Soltó el brazo de Lyra y, con un movimiento deliberado, deslizó su mano hasta la cintura de ella, atrayéndola contra su costado. El contacto fue un choque térmico. El cuerpo de él era un muro de calor y dureza; el de ella, tensión pura bajo la seda roja.
—Os presento a Lyra Valerius —anunció Kaelen. El apellido cayó como una bomba en la sala. Hubo jadeos audibles, murmullos que estallaron como un incendio forestal—. Última de su nombre. Heredera de la Luz de Solara. Y mi futura esposa.
El caos estalló en susurros, pero fue cortado de tajo por una voz arrastrada y sibilante.
—¿Valerius?
El Duque Valdrin dio un paso adelante, golpeando su bastón contra el suelo de piedra. El sonido fue seco, como un hueso rompiéndose. —Mi General... seguramente es una broma macabra para entretenernos. —Valdrin miró a Lyra con una mezcla de desprecio y hambre científica—. Los Valerius están extintos. Yo mismo supervisé la purga de los registros. Esta... criatura no puede ser más que una impostora. O una esclava que has vestido con ropas robadas.
Lyra sintió que la furia de Kaelen se encrespaba a su lado. Las sombras bajo sus pies empezaron a agitarse, zarcillos de humo negro trepando por sus botas. Iba a atacar. Iba a defenderla con violencia, confirmando ante todos que ella era una debil que necesitaba protección.
«No», pensó Lyra. «Si él pelea mis batallas ahora, seré su mascota para siempre. Tengo que morderme mi propia correa».
Antes de que Kaelen pudiera hablar o desatar su magia, Lyra se soltó suavemente de su agarre y dio un paso adelante. Quedó sola frente al Duque, una mancha roja y brillante en un mar de negro y gris. Levantó la barbilla, adoptando la postura que su madre le había enseñado a los diez años: espalda recta, manos relajadas, mirada aburrida.
—Duque Valdrin, supongo —dijo Lyra. Su voz no tembló. Era clara, cristalina, la voz de una mujer acostumbrada a dar órdenes—. Reconozco ese bastón. Es una reliquia de las criptas de Aethelgard, saqueadas durante la Segunda Guerra de la Niebla. Es curioso que un hombre que habla de pureza y registros lleve en la mano un objeto robado de una tumba santa.
El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Los ojos de Valdrin se entrecerraron. —¿Te atreves a hablarme, niña? No eres más que una prisionera de guerra con un vestido caro. Tu reino es polvo. Tu corona es ceniza.