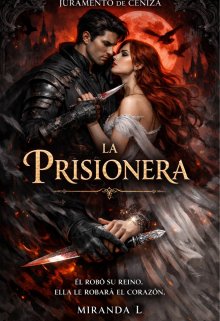La Prisionera
CAPÍTULO 8: MAGIA COMPARTIDA
El despertar no fue suave. Fue un estallido.
Lyra abrió los ojos con un grito ahogado, sentándose de golpe en la inmensa cama con dosel. No recordaba haber tenido una pesadilla, pero su corazón latía como un pájaro atrapado contra las costillas y su piel ardía. No era fiebre. Era algo eléctrico, una estática que erizaba el vello de sus brazos y hacía que las sábanas de seda negra se pegaran a sus piernas con una atracción magnética estática.
Miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. El diván donde Kaelen había prometido dormir estaba intacto, la manta doblada con precisión militar. Pero el aire... el aire en la estancia se sentía denso, pesado, como la atmósfera justo antes de que un rayo parta el cielo.
Lyra bajó los pies al suelo de piedra fría. Al instante, una chispa dorada saltó de su dedo meñique hacia la alfombra, dejando una pequeña marca de quemadura en el tejido. —¿Qué demonios...? —susurró, mirando su mano.
Las vendas de sus palmas se habían aflojado durante la noche. Se las quitó con impaciencia. La piel debajo, donde ayer había carne viva y ampollas por el fuego, estaba... cambiada. Las heridas habían cerrado, sí, pero las cicatrices no eran blancas ni rosadas. Eran plateadas, con vetas grisáceas que parecían moverse si las miraba de reojo.
Se puso de pie y el espejo de cuerpo entero al otro lado de la habitación vibró. Un frasco de perfume en el tocador estalló sin que nadie lo tocara. Lyra retrocedió, asustada de su propio cuerpo. Sentía una presión en el pecho, un vacío voraz que tiraba de ella hacia... hacia él. No sabía cómo lo sabía, pero sentía la ubicación exacta de Kaelen en el castillo como si tuviera una brújula cosida en el alma. Estaba abajo. Lejos. Y esa distancia dolía físicamente.
Se vistió con manos temblorosas. No eligió vestidos complicados. Se puso unos pantalones de cuero y una túnica sencilla, lo que encontró a su alcance y algo que le permitiera correr si era necesario. Porque sentía que iba a explotar.
Salió al pasillo. Los guardias sombra se tensaron cuando ella pasó. Las antorchas de fuego fatuo en las paredes parpadearon violentamente, cambiando de azul a un dorado cegador y luego apagándose por completo a su paso. —Mi señora... —empezó uno de los guardias, dando un paso atrás con miedo evidente.
Lyra no respondió. No podía. Tenía los dientes apretados para contener la energía que bullía en su sangre. Siguió el tirón invisible. Bajó las escaleras, cruzó el gran salón vacío y se dirigió hacia el ala este, donde se encontraban las salas de entrenamiento privadas del General.
Cuanto más se acercaba, más intenso era el zumbido en sus oídos. El Vinculum en su cuello, habitualmente frío, estaba caliente contra su piel. Llegó a las puertas dobles de roble negro de la sala de entrenamiento. Estaban cerradas. Lyra extendió la mano para empujarlas. No llegó a tocar la madera. Las puertas estallaron hacia adentro, arrancadas de sus goznes por una onda de choque invisible que salió de sus manos sin que ella lo ordenara.
Entró entre el polvo y las astillas. La sala estaba en penumbra, pero iluminada por destellos erráticos de oscuridad sólida. Kaelen estaba en el centro de la arena.
Estaba de rodillas, con el torso desnudo y brillante de sudor. Pero no estaba entrenando. Estaba luchando. Las sombras, sus sombras, que siempre le obedecían como perros fieles, se habían vuelto contra él. Zarcillos de oscuridad espesa y violenta se enroscaban alrededor de su cuerpo, apretando su garganta, sus brazos, su torso herido. Parecían estar tratando de asfixiarlo o consumirlo.
Kaelen rugió, un sonido de pura frustración y dolor, y liberó una onda de poder para repelerlas. Pero la magia rebotó en las paredes y volvió hacia él con el doble de fuerza. Alzó la vista y vio a Lyra parada entre los restos de la puerta. Sus ojos eran dos pozos de negrura absoluta, sin blanco, sin iris. La maldición estaba activa.
—¡Vete! —gruñó él, su voz distorsionada por cien ecos—. ¡No puedo controlarlo!
Pero Lyra no podía irse. El tirón en su pecho era ahora un gancho de acero arrastrándola. Comprendió, con una claridad aterradora, lo que estaba pasando. Ayer, en el bosque y luego en la habitación, habían mezclado sus esencias. Luz y Sombra. Dos fuerzas primordiales que nunca debieron tocarse. Al separarse para dormir, habían roto el circuito. Ahora, ambas magias buscaban desesperadamente volver a conectarse, volviéndose inestables y violentas en la separación.
—No es control lo que necesitas —dijo Lyra, su voz sonando extrañamente calmada en medio del caos. Dio un paso adelante.
—¡Lyra, atrás! —gritó Kaelen. Una lanza de sombra salió disparada desde su espalda hacia ella, rápida como una cobra.
Lyra no se movió. Levantó la mano por instinto. Un escudo de luz dorada, pero veteado de gris, se materializó frente a ella. La sombra chocó contra el escudo y, en lugar de romperse, fue absorbida. Kaelen jadeó, como si le hubieran dado un golpe físico.
Lyra siguió avanzando. El aire entre ellos crepitaba con ozono y electricidad estática. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara. —Me duele —confesó ella, llevándose una mano al pecho—. Siento como si me estuvieran desollando por dentro. Tú también lo sientes, ¿verdad?
Kaelen dejó de luchar contra las sombras y la miró. Su pecho subía y bajaba violentamente. La herida de su hombro, que Lyra había curado anoche, brillaba con una luz pulsante. —Es veneno —jadeó él—. Tu luz... dejó algo en mí. Y mi sombra en ti. Se están rechazando y buscando al mismo tiempo.
Estaban a dos metros de distancia. La tensión era insoportable. El aire se sentía sólido, como si estuvieran caminando bajo el agua a gran profundidad. —¿Cómo lo paramos? —preguntó Lyra.
—No lo sé —admitió el General más poderoso del continente, con miedo en la voz—. Nunca había sucedido algo así.
—Tengo que tocarte —dijo Lyra. No fue una pregunta. Fue una necesidad biológica, tan urgente como respirar.