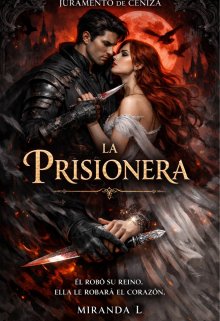La Prisionera
CAPÍTULO 12: TRAMPA CERRADA
El amanecer no rompió sobre el Bastión; se arrastró, gris y enfermizo, como si el sol tuviera miedo de iluminar lo que estaba a punto de suceder.
Dentro de la cámara del General, el aire seguía denso con el aroma almizclado de la rendición. Las sábanas de seda negra, habitualmente inmaculadas, eran un campo de batalla de la noche anterior, testigos mudos de cómo dos enemigos habían desmantelado sus defensas hasta no dejar nada más que piel, sudor y verdades susurradas.
Lyra yacía despierta, observando el perfil de Kaelen contra la tenue luz de la ventana. Dormía boca abajo, con un brazo pesado cruzado sobre la cintura de ella, un gesto de posesión inconsciente que le provocó un nudo en la garganta. Había pasado meses, años odiando a este hombre, temiendo su sombra. Y ahora, al ver las cicatrices que cruzaban su espalda —mapas de violencia que ella había trazado con sus dedos horas antes—, no sentía miedo. Sentía el peso aterrador de la responsabilidad. «Voy a devolverte el trono», había prometido él. Lyra sabía que las promesas hechas en la oscuridad solían marchitarse a la luz del día. Pero Kaelen Varr no hacía promesas; dictaba sentencias.
Sin embargo, había algo incorrecto en la mañana. El silencio. El Bastión de las Sombras nunca dormía. Siempre había el estruendo lejano de las forjas, el grito de los sargentos en el patio, el paso rítmico de las botas blindadas. Hoy, el silencio era absoluto. Era una pausa, una inhalación contenida antes del grito.
Kaelen se tensó antes de abrir los ojos. Su instinto, forjado en veinte años de guerra, detectó la anomalía antes que su mente consciente. Se incorporó de golpe, los músculos de su espalda ondulando bajo la piel pálida. Su mano derecha se cerró en el aire, buscando una empuñadura que no estaba allí. —Lyra —dijo, su voz ronca por el sueño y el sexo, pero afilada como una cuchilla—. Vístete.
—¿Qué pasa? —preguntó ella, sentándose y cubriéndose el pecho con la sábana.
—No oigo a los guardias de la puerta —Kaelen saltó de la cama, desnudo y letal, moviéndose con la gracia depredadora de un lobo. Se puso los pantalones de cuero negro con movimientos rápidos y eficientes—. Thorne debería haber hecho el cambio de guardia hace una hora.
Se acercó a la ventana y miró a través de la rendija de las cortinas pesadas. Lyra vio cómo su cuerpo se congelaba. No fue miedo lo que irradió de él a través del vínculo Eclipsis; fue una incredulidad fría, gris y nauseabunda. —Maldita sea.
Lyra corrió a su lado, ignorando su propia desnudez. Miró hacia abajo, al Gran Patio de Armas. Su sangre se heló. La Legión Umbra estaba formada. Cinco mil hombres en filas perfectas, un mar de armaduras negras y plata bajo el cielo plomizo. Pero no miraban hacia las puertas de la ciudad, hacia los enemigos del reino. Miraban hacia la Torre del Homenaje. Hacia ellos. Y en primera fila, con la capa de general ondeando al viento, no estaba Valdrin. Estaba Thorne.
—Es Thorne —susurró Lyra, sintiendo que el mundo se inclinaba. El segundo al mando. El hermano de armas. El hombre que había reído con Kaelen en las cenas, que le había servido el vino.
—No puede ser —murmuró Kaelen. Retrocedió de la ventana, sus ojos grises oscureciéndose, las sombras de la habitación empezando a reptar por las paredes como insectos nerviosos—. Thorne es leal hasta la médula. Preferiría cortarse la mano antes que alzarla contra mí.
—La lealtad cambia, Kaelen. —Lyra corrió a buscar su ropa, la túnica de entrenamiento que había quedado tirada en el suelo—. Valdrin... tiene que ser Valdrin. Ha encontrado una grieta.
—No hay grieta en Thorne —rugió Kaelen, negándose a creerlo. Se abrochó el cinturón de Devoradora de Almas, su espadón de hierro meteórico. El metal zumbó al reconocer a su dueño—. Voy a bajar y voy a arrancarle la cabeza al que haya orquestado esta farsa.
—¡No puedes bajar ahí! —Lyra lo agarró del brazo. El contacto de su piel quemó. La magia de ambos estaba agitada, reaccionando al peligro—. ¡Es una ejecución, Kaelen! ¡Están formados para un asedio!
Antes de que él pudiera responder, la puerta de roble macizo de la habitación retumbó. No llamaron. BOOM. Un ariete. Las protecciones mágicas que Kaelen había tejido alrededor de sus aposentos chisporrotearon y murieron con un gemido agudo. BOOM. La madera se astilló.
Kaelen empujó a Lyra detrás de él. Su rostro se transformó. El amante desapareció; el Carnicero emergió. Sus ojos se volvieron pozos negros de vacío absoluto. —Quédate atrás —ordenó, su voz vibrando con poder—. Si entran, no tengas piedad. Quémalos.
La puerta estalló hacia adentro. Una docena de soldados de la Guardia de Élite irrumpió en la habitación, escudos en alto, lanzas preparadas. Eran los mejores hombres de Kaelen. Hombres cuyos nombres él conocía. —¡General Varr! —gritó el capitán de la escuadra, un hombre llamado Jarek—. ¡Por orden del Consejo Supremo y del Comandante Thorne, queda bajo arresto por alta traición!
—¿Traición? —Kaelen soltó una carcajada que no tenía nada de humana. Las sombras se solidificaron alrededor de sus hombros, formando una armadura de humo negro—. Yo soy el Imperio, pedazos de mierda. ¡Vengan a buscarme!
Se lanzó contra ellos. Fue una masacre en un espacio cerrado. Kaelen no usó la espada; usó las sombras. Zarcillos de oscuridad sólida salieron de su espalda, agarrando a los soldados y lanzándolos contra las paredes de piedra con el crujido repugnante de huesos rompiéndose. Lyra vio la violencia y sintió la náusea, pero también el asombro. Era un dios de la guerra desatado.
—¡Flanqueadlo! —gritó Jarek—. ¡Usen las redes de luz!
Dos hechiceros entraron detrás de los soldados, lanzando redes tejidas con magia de luz pura, suministrada por los cristales robados de Valen. Las redes cayeron sobre Kaelen, quemando su armadura de sombras, siseando contra su piel. Él rugió de dolor, cayendo de rodillas. —¡Lyra! —gritó—. ¡Vete!
Lyra levantó las manos. No tenía su magia completa, pero tenía el miedo. Y el miedo era un combustible excelente que no dudó en aprovechar. —¡Atrás!