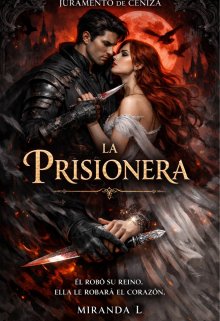La Prisionera
CAPÍTULO 14: LA CRIPTA DE LA SAL
La cornisa de roca era un purgatorio de viento y salitre, un filo estrecho entre la inmensidad del océano rugiente y la fortaleza que acababa de intentar devorarlos. Kaelen estaba apoyado contra la piedra fría, su respiración era un estertor agónico. La sangre de su pierna se mezclaba con el barro del Pozo, creando un charco oscuro bajo él.
Lyra lo miró. En ese instante, la lógica dictaba huir. Dictaba buscar un pesquero, esconderse en las cuevas, lamerse las heridas durante años. Pero el vínculo Eclipsis no entendía de lógica. Vibraba en su pecho no con miedo, sino con una furia incandescente. Sentía la humillación de Kaelen, su rabia por la traición, y esa rabia alimentaba la suya propia.
—No vamos a huir —dijo Lyra. Su voz apenas fue un susurro sobre el viento, pero tenía la dureza del diamante.
Kaelen alzó la vista. Sus ojos grises, vidriosos por la fiebre de la infección, se aclararon por un segundo. —Lyra... estoy acabado. No puedo... no puedo llevarte lejos.
—Tú eres la Sombra — Lyra se arrodilló junto a él, rasgando lo último que quedaba de la seda de su vestido para reforzar el vendaje de su pierna —. Y yo soy la Luz. Dijiste que juntos éramos peligrosos. Demuéstralo.
Kaelen la miró, y una sonrisa torcida, sangrienta y aterradora, curvó sus labios, estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Asintió lentamente. Usó la pared para impulsarse. El dolor fue cegador, pero la adrenalina de la venganza era un analgésico poderoso. —Vamos.
El mundo se había reducido a tres elementos: el frío, el dolor y el peso muerto del hombre que colgaba de su hombro.
Lyra no sabía cuánto tiempo llevaban caminando por la cornisa. El tiempo había dejado de medirse en horas o minutos para convertirse en una sucesión infinita de pasos agonizantes sobre la roca negra y resbaladiza. A su derecha, el Bastión se alzaba como una lápida monolítica, perforando las nubes de tormenta, ajeno a los dos insectos que se arrastraban por su base. A su izquierda, el abismo. El Mar de los Colmillos rugía cien metros más abajo, invisible en la oscuridad, pero presente en el estruendo rítmico de las olas rompiendo contra los acantilados y en la espuma salada que el viento lanzaba hacia arriba como una lluvia inversa.
—Kaelen... —jadeó Lyra. Su voz era un sonido rasposo, robado por el vendaval.
El General de la Legión Umbra, el Lobo de Hierro, tropezó. Sus botas arrastraron grava suelta que cayó al vacío. Lyra se tambaleó bajo su peso, clavando los dedos en el cuero empapado para evitar que ambos se precipitaran hacia la muerte. Él emitió un gruñido bajo, un sonido animal que vibró contra las costillas de ella. Estaba ardiendo. Incluso a través de las capas de ropa mojada y sucia, Lyra podía sentir el calor febril que emanaba de su cuerpo. La infección del Pozo estaba corriendo por su sangre más rápido de lo que podían caminar.
—Déjame... —murmuró él. Las palabras eran pastosas, arrastradas. Su cabeza colgaba, el pelo negro pegado a su frente pálida—. Sigue tú.
—Cállate —espetó Lyra. No tenía aliento para ser amable. La rabia era lo único que la mantenía caliente—. Si te mueres ahora, después de todo lo que hice para sacarte de esa cloaca, te juro que te resucitaré solo para matarte yo misma.
Continuaron. Cada metro era una batalla. Los pies descalzos de Lyra estaban entumecidos, cortados por lajas de pizarra afilada, pero el dolor era algo distante, una señal de alarma que su cerebro había decidido ignorar. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar un refugio. Cualquier cosa. Una grieta, una cueva, un saliente protegido del viento.
La cornisa comenzó a descender, curvándose hacia una pequeña cala natural encajonada entre dos promontorios de basalto. No era una playa segura; era un cementerio de rocas dentadas donde la marea alta golpeaba con furia, pero ofrecía algo que la pared vertical no tenía: cuevas.
Lyra vislumbró una abertura negra en la base del acantilado, justo por encima de la línea de pleamar. Parecía una boca abierta en la piedra, exhalando oscuridad. —Allí —dijo, señalando con la barbilla. Kaelen no respondió. Sus piernas finalmente cedieron. No fue una caída dramática. Simplemente, sus rodillas dejaron de funcionar. Se desplomó hacia adelante, arrastrando a Lyra con él. Ambos golpearon la arena húmeda y las piedras con un impacto sordo. Lyra escupió arena. El sabor a sal y hierro llenó su boca. Se incorporó sobre los codos, ignorando el grito de protesta de su hombro dislocado. —¡Kaelen!
Se arrastró hacia él. Estaba inmóvil, tumbado boca abajo. Lyra lo giró con un esfuerzo que le hizo ver puntos negros. Su rostro estaba gris bajo la luz espectral de la luna que se filtraba entre las nubes de tormenta. Tenía los ojos cerrados, hundidos en cuencas oscuras. Los cortes en su torso de la batalla anterior, los infligidos por los torturadores de Valdrin y agravados por la caída al Pozo, habían empapado su ropa de un rojo oscuro que parecía negro en la penumbra.
—No te atrevas —susurró ella, golpeando suavemente su mejilla. Estaba ardiendo tanto que casi quemaba al tacto—. ¡Kaelen!
Él abrió los ojos. No había reconocimiento en ellos, solo una neblina plateada de delirio. —Thorne... —susurró, su mano buscando a ciegas una espada que ya no tenía—. El flanco izquierdo... cúbrelo...
—No es Thorne —dijo Lyra, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. La desesperación, fría y líquida, amenazaba con desbordarla, pero la empujó hacia abajo. No podía permitirse el lujo de ser una princesa asustada. Ahora era una fugitiva. Una superviviente—. Soy Lyra. Y tenemos que movernos.
Tiró de él. Kaelen intentó ayudar, pero sus movimientos eran espasmódicos, descoordinados. Lyra tuvo que arrastrarlo los últimos veinte metros hasta la cueva. Era un trabajo brutal. Sus músculos gritaban, sus pulmones ardían, pero no paró hasta que estuvieron dentro, protegidos del viento y la lluvia helada.