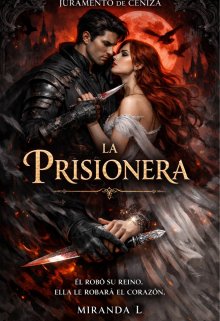La Prisionera
CAPÍTULO 20: EL REINADO -- FIN
Tres semanas después de la muerte de Valdrin, la lluvia llegó a la capital.
Era lluvia limpia, fresca, traída por los vientos del oeste que finalmente habían logrado penetrar la barrera atmosférica que asfixiaba la costa.
Kaelen Varr observaba el aguacero desde el balcón de sus nuevos aposentos en el ala oeste del Bastión. Llevaba una camisa de lino blanca, suelta, y pantalones oscuros. Sin armadura. Sin espada al cinto. Se sentía extraño, ligero, como si le faltara una extremidad. Su pierna, aunque sanando gracias a los mejores curanderos de la corte (y no a la magia oscura), todavía le molestaba con la humedad, un recordatorio punzante y constante de la guerra.
—Te ves incómodo —dijo una voz desde la puerta.
Kaelen no se giró. Conocía esos pasos. Conocía ese perfume de lavanda. —Me siento desnudo —admitió, apoyando los antebrazos en la barandilla de piedra húmeda—. Llevo veinte años durmiendo con una daga bajo la almohada y una cota de malla sobre el pecho. Esta ropa... pica.
Lyra entró en el balcón. Llevaba un vestido sencillo de color gris perla, sin joyas, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Parecía más joven de lo que había parecido en meses, pero había una nueva gravedad en sus ojos, una sombra de madurez que la victoria no había borrado.
Se colocó a su lado, mirando la ciudad bajo la lluvia. —Silas se está quejando del presupuesto para la ceremonia de coronación —dijo ella, suspirando—. Dice que gastar tanto oro en "trapos de seda y trompetas" es un insulto a la eficiencia fiscal. Ha sugerido que usemos las cortinas viejas del salón de baile.
Kaelen soltó una risa baja. —Silas es el Ministro de Hacienda ahora. Es su trabajo ser un tacaño miserable.
—También ha legalizado tres de sus casas de apuestas en la Ciudad Baja bajo el pretexto de "entretenimiento estatal imponible".
—Te dije que no podías domesticar a una rata, Lyra. Solo puedes enseñarle a no morder los muebles buenos.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando las gárgolas de piedra.
—Mañana es el día —dijo Kaelen finalmente.
—Sí.
—Te convertirás oficialmente en Reina. El Consejo Provisional se disolverá. Tu palabra será ley.
—Nuestra palabra —corrigió ella suavemente. Kaelen se tensó.
—Lyra, hemos hablado de esto. El pueblo necesita ver a una Valerius en el trono. Necesitan la Luz. Yo soy... yo soy un recordatorio de la época oscura. Soy el General de las Sombras. La gente cruza la calle cuando me ve pasar.
Lyra se giró, apoyando la espalda en la barandilla para mirarlo de frente.
—Cruzan la calle por respeto, Kaelen. O por miedo. Ambas cosas me sirven —ella extendió la mano y trazó una caricia sobre la piel de su rostro, marcada por las guerras— No voy a gobernar como mi padre. Él ignoró la sombra hasta que esta se lo comió. Y no voy a gobernar como Valdrin, que quiso apagar el sol. Voy a gobernar en el medio. En el Crepúsculo. Y no puedo hacer eso sola.
—Seré tu General —ofreció él— Comandaré tus ejércitos. Protegeré las fronteras.
—Ya tengo generales. Tengo a Renna reorganizando la inteligencia. Tengo a capitanes leales. —Lyra atrapó su mano, entrelazando sus dedos— No necesito un guardaespaldas, Kaelen. Necesito un ancla. Cuando la política me abrume, cuando los nobles intenten manipularme, necesito a alguien que no tenga miedo de decirme la verdad, aunque duela. Necesito al hombre que me enseñó a valerme por mí misma.
Kaelen miró sus manos unidas. La mano de ella, fina y pálida; la de él, grande, callosa y marcada. Eran opuestos en todo, y sin embargo, encajaban con una perfección que desafiaba la lógica.
—¿Consorte? —preguntó él, probando la palabra con desdén.
—Mi rey —dijo ella firmemente—. Pero uno de verdad. Un socio.
Kaelen suspiró, derrotado por su propia lealtad y, más profundamente, por el amor que sentía por ella, un amor que todavía le costaba articular sin sentirse vulnerable.
—Si acepto... ¿significa que tengo que usar esa capa de terciopelo ridícula mañana?
Lyra sonrió, y fue como si el sol saliera entre las nubes de tormenta.
—Me temo que sí. Pero te dejaré llevar tu espada. —Trato hecho.
La Sala del Trono había sido restaurada. Los escombros de la batalla habían desaparecido, el mármol roto había sido reemplazado y el techo, que Valdrin había arrancado, ahora lucía una cúpula de cristal que permitía ver el cielo.
Estaba abarrotada. Nobles de la Ciudad Alta con sus mejores galas se mezclaban, incómodos y nerviosos, con representantes de los gremios de la Ciudad Baja. Era un experimento social volátil. Los duques arrugaban la nariz ante el olor a cuero curtido de los trabajadores, y los comerciantes miraban con codicia las joyas de las damas. Pero nadie se atrevía a causar un alboroto.
Porque en las sombras, apoyados contra las columnas, estaban los Caminantes del Crepúsculo. La nueva guardia de élite. Una mezcla de soldados veteranos leales a Kaelen y usuarios de magia reclutados por Lyra. Llevaban armaduras de acero gris y capas que cambiaban de color con la luz. No servían a la Luz ni a la Oscuridad. Servían al Equilibrio.
Silas Vane estaba en primera fila, irreconocible. Se había afeitado, su cabello estaba peinado hacia atrás y llevaba una túnica de seda negra y dorada que gritaba opulencia. Su máscara de porcelana había sido reemplazada por una de plata fina, una obra de arte que le daba un aire de misterio aristocrático en lugar de monstruosidad. A su lado, Renna se veía miserable en un traje formal de corte militar, tirando constantemente del cuello almidonado.
—Si me pica una vez más, voy a apuñalar a alguien —susurró la espía.
—Sonríe, querida —murmuró Silas sin mover los labios— Eres la Directora de Inteligencia Imperial. Tu incomodidad es deliciosa para mis enemigos. Les hace pensar que eres impredecible.
—Soy impredecible, rata vieja.