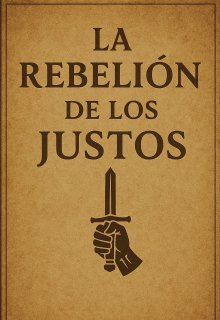La rebelión de los justos
Crónicas de Borenland, Tomo I
Han pasado dos años desde la captura del rebelde Índigo de Piedramar. Su nombre se convirtió en un estandarte, y la rebelión se ha propagado como fuego por cada poblado y ciudad. Los reyes de los cuatro reinos, acorralados, se vieron obligados a vaciar sus arcas para contratar mercenarios de las Islas Dragón y proteger lo que aún quedaba de sus posesiónes.
Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Para entenderlo debemos retroceder veinte años, cuando Índigo no era un héroe ni un rebelde. Ni siquiera un hombre. Solo un niño de nueve años.
—¡Indi! Ven, la comida ya está casi lista.
—Voy, madre…
Índigo siempre fue un niño curioso. Amaba observar y cuidar a los animales. En Piedramar no abundaban: el pueblo estaba rodeado de rocas, la hierba escaseaba y los alimentos eran un lujo. Por eso, las cabras, gallinas y ovejas —fuente de leche, huevos y lana— eran tratadas con más cuidado que las propias personas.
—¿Alimentaste a las cabras? —preguntó Lucero, su madre, mientras servía un plato de sopa de algas.
—Sí, dividí las porciones como me dijiste… Luna está muy flaca, creo que está enferma. Tal vez deberíamos darle más comida.
—Lo sé, Indi, pero queda poco heno. Si le damos más, las demás cabras podrían debilitarse. No podemos arriesgarnos.
—¿Por qué no venden más heno en el mercado? ¿Es por la guerra?
—Eso dicen. El rey de Fogor volvió a atacar al reino de Tanitus, y el comercio se ha detenido.
—Pero el rey Eric tiene reservas completas de heno en el castillo. Me lo contó Luz: su padre lo vio con sus propios ojos. ¿Por qué el rey se queda con todo?
—No lo sé, hijo… así son los reyes. —Lucero sonrió con picardía—. Así que hablas con Luz, ¿eh? Es una niña muy linda.
—Mamá… —Índigo se sonrojó—, solo es mi amiga.
—Está bien, así se empieza. Yo también fui amiga de tu padre al principio.
—¿Crees que papá vuelva pronto?
—No lo sé, amor —respondió Lucero acariciando su hombro—. Solo lo enviaron a cuidar la frontera. ¿Recuerdas lo que dijo antes de irse?
—Que su trasero iba a quedar plano de tanto estar sentado —Índigo rió al recordarlo.
—No tenemos que preocuparnos. Cuando menos lo esperemos, volverá a entrar por esa puerta con sus chistes tontos y su risa… —Lucero limpió una lágrima que se le escapó—. Bien, si ya terminaste, lleva el plato al barril.
—Sí, mamá. ¿Y tú por qué no comiste sopa?
—Ya lo hice mientras cuidabas a las cabras. ¿O creíste que iba a esperar a que el rey se dignara a entrar a la casa? —bromeó Lucero.
La verdad era que la comida comenzaba a escasear también para las personas. El reino de Roncar solo producía carbón y piedra, y dependía del comercio para sobrevivir. Con las guerras constantes, siempre eran los primeros en sufrir.
—Madre, ya limpié todo. ¿Puedo ir a jugar con Luz?
—Sí, amor, pero antes cierra bien el corral y fíjate si las cabras tienen agua.
—Lo haré.
Índigo se despidió con un beso y fue a terminar sus tareas. Luego tomó el sendero hacia el pueblo. En Roncar lo único que sobraba eran piedras, y por eso los caminos eran lo más admirable del reino: planas y pulidas, las losas unían cada poblado y asentamiento con la capital. El comercio se facilitaba, y perderse era imposible: cada camino tenía grabados que indicaban la dirección y los pasos que faltaban para llegar al destino.
Índigo había quedado con Luz en la montaña del Jorobado, un montículo rocoso que se alzaba junto al pueblo. Desde allí se veían todas las casas, e incluso la granja de Índigo cuando el clima era claro.
—Llegas tarde, como siempre —dijo Luz al verlo subir.
—No llego tarde… bueno, tal vez un poco. Tenía que terminar algo en la granja. Desde que mi padre fue reclutado, debo encargarme yo.
El gesto de Luz se suavizó al escuchar a Índigo mencionar a su padre.
—¿Todavía no sabes nada de él? Es raro que no te escriba si está en la frontera.
—Mi madre dice que por la guerra los mensajeros no están llegando hasta allí —respondió Índigo, sentándose a su lado.
—Estúpida guerra. ¿Por qué tiene que haber reyes? Solo causan problemas y se pelean entre ellos mientras nos quitan lo nuestro.
—Luz… no debes decir eso. Si te escucha la guardia…
—¡Al diablo con la guardia y con el rey Eric! Si fuera hombre, les daría una lección a todos esos idiotas.
—No hace falta que seas hombre. Escuché que en las Islas Dragón las mujeres luchan igual que los hombres. Incluso dicen que son más feroces.
—Bueno… pero eso es porque son libres. Además, son guerreros: aprenden a luchar y a cazar desde pequeños. Aquí solo comemos algas y rompemos rocas. Maldito reino —dijo Luz, arrojando una piedra hacia abajo.
—No digas eso, también tenemos otras cosas.
—¿Ah, sí? ¿Como qué?
—Mmm… carbón —Índigo mostró su mano negra, manchada con carbón del suelo, y amenazó con ensuciarla.
—¡No te atrevas! —gritó Luz, levantándose y corriendo mientras Índigo la perseguía.
Las risas se apagaron de golpe cuando escucharon un cuerno.
—¿Qué es eso? ¿Es la guardia?
—No creo —respondió Luz—. Parece el cuerno del ejército. Lo escuché cuando mi padre me llevó a la capital.
—¿El ejército? —Índigo sonrió, pensando que quizá fueran buenas noticias—. Tal vez mi padre…
—Pues vayamos a ver.
Luz e Índigo bajaron al pueblo hasta llegar a la plaza central. Todo el pueblo estaba reunido, expectante. Los soldados del reino montaban un escenario rudimentario en el centro.
—¿Ves a tu padre por algún lado?
—No… no creo que esté aquí. Estos soldados parecen nobles, no hay ningún recluta.
Los soldados del ejército de Roncar vestían armaduras completas y capas verdes. Cuando terminaron de montar el escenario improvisado, uno de ellos subió y levantó un pergamino en lo alto.
—Por decreto del rey Eric, todos los súbditos del reino deberán entregar tres cuartas partes de sus alimentos y recursos. Además, se deberán entregar todos los animales para su cuidado en la capital. A cambio, se les pagará la suma de trescientas monedas de oro.