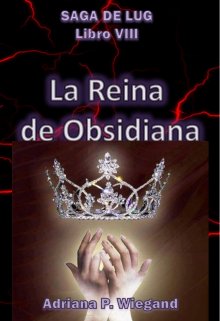La Reina de Obsidiana - Libro 8 de la Saga de Lug
PARTE XII: BAJO ÓRDENES VILES - CAPÍTULO 131
Desde su dormitorio, Antoine Lacroix escuchó la puerta del frente de su humilde vivienda en Ponterra abrirse y cerrarse. Se movió con sigilo, rodeando su cama y tomando una horquilla que había traído desde el granero y escondido en su habitación para protección. Tomando aire para infundirse valor, abrió de golpe la puerta y entró en la sala común, sorprendiendo al intruso, parado del otro lado de la mesa. Antes de que Antoine lo atacara, el recién llegado se bajó la capucha y abrió su manto, revelando un uniforme militar con armadura de cuero y una espada colgando de su cinto.
—Soy yo, padre —dijo el extraño.
—¡Pierre! —exclamó el viejo Antoine, bajando la horquilla.
—Recibí tu carta y vine en cuanto pude —respondió el capitán de la Guardia Real de Marakar.
—Llegas tarde —le reprochó el viejo con amargura.
—Lo siento —se disculpó Pierre—. En mi posición y en la presente situación, no me es fácil escabullirme de mis deberes para con el Regente y venir…
—¡Pues vuelve entonces al palacio a arrastrarte ante ese malnacido de Zoltan! —le gritó su padre, levantando nuevamente la horquilla en amenaza.
—Padre, por favor —levantó las manos Pierre—. Al menos, dime de que se trata la emergencia de la que hablabas en la carta. ¿Qué pasó?
—Ya no tiene caso —arrojó la horquilla al suelo Antoine, agarrándose la cabeza—. Es tarde. Si hubieras estado aquí… —meneó la cabeza con desolación.
—Dime que sucedió, por favor —le rogó Pierre.
—Los reclutadores vinieron a la aldea —comenzó Antoine con la voz quebrada—. El decreto real decía que la conscripción era obligatoria para los jóvenes mayores de catorce años.
—Remi… —murmuró Pierre.
—Pensé que tu hermano estaba a salvo. ¡No tenía ni doce años cumplidos todavía! Pero ya sabes lo alto que es, parece más grande. No pude convencer a los soldados de que no tenía la edad. Les dije que el capitán de la Guardia Real era mi hijo y que se arrepentirían de llevarse al pequeño Remi, pero no me creyeron. Te envié la carta para que vinieras a interceder.
—Si se lo llevaron al palacio, averiguaré en qué destacamento está y aclararé las cosas, no te preocupes —prometió Pierre.
Antoine solo comenzó a sollozar desconsoladamente.
—Padre, puedo arreglar esto, te lo aseguro —trató de calmarlo el capitán.
—No se lo llevaron —meneó la cabeza Antoine.
—¿Entonces?
—Remi escapó de ellos. Corrió hacia el bosque junto con seis niños más —explicó el viejo—. Los soldados estaban preparados para esa contingencia. Los atraparon con facilidad y los… los… —comenzó a llorar de nuevo y no pudo seguir.
Pierre palideció y se dejó caer pesadamente en una silla:
—¿Dónde los…? —preguntó con un hilo de voz, tragando saliva.
—En la entrada norte del pueblo.
El capitán se puso de pie de un salto y se dirigió casi corriendo hacia la puerta de la vivienda.
—¡Pierre! ¡No! —lo detuvo de un brazo su padre—. Si lo mueves, volverán para quemar toda la aldea.
Pierre se soltó bruscamente de su padre y salió a la calle. Avanzó unos pasos hacia el norte y notó que muchos de los habitantes de Ponterra habían salido también a la calle y se estaban amontonando lentamente alrededor de dos jinetes extranjeros. Los aldeanos iban armados con horquillas y palas y amenazaban a los recién llegados con rostros hoscos y desconfiados. Pierre se abrió paso entre el gentío y enfrentó a los viajeros que sostenían las manos en alto para señalar que no tenían intenciones hostiles. Uno de los jinetes era un muchacho joven y el otro era claramente un anciano. Ambos venían encapuchados y con las cabezas envueltas con lienzos.
—¡Descúbranse e identifíquense! —les gritó el capitán, desenvainando su espada.
Enseguida, el anciano se quitó las telas que le cubrían el rostro y se bajó la capucha.
—¿Bernard? —bajó la espada Pierre con los ojos abiertos de asombro.
—Hola, Pierre —le sonrió Cormac—. No sabes el alivio que me da encontrar un rostro amigo entre esta turba.
Pierre se volvió hacia los aldeanos y les ordenó:
—Vuelvan a sus casas, no hay nada que temer aquí.
Nadie se movió. Con un cansado suspiro, Pierre abrió su manto y dejó que todos vieran su uniforme con las insignias que lo identificaban como capitán de la Guardia Real de Marakar. De inmediato, los aldeanos se dispersaron, temiendo represalias.
Cormac desmontó y abrazó a su viejo amigo con cariño.
—No debiste venir aquí —le dijo Pierre, respondiendo a su abrazo—. Tu cabeza tiene precio en Marakar.
—Lo imagino —respondió Cormac—, pero la situación es lo suficientemente grave como para correr el riesgo. Tenemos que hablar, Pierre.
El otro asintió con el rostro grave:
—¿Quién es tu compañero?
—Liam McNeal —respondió Liam, descubriendo su rostro y saltando de su montura al suelo—. Mucho gusto —le extendió la mano a Pierre.
#23514 en Fantasía
#8691 en Personajes sobrenaturales
#30376 en Otros
#4222 en Aventura
Editado: 19.02.2021