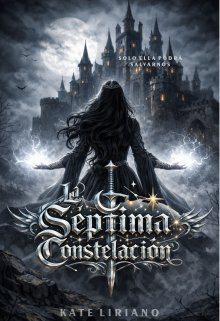La Séptima Constelación (en proceso de nueva edición)
2. Entre tantos arrodillados.
27 de septiembre del 1575.
Toda Francia se hallaba envuelta en una expectación inusual ante la llegada del vigésimo tercer cumpleaños del príncipe Alan, heredero legítimo de la corona y futuro soberano del reino. En el palacio, los preparativos avanzan con diligencia: tapices nuevos son colgados en los muros, las cocinas hierven de actividad y los mensajeros entran y salen anunciando la llegada de nobles, consejeros y distinguidos invitados que habrán de presenciar el gran festejo dispuesto en su honor. Sin embargo, antes de que las celebraciones den comienzo, una antigua costumbre debe cumplirse.
El príncipe ha de recorrer por primera vez las calles del pueblo que pronto gobernará. Rara vez la familia real se muestra entre la gente común. Mas el rey ha decidido que esta ocasión lo exige: el reino debe conocer el rostro de quien un día portará la corona. Por ello, ordena preparar las carrozas reales, bruñidas y adornadas con los estandartes del linaje, listas para conducir a los príncipes más allá de las puertas del castillo.
Alan se presenta ante la corte con la presencia firme de un guerrero formado en disciplina. Es apuesto, de complexión musculosa y piel pálida que contrasta con sus ojos azules, claros como el hielo del invierno. Su cabello negro cae lacio hasta rozar su cuello, enmarcando una mandíbula marcada que acentúa la severidad de su porte. Su estatura, moderadamente alta, se yergue con natural autoridad, como si hubiese nacido ya destinado al mando.
A su lado camina su hermano Aarón, casi reflejo suyo en semblante y figura. Ambos han sido entrenados desde la infancia en las artes de la guerra, la estrategia y el honor del combate. Bajo las órdenes de su abuelo han marchado a numerosas contiendas, y en más de una ocasión regresan victoriosos, ganando para el reino tierras, respeto y temor entre sus enemigos.
Aquella imagen de la noche en la que vieron al rey con aquellas mujeres encadenadas en aquel templo quedó en sus mentes por largos años y cuando crecieron e intentaron hacer algo al respecto, ya no había nada allí. Sabían que seguramente las había movido a otra parte y hasta entonces, han tachado muchos de los sitios en donde podrían estar. Nunca lo enfrentaron porque sabían de lo que era capaz, sabían que es muy despiadado hasta con su propia familia cuando intervienen en su camino, así que seguiría siendo un secreto entre ellos hasta que fuera necesario.
Alan no se siente complacido ante la idea de recibir la corona. Ser rey no es un destino que anhele. Sin embargo, acepta el peso de la responsabilidad que lo aguarda, consciente de que cada día que pasa lo acerca de manera inevitable a ese momento. Ha sido educado para comprender que el deber se antepone al deseo, y que la sangre que corre por sus venas no le concede elección alguna.
Belmont cuenta ya con setenta y seis inviernos. Aunque su salud se mantiene firme y su mente continúa tan aguda como en años anteriores, el tiempo no perdona ni siquiera a los monarcas. Alan sabe que cualquier jornada podría traer consigo la noticia de su retiro… o algo más oscuro.
Por ello, Belmont se ha empeñado durante años —y aún lo hace con inquebrantable determinación— en preparar a su nieto para continuar la obra que él inició. Lo instruye no solo en la guerra y la estrategia, sino también en la dureza de gobernar hombres, en la frialdad de tomar decisiones sin retorno y en la soledad que acompaña al poder.
Ahora permanece de pie ante el alto espejo de su aposento. Ajusta los pliegues del traje y acomoda la túnica negra que su madre ha mandado confeccionar especialmente para la ocasión. La tela oscura se adapta a su cuerpo con precisión, resaltando la firmeza de sus hombros y la rectitud de su porte.
Observa su propio reflejo durante unos instantes más, como si buscara en aquellos ojos azules alguna señal que le revele lo que está por venir. Celebrar el día de su nacimiento nunca ha sido motivo de verdadero entusiasmo para él. Las festividades, los honores y las miradas expectantes le resultan ajenos. Pero acepta su destino. Existe en su interior una aceptación que le permite disfrutar de aquello que otros han preparado en su nombre.
Así, mientras termina de acomodar la túnica y deja caer las manos a los costados, respira con lentitud.
—¡Que este día sea dichoso para ti, mi amado hermano mayor! —dice Aarón al entrar sin anunciarse, dejándose caer sobre el lecho con una sonrisa.
—¿Algún día aprenderás a llamar antes de entrar, hermanito? —responde Alan con suave severidad en su voz.
—¿Llamar? ¿Qué significa tal cosa? —ríe con ligereza— El abuelo y los demás te esperan. También he oído que esta noche te aguarda cierto entretenimiento, pues traerán algunas doncellas para tu recreo. En ocasiones te envidio… aunque solo en contadas veces. —toma una manzana del frutero y la muerde con calma.
—¿Solo… en contadas veces? —Alan continúa acomodando la manga de su traje con esmero— ¿No deseas ser quien porte la corona como próximo rey?
—¿Y someterme a la carga que tu mente soporta cada día? No. Mi existencia resulta ya lo bastante placentera tal como se encuentra. —arroja la manzana hacia lo alto y la recibe de nuevo con destreza— A diferencia de los demás, suelo acudir al pueblo sin revelar mi identidad y allí disfruto como cualquier otro. Bebo, danzo y he llegado incluso a forjar numerosas amistades.
—No considero que regresar ebrio cada noche sea señal de una vida verdaderamente dichosa.
—Y ahí está...juzgando otra vez. — Aarón esboza una sonrisa burlona, pues conoce bien a su hermano— ¿Sabes qué despierta en mí verdadera curiosidad? Conocer a la dama con quien habrás de compartir el resto de tu existencia. Porque, siendo sincero… dudo que alguna logre soportar tu pésimo sentido del humor.
—No considero que las doncellas prefieran a un joven ingenioso antes que a aquel capaz de ofrecerle una vida colmada de privilegios y fortuna.