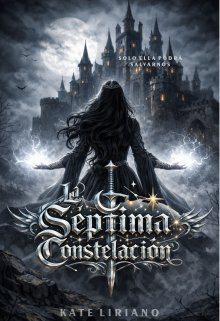La Séptima Constelación (en proceso de nueva edición)
8. Ann.
Después de caminar un poco, llegan a la carroza del príncipe. Los caballos, altos y bien cuidados, resoplaban mientras el cochero permanecía erguido en su puesto, atento a la orden de partida.
Alan se adelantó un paso y, en un gesto inesperado, extendió la mano hacia Helen para ayudarla a subir. El movimiento fue natural, propio de su educación, aunque en su mirada persistía esa mezcla de firmeza y vigilancia que no lo abandonaba desde lo ocurrido en el bosque.
Helen dudó apenas un instante antes de aceptar. Al apoyar su mano en la de él, sintió nuevamente la diferencia de fuerza y seguridad que emanaba del príncipe. Subió con cuidado, levantando ligeramente la falda de su vestido para no tropezar con el escalón de madera.
Una vez dentro, la sensación la invadió de inmediato. El interior de la carroza era más amplio de lo que jamás había imaginado. Los asientos estaban recubiertos de terciopelo oscuro, los laterales adornados con pequeños detalles plateados que brillaban tenuemente a la luz que se filtraba por las ventanillas. El suave balanceo al acomodarse le provocó una extraña mezcla de fascinación e incomodidad.
Jamás había estado en una carroza real.
Su postura, aunque intentaba mantenerse digna, revelaba cierta rigidez. Observaba con discreción cada detalle, como si temiera tocar algo indebido. La conmoción, por leve que fuera, no pasó desapercibida. Alan lo notó. La manera en que sus ojos recorrían el interior, el modo en que sus manos descansaban tensas sobre su regazo, incluso la forma en que evitaba apoyarse con demasiada confianza en el respaldo, delataban que aquel mundo no le era familiar.
El príncipe no dijo nada de inmediato, pero su mirada se suavizó apenas, como si comprendiera que no todos habían nacido entre lujos y carruajes.
La puerta se cerró y al instante, la carroza comenzó a avanzar.
—Es cómoda, ¿verdad? — le pregunta.
—Cualquier cosa es más cómoda que caminar cuatro cuadras por día. — Alan se queda en silencio ante su respuesta — ¿A dónde me lleva? No es correcto que esté fuera de casa a estas horas, mi familia se preocupará.
—No te inquietes por ello; más tarde te llevaré hasta la puerta de tu casa y yo mismo ofreceré las explicaciones necesarias.
—¿Qué parte de que no deseo que me vean llegar con usted no logra comprender? Comenzarán los murmullos, y no estoy dispuesta a soportarlos.
—Pensé que el pueblo solo conocía la generosidad.
—Pueden tornarse muy venenosos en ciertas ocasiones, sobre todo cuando está en juego el honor de una doncella.
—¿Y qué rumores podrían forjarse acerca de un príncipe y una simple pueblerina?
—No lo sé… quizá que soy una de sus amantes. — se ruboriza al pronunciarlo, mientras Alan deja escapar una ligera sonrisa.
—Definitivamente tienes una extraña obsesión con las amantes.
—Tal vez para usted no signifique nada, pero para mí lo sería todo. Podría arruinar mi vida.
—Mantén la calma; todo está bajo control. — a Helen no le queda de otra que confiar y quedarse en silencio durante todo el trayecto restante. No perdía la oportunidad de ver al príncipe Alan cada vez que estuviera distraído y ni siquiera entendía por qué lo hacía. ¿A dónde me estaría llevando a estas horas? Se pregunta constantemente y su respuesta sería respondida cuando la carroza se detuvo.
Estaban en un burdel. El sitio prohibido para señoritas como ella.
Al cruzar la puerta, el murmullo del salón se detiene por un instante. Todos los ojos presentes parecen posarse sobre ellos. Alan se protege con una bandana negra colocada cuidadosamente sobre la mitad inferior de su rostro, cubriendo nariz y boca, de modo que su identidad queda disimulada ante miradas indiscretas. Gracias a ese simple pero eficaz recurso, logran deslizarse entre los presentes sin llamar demasiado la atención.
Helen lo sigue, aunque el corazón le late con rapidez. No comprende del todo qué buscan ni cuál es la finalidad de aquel discreto disfraz, pero decide dejarse guiar. Sus manos permanecen recogidas frente a ella, los dedos entrelazados sobre el pliegue de su vestido, mientras observa cada detalle del salón: candelabros colgando de la madera oscura del techo, tapices que muestran batallas antiguas, mesas con copas de vidrio y jarras rebosantes de vino.
Se acercan a la barra con discreción. Desde allí, sienten las miradas de quienes los rodean: hombres y mujeres de la ciudad, comerciantes y soldados, todos bebiendo y charlando con risas ruidosas, como si la inminente amenaza de guerra fuera un rumor distante que no les perteneciera.
—Necesito hablar con Pietro, ¿podrían avisarle que estoy aquí? — Alan habla con la cantinera.
—¿Quién lo busca?
—Alan Rutherford — a Helen le sorprende que lo confiese sin más.
Después de un momento de suspenso, la cantinera se ríe escandalosamente y Helen también, aunque no entienda qué sucede.
—Buen chiste. — por eso se ha reído. — Te creyera, pero ningún príncipe de la realeza pisaría este lugar. — está muy convencida de eso.
—¿Ahora puedes decirle a Pietro que estoy aquí? — Alan insiste.
La cantinera se va por la puerta trasera a buscar a Pietro mientras Helen sigue sintiéndose incómoda de estar en ese lugar de mala vida.
—Sea lo que sea esto, ¿no podía resolverlo solo? — le dice.
—No, también necesitas presenciarlo. — frunce el ceño. — Para que dejes de ser tan mentirosa. — antes de que Helen haga sus preguntas, la cantinera vuelve con Pietro de su lado. El investigador personal del príncipe Alan entre los rincones más oscuros del pueblo. — ¿Tienes algo para mí? — le pregunta.
—Sí pero no hablemos aquí, acompáñeme. — Pietro responde.
Alan deja que Helen pase primero y juntos siguen a Pietro hasta el patio trasero y más privado del burdel.
—Mucho mejor. — saca la túnica gris de Sylvie de un saco y Helen la reconoce al instante.
Cuando intenta acercarse, Alan la detiene colocando su mano delante.