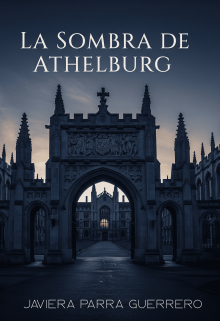La sombra de Athelburg
Capítulo 3: Los Primeros Interrogatorios
La mañana en la Universidad de Athelburg se había transformado en un hervidero de actividad contenida. La noticia del asesinato de la Dra. Elena Rojas se había propagado como un reguero de pólvora, silenciando las risas despreocupadas de los estudiantes y llenando los pasillos con murmullos ansiosos y miradas furtivas. La presencia policial era discreta pero innegable, con oficiales de uniforme custodiando el acceso al ala de Humanidades y detectives de civil moviéndose con propósito entre los edificios.
El Detective Javier Solís instaló su improvisado centro de operaciones en una sala de juntas contigua al despacho de la víctima. Era un espacio funcional y frío, iluminado por fluorescentes, que contrastaba con la atmósfera cargada de historia del resto del edificio. Su equipo ya había comenzado a trasladar las cajas con los documentos y objetos recogidos del despacho de Elena. La Dra. Márquez y su equipo forense seguían trabajando en la escena del crimen, buscando cualquier indicio que se les hubiera podido escapar en la inspección inicial.
Solís sabía que las primeras horas eran cruciales. Los testimonios frescos de posibles testigos podían ofrecer una visión valiosa, aunque a menudo estuvieran teñidos de confusión, miedo o incluso encubrimiento. Su primer objetivo fue hablar con Ricardo Morales, el guardia de seguridad que había descubierto el cuerpo.
Ricardo, aún visiblemente afectado, relató su hallazgo con voz entrecortada, repitiendo los detalles del despacho desordenado y la visión impactante del cuerpo de la Dra. Rojas. No había visto ni oído nada sospechoso durante su ronda nocturna, aunque admitió que el ala de Humanidades solía estar muy tranquila después de la medianoche.
A continuación, Solís citó a varios miembros del personal administrativo y a algunos profesores cuyos despachos estaban cerca del de Elena. Las entrevistas fueron un ejercicio de tanteo, recogiendo fragmentos de información, impresiones y rumores. Elena era descrita como una mujer dedicada y brillante, a veces reservada pero siempre profesional. Su investigación sobre la Beca Athelburg era un tema conocido en el departamento, aunque pocos sabían la profundidad o la inminencia de sus descubrimientos.
Un nombre comenzó a surgir con cierta frecuencia en estas primeras conversaciones: el del Dr. Adrián Castro. Varios colegas lo mencionaron como alguien que había tenido una relación profesional tensa con Elena en el pasado, aunque nadie pudo especificar la naturaleza exacta de ese conflicto. También se comentó, de manera más discreta, que el Dr. Adrián Castro había sido un estudiante muy prometedor que, hace años, había perdido la oportunidad de obtener la codiciada Beca Athelburg en circunstancias que algunos consideraban injustas o poco claras.
Solís tomó nota de cada mención, cada detalle aparentemente insignificante. La pieza de información sobre el pasado del Dr. Adrián Castro resonó con fuerza en su mente, encajando con la línea de investigación que ya se estaba formando en torno a la beca. Decidió que su siguiente paso sería hablar directamente con él.
La cita con el Dr. Adrián Castro se fijó para la tarde. Mientras esperaba, Solís revisó los primeros informes forenses y examinó los documentos preliminarmente catalogados del despacho de Elena. Entre ellos, encontró varias copias de reglamentos antiguos de la universidad, actas de reuniones de comités de becas de décadas pasadas y lo que parecían ser borradores de un artículo o un informe, con numerosas notas al margen y subrayados furiosos en pasajes relacionados con la historia de la Beca Athelburg.
La meticulosidad de Elena era evidente en cada página. Solís sintió un respeto creciente por la víctima y una determinación aún mayor de llevar a su asesino ante la justicia. Sabía que la sombra del pasado de Athelburg era densa y que desentrañar sus secretos requeriría paciencia, perspicacia y una tenacidad inquebrantable. El primer interrogatorio formal estaba a punto de comenzar, y Javier Solís esperaba que la verdad, por fin, comenzara a emerger de entre las sombras.