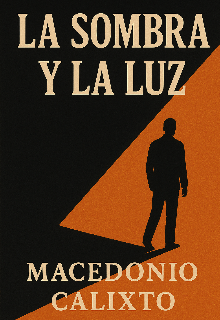La Sombra Y La Luz
LA SOMBRA Y LA LUZ
CAPÍTULO 1: EL VIENTO QUE SE LLEVÓ EL SOL
El sol se alzaba sobre las tierras de Chaclacayo, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en el río que cruzaba la propiedad de los Ramírez. Maria, con los cabellos de color trigo revueltos por el aire matutino, colocaba sobre la mesa el desayuno: pan recién horneado, queso y una taza de café amargo que era su único lujo. Junto a ella, Julian ajustaba la correa del caballo que llevaría para ir a la ciudad a vender las cosechas de maíz y papas.
—Ten cuidado en el camino —dijo Maria, tocando su brazo con mano suave. Julian era alto, de ojos marrones profundos y una sonrisa que iluminaba todo el hogar. Tenía 32 años, ella 29, y entre ellos habían construido un mundo con sus dos hijos: Carla, de 7 años, con sus trenzas negras y su risa contagiosa, y Javier, de 5, que pasaba las mañanas persiguiendo mariposas por el jardín.
—Ya lo sé, mi amor —respondió Julian, besándola en la frente. —Hoy traeré algo especial para los niños. Tal vez ese juguete de madera que Carla quiso la última vez.
En ese momento, se oyó un golpe suave en la puerta. Maria abrió y encontró a una mujer de la iglesia, con una cesta en la mano y un niño de 4 años a su lado. El pequeño tenía el pelo rubio claro y ojos azules que miraban al suelo con miedo.
—Maria, Julian —dijo la mujer, con voz temblorosa. —Este es Tomas. Su madre murió ayer, y su padre... nunca lo conoció. No hay nadie que lo quiera. ¿Podrían...?
Maria miró a Julian, que ya se había acercado. El niño alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Julian, que sintió un nudo en la garganta. Sin decir nada, extendió la mano y el pequeño la tomó con timidez.
—Entra —dijo Maria, abriendo más la puerta. —Todos necesitamos un hogar.
Ese día, la familia Ramírez creció en un instante. Carla y Javier, al principio tímidos, rápidamente aceptaron a Tomas como su hermano: le compartieron sus juguetes, le enseñaron a trepar los árboles y le llamaron "Tomi" con cariño. Julian, que nunca había creído en el azar, decía que Tomas había llegado para llenar un vacío que ni siquiera sabían que tenían.
Los meses pasaron y la vida continuó su curso tranquilo. Las tierras producían lo suficiente para alimentar a la familia y vender algo en la ciudad. Maria pasaba las tardes tejiendo en el porche, mientras los niños jugaban al pie de los árboles. Julian llegaba al atardecer con historias de la ciudad y regalos pequeños para cada uno.
—Mamá, ¿por qué Tomi no tiene papá y mamá como nosotros? —preguntó Carla una tarde, mientras ayudaba a Maria a preparar la cena.
Maria se detuvo, miró a Tomas, que estaba jugando con Javier en el suelo, y sonrió con tristeza.
—Porque la vida有时候 es injusta, mi amor —respondió, acariciando el pelo de su hija. —Pero eso no significa que no sea parte de nuestra familia. Tu papá y yo lo queremos como a ti y a Javier, y ustedes deben quererlo igual.
Carla asintió, correteó hasta Tomas y le dio un abrazo fuerte. —Eres mi hermano, Tomi —dijo. —Y nunca te dejaré solo.
Todo parecía perfecto, hasta que el invierno llegó con furia. El viento helado azotaba las paredes de la casa, y las tierras se volvieron duras y estériles. Julian tuvo que salir a la ciudad con más frecuencia para vender lo poco que quedaba, y una noche, en el camino de regreso, el caballo se asustó con un trueno y se desbocó. Cuando los vecinos encontraron a Julian, estaba tendido en el camino, con una cabeza rota y sin vida.
Maria recibió la noticia mientras preparaba la cena. Se quedó inmóvil, con la cuchara en la mano, y luego se desplomó en el suelo. Los niños, al verla llorar, empezaron a llorar también. Tomas, que aún no entendía lo que pasaba, se acercó y la abrazó con sus pequeños brazos.
—Mamá, no llores —dijo, con voz temblorosa. —Papa vendrá mañana.
Pero Julian no volvió. El funeral fue pequeño, solo con vecinos y miembros de la iglesia. Maria se quedó de pie junto a la tumba, con los tres niños a su lado, y prometió en silencio que haría todo lo posible para que ellos tuvieran un futuro mejor.
Después del funeral, la realidad llegó con fuerza. Las deudas empezaron a llegar: el préstamo para las tierras, el costo del funeral, la comida para los niños. Maria contó lo poco que tenía en la caja de ahorros y se dio cuenta de que no era suficiente. Los vecinos le ayudaron durante unos meses, pero ellos también tenían sus propios problemas.
Una tarde, mientras los niños dormían, Maria salió de la casa y caminó hasta la ciudad. Llegó a un centro de salud y se acercó a la recepcionista.
—¿Hacen compra de sangre? —preguntó, con voz baja.
La recepcionista la miró con compasión y asintió. —Sí, señora. Pero solo cada 30 días, y no más de tres veces al año. Es por su salud.
Maria asintió. No le importaba su salud. Lo único que importaba eran sus hijos. Ese día, vendió su sangre por primeros 50 soles, que le alcanzaron para comprar comida y pagar el agua.
Los meses se convirtieron en años. Maria vendía su sangre cada vez que podía, a pesar de que se sentía más débil cada vez. También vendió parte de las tierras, poco a poco, hasta que solo quedó el terreno donde estaba la casa. Los niños crecían, y su necesidad de comida, ropa y libros aumentaba.
Carla, ahora de 9 años, empezó a notar que su madre estaba más cansada que nunca. Una mañana, vio a Maria en el baño, con la nariz sangrando y la cara pálida.
—Mamá, ¿estás bien? —preguntó, con miedo.
Maria se secó la nariz y sonrió con esfuerzo. —Sí, mi amor. Solo un poco cansada. Ahora, vete a vestirte que te llevaré al colegio.
Javier, de 7, era más callado, pero también notaba el esfuerzo de su madre. Tomas, de 8, había empezado a estudiar con más empeño que nunca. Pasaba las tardes en el colegio, pidiendo ayuda a los maestros, y las noches leyendo los libros que Maria le compraba con el dinero de la sangre.
—Mamá, quiero estudiar mucho —le dijo Tomas una noche, mientras comían. —Quiero ser alguien importante, para que no tengas que trabajar más.
Maria se emocionó y le dio un abrazo. —Yo sé que lo harás, mi amor. Tu papá estaría muy orgulloso de ti.
Pero en el fondo, sabía que el camino sería largo y difícil. El invierno volvía a llegar, y la casa estaba fría y desgastada. Maria vendió otra parte de las tierras, y este vez, el dinero le alcanzó para comprar leña y ropa nueva para los niños. Pero también sabía que no quedaba mucho más que vender.
Un día, mientras los niños estaban en el colegio, Maria se sentó en el porche y miró a las tierras que quedaban. Recordó los días en que Julian estaba con ella, trabajando en el campo, riendo con los niños. Se preguntó si él estaría mirándolos desde el cielo, y si estaría orgulloso de lo que ella estaba haciendo.
—Te amo, Julian —susurró, con lágrimas en los ojos. —Te prometí que cuidaría de los niños, y lo haré. Sin importar lo que pase.
En ese momento, Carla llegó corriendo desde el colegio, con un papel en la mano.
—Mamá, mamá! —gritó, con emoción. —Tengo la primera nota en la clase!
Maria se levantó y la abrazó. —Eso es maravilloso, mi amor! Estoy muy orgullosa de ti.
Javier y Tomas llegaron poco después, también con notas buenas. Tomas tuvo la segunda nota en la clase, y Javier la tercera. Maria miró a sus tres hijos, con sus rostros sonrientes y sus ojos brillantes, y sintió que todo el esfuerzo valía la pena.
—Mis niños —dijo, con voz emocionada. —Ustedes son mi fuerza. Mi razón de vivir.
Pero en el fondo, sabía que el camino aún era largo. El dinero se acababa rápidamente, y la necesidad de vender más tierras o más sangre era constante. Pero Maria no se rendiría. Por sus hijos, haría lo imposible. Porque ellos eran su sol en medio de la oscuridad, su luz en medio de la sombra.
Y así, mientras el viento helado seguía azotando las paredes de la casa, Maria se preparaba para enfrentar otro día. Con la fuerza de un amor que no conocía límites, y la promesa de un futuro mejor para sus hijos.
#2688 en Otros
#407 en Novela histórica
amor y traicion, amor y familia, familia escape traicion mentiras
Editado: 11.12.2025