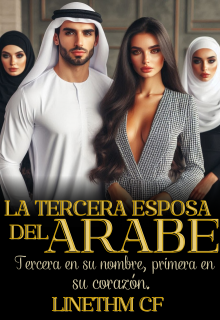La Tercera Esposa del Árabe
CAPÍTULO 3: Conversaciones que arden antes de que llegue el fuego
Ishaen
No hay forma educada de decir esto: odio las sorpresas. Peor si vienen envueltas en túnicas caras, perfumes intensos y acentos del desierto.
—¿Y bien? —pregunto con los brazos cruzados frente a mi padre, bloqueando la entrada de la cocina como si fuera la guardiana de un templo sagrado. O del infierno, depende cómo se mire—. ¿Quién es el dichoso invitado de honor esta noche? Porque mamá anda como si viniera el mismísimo sultán de Brunei.
Papá baja el periódico lentamente, como si quisiera retrasar lo inevitable.
—Es un socio. Un hombre muy influyente, Ishaen. Vino desde muy lejos para cerrar un acuerdo importante.
—¿Árabe? —disparo sin rodeos.
Sus ojos me estudian con paciencia. Esa paciencia de padre que ha lidiado con mi carácter desde que aprendí a hablar… y a decir que no.
—Sí.
Lo sabía. Me aparto un mechón del rostro y camino hasta la cafetera, aunque no necesito cafeína, sino respuestas. Y quizás un pasaje de avión para desaparecer.
—¿Sabes que no me caen bien? —le recuerdo mientras sirvo una taza, dándole la espalda.
—Lo sé. Y también sé que esa opinión viene de un lugar que no es justo ni maduro. —Su voz es firme, pero no hiriente. Nunca lo es. Papá tiene la maldita habilidad de hacerme sentir culpable sin alzar la voz.
Me giro y lo miro. Directo, sin parpadear.
—No me pidas que cambie lo que pienso solo porque tienes negocios con uno de ellos.
Él se pone de pie, caminando hacia mí con esa mezcla de autoridad y cariño que lo define.
—No te pido que cambies lo que piensas, Ishaen. Te pido que no juzgues antes de conocer.
—No todos se merecen ser conocidos.
—Y tú no eres Dios para decidir quién sí y quién no.
Sus palabras me golpean. No lo suficiente como para callarme, pero sí para hacerme bajar la mirada por un segundo.
—Solo... no me siento cómoda —murmuro, con un tono más bajo del que me gusta usar.
—No estás vendiéndote a nadie, hija. Solo es una cena. Sé tú misma, con toda esa lengua afilada incluida, pero con respeto.
Alzo una ceja.
—¿Él lo tendrá?
Papá sonríe, y esa sonrisa me desarma. No sé por qué. Tal vez porque detrás de su firmeza siempre hay amor. O tal vez porque ya sabe algo que yo no.
—Eso lo descubrirás esta noche.
Suelto un suspiro y subo a prepararme para la cena.
—¿Ya estás lista hija? Ya llegó el invitado.
—Ya casi —respondo—. ¿Por qué debo bajar? —pregunto, sentada frente al espejo mientras mamá termina de ajustarme el collar de perlas. Mi reflejo me devuelve la mirada de una extraña: perfecta, elegante, callada.
—Ishaen… —suspira mamá desde detrás, mientras recoge mi cabello con delicadeza—. No empieces la noche con esa actitud. Por favor.
—¿Qué actitud? ¿La de alguien que es obligada a cenar con un árabe solo porque a mi papá le conviene? —respondo con evidente sarcasmo.
Mamá se detiene y me mira por el reflejo del espejo.
—Te recuerdo que todos estaremos en la cena, no estarás sola. Además ese árabe, como lo llamas, es un invitado. Y que no sabes absolutamente nada de él.
—Sé suficiente —resoplo—. Sé cómo son, lo que representan… y sé que no quiero estar cerca de ninguno.
—¿Y cómo lo sabes? ¿Por lo que has visto en Internet? ¿Por los prejuicios de la sociedad? —su tono se endurece, pero su mirada sigue siendo tranquila—. Ishaen, tú no eres así. No me gusta oírte hablar con esa ignorancia.
—¿Ignorancia? ¿Entonces ahora está mal que tenga una opinión?
—No, está mal que la tengas sin conocer primero.
Se hace un silencio breve, tenso, pero no agresivo. Mamá se acerca y acomoda uno de mis aretes, con más ternura que firmeza.
—Tu padre tiene sus razones —añade, más suave—. No le estás haciendo un favor a él. Te estás haciendo uno a ti misma. No sabes a quién podrías conocer esta noche.
—Sí, claro —bufé con ironía—. A un hombre mayor, con túnica blanca y mirada de superioridad. Fascinante.
Mamá suelta una risa breve, inesperada.
—Tal vez sí. O tal vez te sorprenda.
Me quedo en silencio, procesando sus palabras.
—¿No te cansa, mamá? —pregunto en voz baja—. ¿Ponerte el vestido, sonreír para quedar bien, aguantar conversaciones que no te interesan?
—Claro que me cansa. Pero hay poder en eso, hija. El mundo no siempre se conquista con espadas… a veces se conquista con silencios bien colocados y sonrisas afiladas.
No sé si es un consejo o una advertencia, pero algo en mí se enciende.
—Voy a bajar —digo al fin, con la barbilla en alto.
—Eso quiero ver —responde ella, orgullosa, antes de añadir con una media sonrisa—. Pero camina con cuidado… nunca sabes con quién podrías chocar.
Bajé cada escalón con la resignación colgada de los hombros y el maquillaje recién puesto todavía fresco sobre mi rostro.
Al llegar al último peldaño, escuché la voz de papá resonar en la sala:
—Ella es mi hija, Ishaen.
Y entonces lo vi.
Vestía de blanco. Con ese aire de autoridad que parece gritar sin alzar la voz. Estaba ahí, erguido, sereno… y con los mismos ojos que me habían taladrado la paciencia días atrás.
Él.
No podía ser.
Lo reconocí al instante. Esa mirada altiva, ese gesto contenido, esa manera de estar parado como si el mundo tuviera que inclinarse ante él.
—¿Tú eres Zayed? —solté antes de pensarlo, la incredulidad raspándome la garganta.
—Él mismo —respondió con una calma que me hizo querer patearle la espinilla.
Papá no entendía nada. Mamá me lanzó una mirada de advertencia desde el sofá, pero yo apenas podía escuchar el eco de la sangre subiéndome a la cabeza. ¿De todos los socios posibles… tenía que ser él?
Y para colmo, sonreía. No una sonrisa real, sino una de esas que uno lanza cuando ha ganado la primera mano en un juego que el otro aún no sabe que empezó.
#17 en Novela contemporánea
#45 en Novela romántica
#20 en Chick lit
arabe y latina, boda arreglada forzosa, árabe millonario y sexy
Editado: 27.08.2025