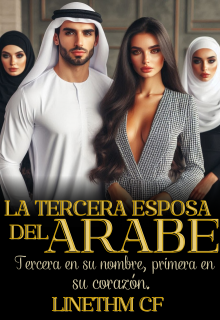La Tercera Esposa del Árabe
CAPÍTULO 12: “Hilo invisible”
Ishaen
Después de desayunar con Alina y hablar hasta del clima, nos despedimos con la promesa ligera de encontrarnos cualquier día de estos. Ella siempre tenía esa manera de hacer que hasta lo más simple pareciera importante, y lo admito: me dejó de buen humor para empezar el día.
Como mi jornada apenas comenzaba, tomé rumbo directo al Al-Masri Group. Tenía demasiado por delante: documentos que revisar, pedidos que confirmar y hacer… después de todo, las autopartes no se piden solas.
Cuando crucé el vestíbulo. El murmullo de empleados, teléfonos y tacones contra el mármol me recibió como cada día. Algunos me saludaron con cortesía, otros con esa mezcla de respeto y curiosidad que nunca me abandonaba: la mirada de quien piensa “la hija del jefe”.
Sonreí apenas, devolviendo el saludo, pero seguí caminando con paso firme. Porque sí, era la hija de Abdul Al-Masri, pero también era parte de este engranaje. No estaba aquí para calentar una silla.
En mi oficina, los minutos se llenaron de papeles, reuniones exprés y decisiones que no podían esperar. Revisé la última propuesta para ampliar la red de distribución de autopartes, marcando ajustes en las proyecciones sin perder tiempo en rodeos. Atendí a dos jefes de área que necesitaban respuestas rápidas, firmé documentos, organicé pendientes.
Ese ritmo me gustaba: orden, estructura, control. Era mi terreno. Aquí nadie podía atreverse a llamarme un adorno.
Cuando el reloj marcó la hora del encuentro con mi padre, tomé la carpeta con los reportes de la semana y me dirigí hacia su despacho. El pasillo era amplio, silencioso, con esas alfombras que amortiguaban cada paso. Mientras avanzaba, pensé en lo mucho que había aprendido de Abdul: la paciencia de escuchar, la firmeza al decidir, la certeza de que cada movimiento debía dejar huella. Y, aun así, siempre estaba la presión invisible de ser “su hija”, de demostrar que no me sostenía en un apellido, sino en mis propias capacidades.
Estaba ensimismada en esos pensamientos cuando la puerta del despacho de mi padre se abrió.
De allí salió Zayed.
El aire pareció tensarse. Vestía impecable: túnica blanca inmaculada, bisht negro con ribetes dorados que caía con sobriedad, y el ghutra perfectamente sujeto. Caminaba con esa calma estudiada, como si cada movimiento estuviera coreografiado para recordarle al mundo quién era.
No esperaba verlo aquí. Sabía de su sociedad con mi padre, pero lo había imaginado distante, remoto, en escenarios de cifras y contratos, no cruzando el mismo pasillo que yo.
Nuestros ojos se encontraron. El suyo, oscuro y directo, se clavó en mí sin pestañear, sin esa cortesía que suele suavizar las miradas. Era como si me atravesara, como si midiera algo que ni yo misma sabía que estaba mostrando.
Sentí un leve nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. Enderecé los hombros, sostuve el contacto visual. Si él quería un pulso, yo no iba a bajarlo primero.
—Señorita Al-Masri —dijo con voz grave y modulada, inclinando apenas la cabeza.
—Señor Al-Karim —respondí con la misma formalidad, el tono neutral que usaba en las juntas.
Por un instante, el silencio entre nosotros pesó más que cualquier palabra. Su mirada no cedía, y yo me obligué a mantener la mía firme. Era absurdo, pero me sentía en medio de un duelo invisible.
Él fue quien rompió la tensión.
—Ha sido un placer coincidir —dijo, y su sonrisa leve, casi imperceptible, encendió la chispa de algo que no supe nombrar—. Estoy seguro de que volveremos a vernos… en más de un sentido.
Mi ceja se arqueó apenas, pero no respondí. Me limité a asentir con la cortesía justa, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire.
Zayed siguió su camino con la misma calma con la que había salido, sin mirar atrás.
Yo, en cambio, respiré hondo antes de entrar a la oficina de mi padre.
Intenté dejar la sensación atrás, pero no pude evitar reconocerlo: había logrado descolocarme otra vez. Y lo odiaba. Odiaba que pudiera alterarme con tan poco.
Porque lo último que necesitaba era darle espacio en mi cabeza.
El aire en la oficina de mi padre siempre había tenido un aroma particular, mezcla de té negro y madera pulida. Pero hoy al cruzar la puerta, lo sentí distinto: pesado, cargado, como si hubiera un secreto suspendido en la atmósfera.
Mi padre estaba sentado tras el escritorio, los codos apoyados y los dedos entrelazados, con la mirada fija en un punto perdido del ventanal. No era la postura de un hombre firme y dueño de cada espacio, como siempre se mostraba, sino la de alguien que cargaba con algo demasiado grande.
—Padre —lo llamé suavemente, dejando los documentos sobre la mesa—. ¿Todo está bien?
Él levantó la vista y, en un intento casi torpe de disimulo, me regaló una sonrisa.
—Claro que sí, hija. Solo revisaba algunas cifras. Nada de qué preocuparse.
La respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Lo conozco demasiado bien como para no detectar la grieta en su voz. Avancé alrededor del escritorio, observando de reojo los papeles que intentaba cubrir con una carpeta.
—¿Nada de qué preocuparse? —arqueé una ceja—. Hace años que te leo el rostro, padre. Y cuando frunces el ceño de esa manera, nunca es por simples “cifras”.
Él suspiró, se reclinó en el asiento y se quitó las gafas con un gesto cansado.
—No te involucres en esto, Ishaen. Es asunto mío.
Su tono fue firme, como un muro alzado entre nosotros. Pero si algo me enseñó ser su hija, es que esos muros nunca son más que una provocación.
—Soy parte de esta empresa tanto como tú —dije, con calma, aunque mi voz llevaba un filo claro—. Si algo amenaza lo que construimos, tengo derecho a saberlo.
Me sostuvo la mirada durante un largo silencio. En sus ojos encontré orgullo, sí, pero también un cansancio que rara vez dejaba ver. Finalmente, desvió la vista.
#32 en Novela contemporánea
#81 en Novela romántica
#38 en Chick lit
arabe y latina, boda arreglada forzosa, árabe millonario y sexy
Editado: 20.09.2025