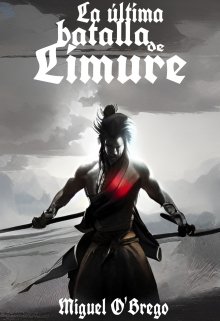La última batalla de Limure
La última batalla de Limure
La última batalla de Limure
Si no sigues un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convierte en una gran perversión.
Miyamoto Musashi
La última batalla de Limure
Se dice que, desde el nacimiento, dos seres habitan el corazón de los hombres: uno con naturaleza de luz, y otro de tinieblas. El primero es recto y benévolo; el segundo, retorcido y cruel. Uno busca por instinto la piedad y el honor; el otro se desboca a la maldad y la deshonra. El hombre común se ve envuelto casi a diario en el conflicto entre ellos, aunque a menudo los detalles de la batalla le resultan imperceptibles. En un guerrero, sin embargo, el conflicto se desarrolla de un modo diferente. Desde que marca por primera vez a un enemigo, y prueba su sangre, el guerrero mismo queda marcado también: ya conoce el beneficio de la espada, la supremacía del miedo, la libertad de la muerte.
Para algunos guerreros, la libertad de la muerte es preferible a vivir lo suficiente como para ser consumido por su ser maligno. Aunque otros, llevados por la ceguera del poder, prefieren desafiar los límites de su condición. Aun a sabiendas de que un alma oscura se esfumará sin remedio una vez la carne se comience a pudrir, viven en el ansia de títulos que nada significan y tronos tan limitados y angostos como su visión humana. Se creen tan poderosos como el incendio en un campo de trigo; olvidan, o tratan de olvidar, que tarde o temprano el fuego se vuelve ceniza. Todo, tarde o temprano, se vuelve nada.
Pero hubo un hombre, un legendario guerrero, que escogió lo que podría llamarse un tercer camino, después de que, por desdén a la nada de su nacimiento, se entregara al ser maligno para logar convertirse en todo, y de ser todo, volviera a la nada. Pero, esta vez, la abrazó, y entendió la lección tras esta dualidad. Pues el ser maligno es un maestro para quien sea capaz de entenderlo.
Yo no atestigüé los legendarios sucesos que marcaron la vida de este guerrero, ni creo que al día de hoy queden testigos. Aunque sí escuché mucho sobre él, una y otra vez durante toda mi vida, y creo que es mi deber contárselo a ustedes, pues así sobreviven las leyendas.
Arrodillado frente al lago, con las palmas sobre la hierba, Limure esperaba. Era difícil creer que allí, donde el agua fluía diáfana y hermosa, y los azahares se mezclaban con los cerezos en flor y las camelias, estaba la cima del Monte de la Desolación. Lo que el guerrero veía ahora ante sí, era un pedazo de paraíso en medio del infierno.
El Monte no era frecuentado por los cobardes, y ni siquiera por los valientes. Ningún mortal se había aventurado antes de Limure: nadie más que él y sus pies descalzos, que terminaron el ascenso plagados de llagas. El irremplazable y viejo kimono de sus solitarios años era ya una broza de andrajos con ribetes de sangre. La frente y brazos del guerrero mostraban las heridas de aquel camino destinado a quebrar las voluntades más poderosas.
Por miles de años, sabios, transeúntes y charlatanes habían narrado la leyenda del Monte, aunque cada uno en una forma diferente. Pero todas las versiones coincidían en que hacia allí viajaron primigenios demonios que, renegando de su abominable naturaleza, atravesaron el tormentoso camino con el fin de purificarse. ¿Lo lograron? Difícil saberlo: las respuestas, igual que las leyendas, tienen una naturaleza vacilante. Dicen que algunos se despojaron del mal y renacieron como espíritus de luz; otros, en cambio, perdieron la batalla y desaparecieron tanto del plano espectral como del mundo físico.
Sí había una cosa segura: aquella cruzada no era para mortales. O así se pensaba hasta que Limure atravesó los caminos de magma que rodeaban al Monte como anillos de sangre. Él, un simple hombre, no podía volar para llegar a la cima; pero usó sus manos como las bestias usan las garras, y escaló.
Cada tramo del monte hubiera merecido su propio nombre: eran como visiones de otros mundos, infiernos en sí mismos. Pero lo que los demonios habían encontrado allí, nunca antes lo habían visto y nio lo podían nombrar, y los hombres ni siquiera podían soñarlo. Aun así, tenemos por costumbre dar nombres que las cosas no piden ni necesitan. Con esas absurdas nominaciones intentamos vestir la ignorancia de sabiduría, y entender lo que nos excede.
Si algún alma mortal hubiese visto esas manos muertas, raquíticas, que parecían nacer del Monte igual que las raíces nacen de la tierra… Se extendían por la ladera, trataban de aferrarse a un algo que les devolviese la vida. Por eso desgarraban primero las vestiduras y después la piel de Limure. ¿Acaso la voluntad de cualquier otro hombre no hubiese sucumbido ante el aún más terrorífico espectáculo que vislumbraba más allá? ¿Cuánto valor se necesitaba para enfrentarse a los turbados laberintos de la mente? Ni siquiera el valor de los héroes era suficiente. Limure no era un valiente, ni siquiera un temerario: era un loco. Hasta que oyó gritos humanos, gritos que le resultaron familiares y que ahora se convertían en visiones. Tardó menos de un instante en reconocerlos: eran todos los que habían muerto por su espada. Saltaban sobre él, y lo atravesaban como el viento. Se dio cuenta de que el Monte jugaba con sus horrores: los arrancaba de su espíritu y los proyectaba frente a sus ojos.