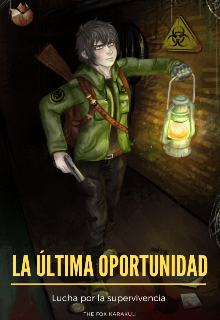La Última Oportunidad
CAPITULO 10 "ROJO Y AMARILLO"
Las ruinas de la ciudad eran abrazadas por el cálido manto anaranjado del atardecer. Bajo esa señal, muchos de los Razkund ya habrían optado por dejar sus tareas de lado y regresar a la seguridad de la organización, dispuestos a pasar la noche en calma y retomar sus labores al día siguiente. Pero ese no era el caso de Alek, quien aún paseaba por las calles desoladas, gradualmente consumidas por la naturaleza que reclamaba lo que alguna vez fue suyo.
Las avenidas estaban llenas de autos oxidados y edificios que se caían a pedazos, donde la maleza crecía con paciencia y sin freno. Aquellos restos eran ahora solo la sombra de lo que un día fue una civilización próspera. A lo lejos, divisó el decadente hogar al que se dirigía. El vecindario le despertó una punzada de nostalgia: alguna vez había sido un lugar tranquilo, habitado por gente amable y buena… gente que, años atrás, terminó huyendo de la enfermedad que azotó no solo la ciudad, sino probablemente el mundo entero.
Al llegar a la entrada del edificio departamental, Alek notó que la puerta había sido derribada. Encima, marcada con tinta negra, destacaba la silueta de una mano rodeada por un círculo. Era un símbolo clásico entre los saqueadores: usaban esa señal para marcar los lugares ya revisados a fondo. Al entrar, estampaban la mano. Si lograban salir con vida, completaban el círculo.
Era una regla no escrita, una forma primitiva de comunicación y solidaridad entre supervivientes. Una advertencia silenciosa. Porque si uno encontraba solo la mano, sin el círculo... significaba que quienes entraron nunca salieron.
En un mundo desolado, donde los edificios eran tumbas y los ecos del pasado susurraban entre ruinas, estas marcas orales se convertían en hilos frágiles para proteger las pocas vidas que aún se aferraban a la existencia.
Alek sacó su arma, pasó sobre la puerta con cuidado y comenzó a subir las escaleras rumbo al apartamento. Al entrar al hogar inhabitado, lo primero que notó fue la luz del atardecer filtrándose por los cristales rotos de las ventanas. El resplandor cálido llenaba la habitación de un tono dorado y sereno, casi irreal. A través del visor de su máscara, podía ver las motas de polvo brillar entre los rayos de sol, como diminutas luciérnagas atrapadas en un instante eterno.
Cruzó la sala en silencio, cada paso resonando en la soledad del lugar. Se detuvo frente a una repisa donde descansaban varias figuras de porcelana: animales, personas, recuerdos de otro tiempo, todos distintos en forma y color. Pero lo que captó su atención fue un viejo portarretratos cubierto de polvo.
Lo tomó entre las manos con cuidado, quitándole la suciedad con la palma enguantada hasta dejar visible la imagen: una familia sonriente, congelada en un momento de felicidad ya imposible. Desvió la mirada hacia la esquina inferior del marco, donde una dedicatoria desvaída decía: "Para mi madre".
Alek se quitó la máscara lentamente. Su mano temblaba, y al descubrir su rostro, quedó a la vista una expresión de absoluta tristeza y desolación. No era solo nostalgia; era duelo. Era el eco de todo lo perdido.
Afuera, en el balcón, la jaula colgaba aún. Se mecía con el viento de un lado a otro, chirriando suavemente, como un lamento mecánico. En su interior, solo quedaban unas cuantas plumas revoloteando, restos de aves que seguramente habían perecido mucho tiempo atrás, abandonadas a su suerte. Era un recordatorio cruel, casi poético, de lo efímera y frágil que puede ser la vida en un mundo que ya no perdona nada.
En la organización, Robert acomodaba algunos suministros personales en la habitación de su hijo. Al abrir uno de los cajones, se encontró con una sorpresa: el pequeño canario oculto, apenas cubierto por un trozo de tela cortada y acompañado de un pedazo de pan endurecido.
Al principio, Robert se sintió desconcertado por la presencia del animal. No entendía cómo ni por qué Jack lo había traído. Pero si algo tenía claro, era que no podía simplemente abandonarlo. Sin decir una palabra, acomodó nuevamente el cajón, dejando una pequeña apertura para que el ave pudiera respirar, y regresó a lo que estaba haciendo con total indiferencia… o al menos eso aparentaba.
Una vez terminó, se dirigió por los pasillos en dirección a su oficina. En el trayecto, se encontró con Jack en las escaleras, sentado con la libreta sucia de tareas sobre las piernas y el mapa del edificio extendido a su lado.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó Robert con curiosidad al acercarse—. Creí que estarías en la biblioteca repasando tus estudios.
Jack alzó la mirada rápidamente, algo nervioso, y le mostró la libreta, donde algunas plantas estaban adheridas con cinta.
—Alice me pidió hacer un herbolario para estudiar —explicó en voz baja, mientras se ponía de pie y caminaba junto a su padre—. Y bueno, también quiero enseñárselo a Helene… ¿crees que le guste?
—Veo que estás mejorando el uso de la prótesis... ¡Oh, mira lo que tenemos aquí! ¿Hojas de Mentha? ¿Y esto es manzanilla? A Helene le va a encantar.
Jack sonrió, visiblemente avergonzado pero contento.
—¡Sí! Lo admito, las saqué de la cafetería... Me dio pena pedírselas a los botánicos, parecían muy ocupados.
—Pero no está nada mal... para estar hecho con cosas de la cafetería.
—¿En serio? —preguntó Jack, genuinamente sorprendido por el halago.
—Claro, Dzhek... —respondió Robert, aún hojeando el herbolario con un tono distraído, casi como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar.
—¿Dzhek? —preguntó Jack, frunciendo el ceño con confusión.
—¡Oh! Lo siento —dijo Robert, cerrando la libreta con cuidado antes de devolvérsela. Sacó su pase de identificación para abrir la puerta de su oficina—. Por algún motivo... me vino a la mente el recuerdo de cuando tu madre y yo estábamos eligiendo un nombre para ti. Estábamos bebiendo uno de esos tés de Helene —soltó una leve risa nasal—. Yo quería llamarte Dzhek, pero tu madre insistía en "Jack", decía que sonaba mejor… menos complicado.