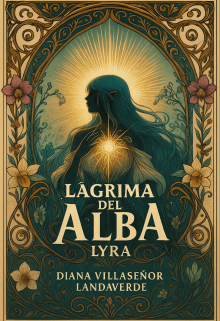Lágrima del Alba
CAPÍTULO 16
El calor me envolvía como un manto, reconfortante y familiar. Desperté lentamente, aún recostada en el mullido sillón de la sala del castillo, con el crepitar de la chimenea llenando el silencio. Mis párpados pesaban y mi mente aún flotaba entre el sueño y la vigilia, pero había algo más... algo cálido y firme a mi lado.
Parpadeé, mi respiración se volvió más pausada mientras disfrutaba un segundo más aquella sensación. El calor no provenía solo de las mantas de piel que me cubrían, sino de algo más sólido, vivo. Con cautela, alcé la vista, esperando encontrar la imponente silueta del príncipe junto a mi, pero lo que vi me hizo contener el aliento.
Bajé mi mano, un pelaje negro y espeso se deslizaba entre mis dedos, suave y cálido. Por un instante, mi cuerpo se relajó y siguió acariciándolo sin pensar... hasta que el dueño de dicho pelaje movió la cabeza con un interés visible.
Al notarlo me incorporé de golpe, la sorpresa recorrió mi espalda como un escalofrío. La bestia no era humana.
Me puse de pie de inmediato, alejando la mano en un acto instintivo y retrocediendo un paso. Mis ojos se clavaron en la criatura, quien, en lugar de mostrarse hostil, ladeó la cabeza con un aire casi inquisitivo, observándome con una calma felina.
Era enorme, su cuerpo tenía la complexión de un depredador ágil pero musculoso, con patas poderosas y garras retraídas. Su pelaje era negro azabache, tan oscuro que la luz de la chimenea parecía resbalar sobre él sin reflejarse. Ojos dorados como el ámbar brillaban en su rostro alargado, con orejas puntiagudas y hocico elegante. No era un lobo, ni un perro, pero tampoco un felino ordinario. Era una criatura intermedia, un híbrido de sombras y sigilo, con la destreza de un gato y la imponencia de un cazador nocturno.
Por un momento, me quedé inmóvil, evaluando sus intenciones. La bestia no rugió, ni mostró los dientes, solo me observó con una paciencia enigmática.
Solté el aire que no sabía que había contenido y, con cautela, di un paso adelante.
—Eres... hermoso —susurré, mi voz apenas como un eco en la gran sala.
La criatura inclinó la cabeza, como si entendiera mis palabras, y cerró los ojos por un instante, en un gesto que no parecía amenazante, sino tranquilo.
Con una sonrisa indecisa, alcé la mano y, con la misma suavidad con la que acariciaría a un animal callejero, volví a rozar su pelaje. El calor era reconfortante, la textura suave y densa.
El animal no se apartó.
En cambio, con un movimiento fluido, se levantó y estiró su largo y esbelto cuerpo antes de sentarse frente a mi con la cola enrollada alrededor de sus patas. Un ronroneo grave y profundo vibró en su pecho, resonando en el aire como el eco de un trueno lejano.
Solté una breve risa asombrada.
—Así que ronroneas...
La bestia inclinó la cabeza, como si mi reacción le pareciera curiosa.
No entendía cómo había llegado hasta allí, ni qué era exactamente, pero una cosa era segura: no sentía miedo.
A partir de ese momento, aquella criatura oscura y enigmática se convirtió en mi compañero, mi sombra fiel en aquel mundo incierto.
El sonido de mis pasos suaves resonaba apenas en los pasillos de piedra mientras avanzaba por el castillo, con mi nuevo compañero siguiéndome en un silencio casi felino, su andar fluido y elegante como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. A pesar de lo imponente que resultaba su tamaño, la criatura no hacía ruido alguno, moviéndose con la gracia de un depredador nocturno. Sentí una extraña calma con su presencia, como si en algún rincón de mi memoria hubiera conocido antes una compañía similar.
Las antorchas titilaban en las paredes, proyectando sombras alargadas en las losas del suelo. Mi estómago gruñó con suavidad y sonreí para mi misma. No recordaba la última vez que había comido algo decente. Con la calidez de mi nuevo amigo a mi lado, todo el miedo y la incertidumbre que me había acompañado en los últimos días parecían más distantes.
Al llegar a la cocina, la encontré en su estado habitual: cálida, con el aroma persistente de pan horneado y guisos aún impregnando el aire. El crepitar de las brasas en la gran chimenea acompañaban el movimiento tranquilo de la señora Imelda, quien estaba guardando las sobras de la cena con una destreza habitual, acomodando los restos en frascos y cestas con la meticulosidad de quien ha hecho esto toda su vida.
Me detuve en el umbral de la puerta y observé la escena por un momento antes de avanzar con pasos ligeros. La anciana ni siquiera levantó la vista cuando habló.
—Tenía la sensación de que vendrías —dijo con una sonrisa sin apartar la vista de su tarea— siempre puedes confiar en tu instinto cuando se trata del hambre.
Solté una pequeña risa y tomé asiento en uno de los bancos de madera, alcanzando un pedazo de pan con los dedos y dándole un mordisco sin vergüenza alguna.
—Parece que me quedé dormida todo un día completo, no puedo creer que haya olvidado comer.
Imelda giró un poco la cabeza y frunció el ceño al verme. Pero no fui yo quien captó su atención. Sus ojos se posaron en la enorme criatura a mi lado, que se había tumbado en el suelo con la elegancia de un gran felino y me observaba con ojos atentos pero pacíficos.
—¿Y este de dónde ha salido? —preguntó la anciana con un arqueo de ceja, mientras me preparaba un plato con los guisos sobrantes de la cena.
Me encogí de hombros tomando mi colgante con una mano y pasando la otra con tranquilidad por la espalda de la criatura.
—No lo sé. Simplemente estaba en la sala cuando desperté. Parece que le agrado —murmuré, con una sonrisa traviesa— no me ha dejado sola desde entonces.
Imelda ladeó la cabeza, observándolo con curiosidad acercándose para darme el platillo recién servido.
—No es una bestia cualquiera, niña. Se mueve como un guardián... y te observa como uno.
Miré a mi nuevo compañero, sintiendo una sensación extrañamente reconfortante al notar que, efectivamente, el animal parecía haber asumido un papel de protector sin que nadie se lo pidiera. Como si simplemente hubiera decidido que yo era suya.