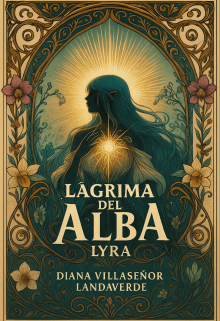Lágrima del Alba
CAPÍTULO 31
El firmamento sobre el Reino de las Sombras se había tornado en una cúpula de ceniza y desolación. Nubes densas y pesadas se erguían en el horizonte como silenciosos colosos, sus contornos imponentes emergiendo en la lejanía como montañas sombrías. Los leves destellos del nuevo sol, apenas capaz de colarse entre los intersticios nubosos, vertían un resplandor pálido y fantasmal sobre la fortaleza que se alzaba solitaria, como una vigía olvidada en medio de la penumbra con cada rayo que lograba atravesar aquel velo creaba destellos efímeros sobre las antiguas piedras del castillo.
El eco de los cascos golpeando la tierra, empapada por la humedad fría de la madrugada, se propagaba con una cadencia casi hipnótica a lo largo de la vasta llanura que abrazaba la entrada del castillo. Cada impacto resonaba como el latido de un tambor de guerra, impregnando el ambiente de una urgencia ineludible que parecía desafiar el silencio del amanecer.
Mantenía las riendas del caballo con manos seguras y tensas. Mi cuerpo entero estaba esculpido en tensión, cada músculo en alerta máxima, mientras mi mente se concentraba en una única e ineludible misión: llegar a tiempo, sin importar el precio.
A cada embate del caballo, Kael se aferraba para no caer, deslizándose contra mi cuerpo con una insistencia que se tornaba casi insoportable. Con cada sacudida, su peso parecía acrecentarse, volviéndose una carga cada vez más difícil de sostener.
Cuando, finalmente, las imponentes puertas del castillo surgieron de la bruma, sentí cómo mi corazón se aceleraba con una intensidad casi desgarradora. Allí, en el umbral de la oscuridad cortada por destellos del sol creciente revelando su figura, Caldor ya aguardaba. Posicionado en lo alto de una antigua escalera de piedra, su ceño fruncido y sus ojos entrecerrados denunciaban la preocupación y la experiencia de quien ha visto demasiadas batallas.
Los guardias que custodiaban la entrada se tensaron al vernos acercarnos y rápidamente ordenaron abrir la entrada de la imponente fortaleza. La atmósfera estaba impregnada de un presentimiento ominoso, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo.
Con un tirón firme de las riendas, frené el caballo, haciendo que éste se detuviera de golpe en medio de la humedad del alba. Con agilidad, salté al suelo, aterrizando con precisión sobre la húmeda tierra, y sin perder ni un instante me giré hacía Caldor.
—Necesito ayuda para subir al príncipe a su cuarto —ordené, sin titubear. No era una súplica, sino una exigencia, una directiva nacida de la urgencia del momento.
Caldor parpadeó, sorprendido por la inusual determinación en mi tono de voz, pero no vaciló en reaccionar.
Con voz grave y resonante, lanzó el imperativo.
—¡Traigan a los hombres!
En seguida, dos soldados se apresuraron a acercarse, deslizándose entre las sombras para desmontar a Kael con la cautela que el estado del príncipe exigía. A pesar de su evidente debilidad, Kael intentó resistirse, dejando escapar un gruñido ahogado al sentir las manos firmes de los guardias sobre su cuerpo.
—Puedo... caminar —musitó con un tono que mezclaba dolor y orgullo.
—No, no puedes —contradije acercándome hacía él.
Con un esfuerzo lleno de dignidad, Kael esbozó una leve media sonrisa, que se desvaneció rápidamente al ser interrumpida por un gemido de agonía. Su cuerpo, debilitado por el sufrimiento, se tambaleó contra uno de los soldados, y en ese momento, extendí mi mano con una mezcla de urgencia y ternura, apoyándola firmemente sobre el brazo del príncipe.
Ese breve contacto permitió a Kael sentir la calidez reconfortante de mi piel, contrastando con el frío inhumano de sus heridas. Por un instante eterno, nuestras miradas se encontraron, y en aquel silencioso intercambio, percibí la terrible verdad que ninguno se atrevía a pronunciar: la tortura había sido brutal y Kael se encontró al borde de la muerte.
—Llévenlo arriba, ahora —ordené con voz imperiosa, dejando claro que el tiempo era un enemigo implacable. Los soldados asintieron en un acuerdo tácito y, con el cuidado que solo se tiene cuando cada movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, comenzaron a cargar al príncipe hacia la seguridad de su habitación. Fue en ese preciso instante cuando apareció Imelda.
Imelda, la mujer que siempre parecía llevar en sus ojos la sabiduría de siglos, se desplazó con una presteza sorprendente. Cada paso suyo era una mezcla de urgencia y conocimiento, mientras sus ojos agudos examinaban minuciosamente cada herida del príncipe. Moretones oscuros se extendían por su torso como sombras que narraban una lucha inhumana, y en sus muñecas se dibujaban profundas marcas, relictos de los grilletes que lo habían retenido. Sin necesidad de palabras, Imelda frunció el ceño, dejando entrever su comprensión silenciosa del sufrimiento que tenía ante sí.
Sin perder tiempo, con voz firme y sin vacilaciones, me dirigí a la mujer.
—Necesito agua caliente, vendajes limpios, el tónico de raíz de fuego y extracto de flor de anís. De inmediato
Imelda, con la experiencia que solo los años pueden conceder, parpadeó brevemente antes de asentir sin objeción.
—Lo tendrás en minutos —respondió, su voz impregnada de una seguridad casi mística. Con esa promesa, se giró y desapareció rápidamente entre los oscuros y serpenteantes pasillos del castillo, dejando tras de sí una estela de esperanza en medio del caos.
Mientras tanto, Kaedan permanecía en un silencio calculado, asegurándose de que nadie más pudiera captar sus palabras. Solo cuando estuvo seguro de la confidencialidad de la conversación se acercó a Caldor, con el rostro endurecido por la preocupación y la inminente amenaza.
—Aumenta la seguridad del reino —ordenó en voz baja pero decidida.
Caldor lo observó con recelo, incapaz de contener su duda, y preguntó.
—¿Por qué?
Con una mirada que cortaba el aire, Kaedan replicó.