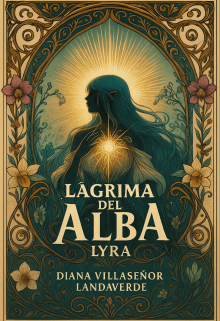Lágrima del Alba
CAPÍTULO 36
La mañana en el Reino de la Luz había comenzado como cualquier otra, con sirvientes diligentes atendiendo sus labores, banderas blancas y doradas ondeando con gracia sobre las altas torres del palacio, y consejeros reunidos en la gran sala de audiencias, discutiendo asuntos de comercio y seguridad fronteriza. Pero todo cambió en el instante en que un mensajero, jadeante, atravesó las puertas del trono con un pergamino en mano. El sello del Reino de las Sombras, impreso en cera negra y plateada, anunciaba un mensaje de Kael Drayvar que no podía dejar de inquietar.
La Reina Altheria tomó el pergamino con una elegancia fría, sus dedos recorriendo el sello con la precisión de alguien acostumbrada a manejar destinos. La calma que mostraba era una máscara, la más peligrosa de todas, porque en ella se escondía una furia inminente.
Altheria rompió el sello y desenrolló el pergamino. Con cada palabra leída en tinta oscura, su sonrisa se congeló, y su mirada se afiló hasta convertirse en un filo mortal. La corte entera quedó en silencio, sabiendo que algo estaba terriblemente mal. Los dedos de la Reina se apretaron en los bordes del pergamino hasta que, de repente, la copa en su otra mano se quebró, haciendo estallar el cristal en un torbellino de fragmentos, y el vino rojo se derramó sobre su vestido blanco como un reguero de sangre.
Sin inmutarse, Altheria dejó que las palabras ardieran en su mente:
"Kael Drayvar y Lyra Auren han contraído matrimonio. El Reino de las Sombras la reconoce como su legítima princesa y futura reina."
El silencio en la sala fue absoluto; solo el goteo del vino sobre el mármol rompía la quietud. La Reina respiró profundamente, conteniendo el huracán de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando alzó la mirada, sus ojos ya no eran los de una monarca serena, sino los de una depredadora al borde del ataque.
—Reúnan a mis generales —ordenó con voz que, aunque no alta, retumbó como sentencia de muerte.
Los cortesanos intercambiaron miradas tensas, sabiendo que nadie se atrevía a cuestionarla. En cuestión de segundos, Aerion entró en la sala con postura rígida y labios apretados. Altheria lo observó, y en el reflejo de sus ojos se percibió, por primera vez en mucho tiempo, una sombra de placer; la herida que el joven intentaba ocultar estaba allí, abierta para ser explotada. La Reina lo veía no sólo como un soldado, sino como una pieza crucial en su juego de venganza.
—El tratado de los días de luto se respetará —anunció con fría determinación, su voz se volvió más oscura, más letal —pero cuando hayamos honrado a su rey caído... atacaremos sin más.
La sala se estremeció ante el anuncio.
—Reúnan a los nuevos cadetes —ordenó, dirigiéndose a los altos comandantes— cualquiera que esté dispuesto a dar su vida por el Reino de la Luz será llevado al entrenamiento inmediatamente.
Sus palabras resonaron como un veredicto inapelable. Con control absoluto, la Reina prometió forjar un ejército capaz de reducir a cenizas al enemigo, dejando claro que, mientras el Reino de la Luz pareciera seguro, la amenaza latente se gestaba en las sombras.
Sin embargo, al final, pidió estar sola, y la sala se vació en un acto de obediencia ciega, a excepción de Aerion, quien se mantenía al borde del abismo, y la Reina pretendía empujarlo hasta el final.
Cuando la sala quedó en silencio, Altheria se retiró a su estudio privado, una cámara oscura y apenas iluminada por unas pocas velas parpadeantes. El aire era espeso y sofocante, y al cerrar la puerta, la máscara de serenidad se desmoronó. Sus labios rojos se torcieron en un gesto de rabia pura, y de repente, explotó. Un jarrón de cristal surcó el aire, estrellándose contra la pared en un estallido de mil pedazos, mientras un candelabro caía rodando con un estrépito sordo. La respiración de la Reina se volvió agitada, cada exhalación un grito silencioso de furia.
—¡Maldito seas, Kael Drayvar! —vociferó, arrojando sin piedad cualquier objeto a su alcance, viendo cómo se destrozaban contra el suelo. La humillación y el desafío se habían acumulado en su pecho, y ella no lo perdonaría.
Pero entonces, al abrir la puerta del estudio, su furia se encontró con la imagen de Aerion, el joven permanecía inmóvil en el umbral, su rostro era una máscara de fría determinación, aunque sus ojos, destrozados por el dolor, hablaban de heridas profundas. Y en esa mirada, Altheria encontró su arma perfecta: un hombre herido, dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder lo único que le quedaba.
—Debes estar... devastado —susurró la Reina con dulzura envenenada.
Aerion apretó los dientes, pero no respondió.
—La mujer que tanto protegiste... ahora duerme en la cama de otro hombre.
El silencio fue letal. Pero entonces, Aerion levantó la vista. Y Altheria supo que lo tenía, supo que ya no era solo un soldado, era un hombre herido. Un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder lo único que le quedaba. La Reina se acercó a él lentamente, susurrando como quien ofrece una promesa imposible.
—Recuperaremos lo que es nuestro.
Su voz era seda y veneno.
—¿Lo harás por ella?
Aerion cerró los puños. Su respuesta no fue inmediata. Pero cuando habló, su voz fue tan fría como la de la Reina.
—Lo haré.
La sonrisa de Altheria fue de triunfo absoluto, porque ahora, tenía la pieza final de su juego y Kael Drayvar... jamás lo vería venir.
El Reino de la Luz ya no era el mismo...
Los campos de entrenamiento, que en antaño habían sido un lugar de disciplina justa y preparación estratégica, se habían transformado en un infierno de exigencias y sufrimiento. Los reclutas eran forzados a correr sin descanso, a empuñar espadas hasta que sus brazos sangraran, a obedecer órdenes sin formular preguntas. Todo se hacía a mandato de él, por Aerion, el joven que, en otro tiempo, había luchado con honor, pero que ahora dejaba que la rabia lo impulsara. Aquella furia lo había consumido, transformándolo en un guerrero sediento de venganza, capaz de arrasar con cualquier obstáculo para alcanzar su objetivo: quería a Kael Drayvar muerto, y no permitiría que nadie se interpusiera en su camino.