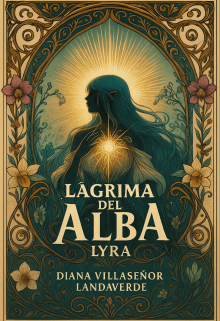Lágrima del Alba
CAPÍTULO 41
La niebla aún no se disolvía del todo cuando las puertas de cristal del invernadero se abrieron silenciosamente. Los jardines privados de la Reina Altheria, ocultos tras altos muros y protegidos por hechizos de ilusión, rebosaban un verdor antinatural. Rosas negras como la noche y lirios de plata brillaban bajo una luz que no venía del sol, sino de lámparas encantadas suspendidas en el aire como luciérnagas quietas.
La Reina estaba de pie al borde del estanque central, su figura erguida como una estatua viva. Vestía una túnica blanca que caía como agua sobre sus hombros, y su cabello negro, cuidadosamente recogido, contrastaba con la piel pálida como porcelana. A su lado, de pie entre las sombras, se encontraba un hombre de túnica caoba, un hechicero descalzo. Su rostro estaba semicubierto por una capucha bordada con símbolos antiguos. De su barba larga y entrelazada colgaban diminutos talismanes. En su mano derecha, apoyado a modo de bastón, sostenía un hueso de árbol ennegrecido que había crecido en la frontera misma entre la luz y la sombra. Su don era raro, prohibido incluso en antiguos tratados: abrir la tierra y transportar cuerpos a través de ella, como si caminara por túneles invisibles bajo los dos mundos.
Aerion llegó poco después, escoltado por un silencio absoluto. Su uniforme azul obsidiana estaba impecable, pero sus ojos —siempre firmes— mostraban una sombra de ansiedad. Al ver al anciano, sus pasos se tornaron más lentos, más medidos.
—¿Es él? —preguntó, sin mirar a la Reina directamente.
Ella no respondió de inmediato. Solo levantó una mano enguantada y asintió hacia un pequeño montículo de tierra al pie de una de las estatuas. El suelo comenzó a vibrar, apenas perceptible, y luego una grieta se abrió como una herida. La tierra se partió con un gemido sordo, y un cuerpo emergió con lentitud, envuelto en restos de lodo y raíces secas.
Era el espía.
Su rostro estaba congelado en una mueca de muerte, los labios lívidos, los ojos aún entreabiertos como si no hubiera tenido tiempo de cerrar el ciclo. Y en sus manos...
el colgante de Lyra. El dorado amuleto brillaba con un resplandor imposible entre el barro. El mismo que ella llevaba al ser capturada.
Aerion se acercó un paso, con el pecho tenso. Se arrodilló sin hablar, y tomó el colgante con dedos temblorosos. Lo limpió con cuidado sobre el dobladillo de su capa, como si fuera una reliquia sagrada.
—Está muerto. Y esto... —murmuró, alzando la joya ante la luz— ...esto no debió volver sin ella.
El silencio se volvió insoportable.
La Reina giró con lentitud. Su rostro, siempre impecablemente sereno, comenzó a transformarse. Primero fueron los labios, que se apretaron hasta formar una línea de piedra. Luego los ojos, que chispearon con un fulgor helado. Finalmente, la máscara cayó: la compostura perfecta se desmoronó y, por un instante, el monstruo tras la corona se asomó.
—¿Muerto? Y sin la chica —su voz era un hilo envenenado— ¿Después de todo lo que hicimos por su lealtad?
Se acercó al cadáver sin temor, y de una patada violenta lo empujó de nuevo a la tierra. La grieta lo tragó como si el suelo mismo obedeciera su furia.
—Al amanecer se acaba la farsa —escupió con los ojos brillando de ira— que se preparen. Quiero las tropas listas antes del alba. No más negociaciones. No más diplomacia. Esta es la última noche de luto.
El anciano de la túnica caoba asintió en silencio y, con un leve gesto, desapareció entre las sombras de los árboles encantados.
Aerion se quedó unos segundos más, contemplando el colgante que aún sostenía. Lo apretó en su puño con fuerza. Una ráfaga de recuerdos lo golpearon: la risa de Lyra en el jardín de la academia, el día que le regaló el broche, sus palabras susurradas antes de despedirse en el hospital. Todo parecía tan cercano, y sin embargo tan irremediablemente lejano.
Finalmente, guardó el colgante entre los pliegues de su uniforme. Se puso de pie y siguió a la Reina al interior del castillo. Los pasos de ambos resonaron como presagio de guerra en el mármol frío.
El sol apenas despuntaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos apagados entre dorado y malva. El resplandor se filtraba a través de los vitrales del castillo, arrojando destellos de luz sobre los pasillos silenciosos. Pero dentro del corazón del palacio, la Reina Altheria no conocía el reposo.
Su voz resonaba entre sus consejeros y oficiales como un trueno contenido, dando órdenes con la eficiencia cortante que la caracterizaba.
—Al amanecer del día siguiente, marcharemos —su voz era nítida, sin un atisbo de duda— que todos los ciudadanos comiencen los preparativos. No quiero caos, quiero obediencia.
Al pasar por uno de los corredores elevados, se detuvo. En la galería inferior, vio una silueta familiar: Elira. Vagaba como un fantasma, sin dirección clara. Sus dedos recorrían distraídamente los muros, su mente evidentemente lejos de la guerra, de las órdenes, del presente.
La Reina entrecerró los ojos.
—Basta de perder talentos en la nada —murmuró— que la lleven a Caelora.
Un guardia a su lado inclinó la cabeza y partió de inmediato.
El nombre surgía de un antiguo término en desuso que significaba "guía en la niebla". Oculto entre los jardines interiores del castillo, rodeado de cipreses altos y flores de perfume amargo, Caelora era una joya de piedra blanca, con una cúpula de cristal azul profundo que sobresalía entre la vegetación como un ojo silencioso observando el cielo.
Elira no tuvo oportunidad de negarse. Dos guardias, sin crueldad pero sin miramientos, la escoltaron por los pasillos hasta los jardines, y luego por un sendero oculto hasta llegar al edificio.
—¿Qué es esto? —preguntó, mirando la estructura con una mezcla de temor y curiosidad.
—Tu nuevo destino —respondió uno de los guardias, abriendo las pesadas puertas de hierro adornadas con símbolos astronómicos.