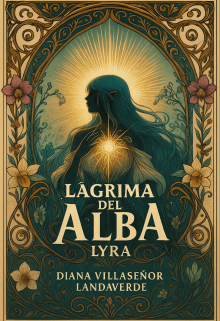Lágrima del Alba
CAPÍTULO 43
Narrado por Kael.
La bruma del bosque lo cubría todo como un presagio. Desde el claro de mando, el mundo se reducía a una mesa de madera oscura, extendida entre antorchas clavadas en tierra y la fogata central que se consumía en silencio, lanzando brasas al cielo negro. El mapa estaba extendido sobre la mesa, sostenido por dagas clavadas en sus esquinas. Las líneas de defensa trazadas a tinta temblaban a la luz del fuego, como si también esperaran una orden para romperse.
Mi mano recorría el perímetro norte por cuarta vez. Caldor estaba a mi lado, con los brazos cruzados y el ceño marcado como un grabado en piedra. Aún conservaba la capa de batalla, con la insignia plateada sobre el pecho —un símbolo que había llevado cuando yo apenas era un niño y el Reino de las Sombras aún no sabía si arder o huir.
—¿Estás seguro de dividir la primera línea? —preguntó sin mirarme.
—Estoy seguro de que si caemos todos al centro, nos rodearán —dije— tenemos el bosque. Ellos no. Que jueguen en nuestro terreno.
El silencio que siguió fue de respeto y resignación. Giré la vista hacia el margen del claro. Más allá de las tiendas, de los centinelas y las carpas con estandartes oscuros, comenzaba la línea de árboles. Altos, cerrados, impenetrables. A sus pies, las tropas esperaban.
Los trepadores silentes ya estaban en posición, elevados entre las ramas. Los había visto subir como sombras verticales poco después de la medianoche. Llevaban los arcos preparados, las flechas huecas afiladas, los ojos pintados de negro. Nadie hablaría entre ellos hasta que la orden fuera dada. Desde el suelo, no podían distinguirse de la corteza. Ni siquiera yo los vería si no supiera que estaban ahí.
La línea de lanzas se extendía por el centro como una muralla viva. Lanceros de más de dos metros, hombro con hombro, con las puntas cruzadas enterradas levemente en tierra húmeda, formando un ángulo mortal. Las runas grabadas en las hojas descansaban quietas, aún dormidas. Esperaban sangre para despertar.
A los extremos, ocultos entre matorrales y bajo mantos cubiertos de hojas, se encontraban los vigías de la niebla. Sabía que ya habrían comenzado su labor: pequeños dispositivos de hueso tallado ocultos en sus palmas, prontos a emitir sonidos que no pertenecían a este mundo. Gritos de mujeres muertas, rugidos que no correspondían a ninguna bestia conocida, carcajadas vacías. Aquello era más que táctica. Era guerra psicológica.
En los puntos más sensibles del terreno, los druidas de raíces estaban en posición, con sus manos hundidas en tierra, sus ojos en blanco, listos para activar las trampas bajo los pies enemigos. No matarían. No aún. Pero harían que los primeros en cruzar perdieran equilibrio, caigan, se desesperen. Un soldado en el suelo es un soldado muerto.
Y entre los troncos más visibles, las figuras señuelo ya habían sido colocadas. Altas, imponentes, hechas de ramas y tela desgarrada, con capas negras ondeando en la niebla. Desde la distancia, cualquier ojo creería que había cinco veces más soldados. Desde cerca... ya era demasiado tarde.
Me acerqué a la orilla del claro. A lo lejos, más allá de la neblina, el primer retumbar metálico llegó: cascos sobre piedra, escudos sobre espalda. El Reino de la Luz avanzaba. Venían como les enseñaron: en formación cerrada, con fuerza bruta y dones de contacto al frente. Golpear. Aplastar. Dominar. Su estrategia de siempre.
Pero aquí, en la frontera... eso no bastaría. El cielo comenzaba a clarear, un resplandor tenue teñía el horizonte. Las primeras hojas del bosque susurraron con el viento. El suelo vibró bajo los pasos de los invasores. Entonces alargué el brazo, mi palma extendida hacia el bosque.
La señal. No un grito. No un cuerno. Solo mi mano. Y entonces... un alarido resonó entre los árboles, largo, gutural. De otro mundo. Le siguieron carcajadas agudas, lamentos de niños, un gemido que se alargó hasta romperse en un silencio brutal. El enemigo titubeó. Los caballos relincharon. Los cascos retrocedieron medio paso. Y entonces, como si el mismo bosque respirara, cayeron las primeras flechas.
Silenciosas, huecas, silbando como lamentos de almas antiguas. Algunos soldados del Reino de la Luz cayeron sin entender de dónde venía la muerte. No vieron el arco. No oyeron el disparo. Solo sintieron el vacío.
Las lanzas se inclinaron. Las raíces se alzaron. Y el aceite negro fue derramado sobre el paso central, invisible, hasta que el primer escuadrón corrió... y cayó. Uno, dos, cinco. Los cuerpos se deslizaron, chocaron, gritaron. Algunos intentaron encender antorchas y las lanzaron. El bosque ardió en líneas que habíamos preparado. El fuego no consumía. Solo guiaba la confusión.
Yo no me moví. Solo observé, esperando, porque este no era su terreno, era nuestro reino y en él, nadie avanzaba sin pagar.
Las primeras filas cayeron como fichas sin entender cómo habían perdido el equilibrio. La estrategia había funcionado. El bosque los devoraba en silencio, sin necesidad de grandes estallidos ni arcos visibles. Cada flecha que atravesaba un cuello. Cada raíz que emergía para atrapar un tobillo. Cada silbido de los vigías disfrazado de alarido inhumano... Todo se había sincronizado como si el bosque mismo respondiera a nuestra voluntad.
Pero los del Reino de la Luz eran tercos y estaban entrenados para morir sin pensar. Los que lograban esquivar los señuelos, los que trepaban sobre los cuerpos de sus propios compañeros o arrastraban a los heridos con botas llenas de barro y sangre, eran pocos... pero peligrosos. Porque eran los que ya no sentían miedo. Solo rabia.
Y esos, tarde o temprano, iban a llegar a nosotros. Caldor me miró desde su posición a mi derecha. No dijo nada. Solo asintió con ese gesto seco que significaba "ya están aquí."
Respiré hondo, desenfundé la espada. El metal sonó familiar en mi mano.
—Que nadie rompa la formación —exclamé— si pisan la línea... no les damos vuelta. Los enterramos de frente.