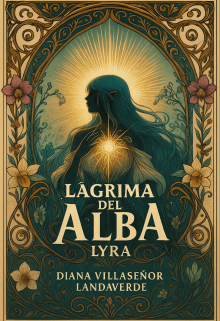Lágrima del Alba
CAPÍTULO 47
Al amanecer siguiente, mientras las primeras luces apenas perfilaban las colinas, Kael reunió a los capitanes en el claro junto a la tienda de mapas. Cada rostro reflejaba cansancio, pero también resolución. Se trazaron tres rutas de distracción: una hacia el flanco este, que simulaba un intento de infiltración masiva; otra con sonidos y reflejos mágicos al oeste, para desorientar a los vigías; y una tercera al norte, donde Kaedan lideraría un asalto directo, ruidoso, falso.
Tirian, Elan y Seren fueron asignados como líderes del frente este, acompañados por un puñado de arqueros con capas negras y bombas de luz. Kaedan solicitó personalmente a uno de los guardianes menores que manipulara la niebla para oscurecer su avance. Reth, con su poder aún inestable, era la chispa de caos perfecta para ese frente.
Caldor revisaba cada movimiento con un ojo meticuloso, asegurándose de que todo marchara con sincronía.
—No podemos permitir que el enemigo vea el vacío que dejamos en el centro —dijo con gravedad— cada paso falso será su pista. Cada engaño, nuestra protección.
Kael, junto a mí, asintió sin pronunciar palabra. Yo no podía dejar de mirar el mapa, con sus marcas de carbón y líneas rojas. Cada punto era un riesgo. Cada decisión, una posibilidad de muerte o de victoria.
Cuando los escuadrones partieron al caer la tarde, lo hicieron en silencio. Los pies sobre la tierra eran apenas susurros. Desde lo alto de una colina, los vi desaparecer entre la niebla.
Solo quedamos nosotros. Tres sombras rumbo al corazón del enemigo. Y cada uno de ellos arriesgaba su vida... para que nosotros llegáramos al trono.
La noche nos envolvía cuando salimos del campamento, envueltos en capas oscuras y con el silencio como única armadura. Caminábamos en fila, Riven por delante, yo en el centro, Kael cerrando el paso. El bosque nos recibió con un murmullo antiguo, como si supiera que lo que estábamos por hacer no tenía retorno. Cada rama crujía con más intención de lo habitual, y cada sombra parecía más viva.
—Sigue cerca —me susurró Kael, su voz apenas un roce en la oscuridad.
Asentí sin mirar atrás. El viento me rozó el rostro, fresco y salado. La senda que Varek nos había indicado era apenas un rastro entre piedras cubiertas de musgo y árboles que se inclinaban hacia nosotros con ramas como dedos.
Riven se movía como si no tocara el suelo, sus ojos cobrizos resplandecían con cada destello lejano. De vez en cuando se detenía, alzaba la mano, y señalaba una grieta en el velo, un espacio entre la realidad visible y la verdadera.
—Aquí —dijo al llegar a una hendidura entre rocas, oculta por un manto de hiedra.
Tras esa abertura, una escalera tallada descendía hacia las entrañas del risco. El aire cambió de golpe. No olía a tierra ni a bosque. Olía a piedra sellada, a memoria antigua.
—Esto nos llevará al borde de los jardines internos del palacio —explicó Riven— de ahí, al salón del trono. Pero el vértice... está bajo el trono mismo. En las raíces del palacio.
Kael desenfundó su espada en silencio, el brillo del acero apenas era visible. Dentro de mí, algo se agitaba. La mitad de la lágrima. El corazón de la verdad.
Descendimos con cuidado, los escalones parecían no acabar. El silencio se hacía más espeso con cada metro. Cuando por fin tocamos fondo, el pasadizo desembocó en un pasillo olvidado, donde las paredes aún conservaban frescos desvaídos de los antiguos reyes.
—Aquí comienza el verdadero peligro —susurró Kael.
El pasillo finalizaba en un umbral de piedra cubierto de enredaderas muertas. Bastó un roce de los dedos de Riven para que el encantamiento que lo ocultaba se disipara con un susurro seco, como si el mismo palacio se rindiera al paso del tiempo.
Al cruzar, nos encontramos dentro. Demasiado dentro. El jardín interior era inmenso, más vasto de lo que parecía posible. Las fuentes callaban, el musgo cubría esculturas de mármol olvidadas, y todo el lugar tenía ese aire de algo que una vez fue sagrado... y había sido profanado por el silencio.
—Esto fue... demasiado fácil —murmuré.
Kael tensó la mandíbula. Sus ojos lo recorrían todo como si esperara la emboscada en cada sombra. Riven ladeó la cabeza, sus pupilas felinas vibrando con inquietud.
—Es porque nos dejaron entrar —dijo— o creen que no podremos salir.
Nos movimos rápido. Evitamos la ruta principal, bordeando los corredores más antiguos, aquellos que según los planos de Varek, llevaban directo al nivel subterráneo del salón del trono. Cada paso resonaba más de la cuenta. Cada esquina parecía contener un susurro invisible.
El acceso al subnivel era una losa agrietada bajo un tapiz deshilachado. Riven la levantó, revelando una cámara estrecha iluminada por cristales opacos empotrados en la piedra. Bajamos.
La sala era circular, con muros tallados de inscripciones antiguas que no reconocía, pero sentía. En el centro, una espiral de obsidiana conducía a una estructura de cristal oscuro: el vértice.
—Está vivo —dije en voz baja— lo siento. Está latiendo... como si esperara.
Kael dio un paso adelante, su espada en guardia. Riven se colocó a mi izquierda, sus ojos encendidos.
—Hazlo, Lyra —susurró Kael—antes de que sepan que estamos aquí.
Me arrodillé frente al vértice. Coloqué las manos sobre el cristal. Era frío, pero no por la temperatura. Era un frío de ausencia, de olvido. El mismo que había envuelto al Reino de la Luz durante años.
Cerré los ojos. Sentí la energía moverse desde mi pecho hacia mis palmas. Una vibración me recorrió entera, haciendo que mi respiración se volviera temblorosa.
El cristal comenzó a agrietarse. No con ruido, sino con un eco. Como si algo llorara desde dentro. De pronto, un rugido lejano, no físico, si no mágico.
—¡Démonos prisa! —gritó Kael.
Riven desenvainó cuchillas curvas de sus costados y giró sobre sí mismo, como si sintiera la llegada de algo que aún no veíamos.