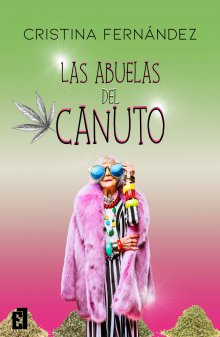Las abuelas del canuto
Capítulo 4
CapítulO 4
Los chupópteros
Elena seguía ingresada, pero con muy buen pronóstico. En los días siguientes, suponíamos que veríamos el alta. La convencimos de que, para cuando eso sucediera, viniera unos días a mi casa. Pepi y Quimeta estuvieron de acuerdo desde el primer momento en el que propuse la idea. Habíamos limpiado ya los rastros de aquel fatídico día de la casa de Elena, pero ninguna de las tres la veíamos capaz de estar aún a solas con sus pensamientos. Y, por qué no decirlo, teníamos muchísimo miedo de que repitiera otro intento, aunque no habláramos de ello.
Durante esos días, las tres íbamos turnándonos en el cuidado y compañía de Elena en el hospital mientras los médicos decidían si darle el alta o no. La valoraban psicológica y físicamente. Decidimos que Pepi se quedaría con ella casi todos los días mientras que Quimeta y yo íbamos de banco en banco, con una bolsa del Mercadona repleta de papeles y documentación. Cuando nos recibían en algunos, y a duras penas, era para pedirnos más papeles y decirnos, antes de efectuar cualquier estudio económico, que la operación era imposible, ya fuera por edad, por avales o por la cantidad solicitada. Había directores de entidades que, al ver a dos abuelas de barrio cogidas de un brazo y con una bolsa de plástico llena de papeles en el otro, se negaban a atendernos. Eso fue lo que más le dolió a Quimeta: la negativa a escucharnos siquiera.
—Pero ¿cómo es posible? Justo aquí tengo cita previa —protestó ante la señorita, quien nos informó de que el director de esa caja no iba a recibirnos.
—Al menos, que nos atienda un gestor —reclamé yo.
—Todos nuestros gestores están ocupados —nos dijo la muchacha con poca o ninguna gracia—. Lo sentimos, pero ahora mismo no podemos atenderlas.
—Yo tengo una cita previa, así que tenéis que hacerlo —le exigió Quimeta, imponiéndose.
—Mi amiga tiene razón ⸻la apoyé—. Llevamos esperando esta cita cerca de una semana, y nos urge plantear una operación económica —le expliqué.
—¿Y podría saberse qué operación? —nos preguntó por fin la chica, pareciendo que tenía algún tipo de interés en lo que necesitábamos.
—Querríamos pedir un préstamo —le contesté solemne.
La chica negó con la cabeza y nos pasó a un cubículo que sin lugar a duda era el de ella. Con un gesto, ofreció que nos sentáramos. Quimeta y yo nos miramos sonriendo, aunque equivocadas, creyendo que alguien quería ayudarnos por fin.
—¿De qué importe estamos hablando? —nos preguntó la muchacha mientras miraba la pantalla del ordenador y movía el ratón.
—De trescientos diez mil euros —dijo Quimeta tras un gran suspiro—. Pero antes de que digas que no, quiero que sepas que tenemos avales ⸻se adelantó, sin esperar la negativa.
La chica nos miró, negando de nuevo, mientras yo rebuscaba en la bolsa de plástico nuestras escrituras, certificados de la pensión y todo aquello que pensábamos que podría hacernos falta.
—Es una cantidad muy elevada de dinero, señoras —nos indicó; no sé si con pena o con burla bien disimulada.
Quimeta le extendió los papeles que habíamos estado buscando en las bolsas ante su mirada inquisitiva. La chica los cogió y los hojeó por encima.
—Tenemos una deuda sobre la casa de una de nosotras. Si la pierde, se quedará sin nada —le expliqué de una manera para que pudiera entender la gravedad del asunto—. Si no nos dan el dinero, mi amiga perderá su casa y su modo de vida.
La muchacha nos examinó unos instantes, cambiando su mirada. Diría que entendió la situación, y creo que se compadeció de nosotras.
—Siento mucho lo que está pasándoles —comenzó con aire profesional. Sin embargo, en su voz había un tono de pesadumbre—. Pero no vamos a poder hacer nada para ayudarlas. Yo recogeré todos sus papeles y solicitudes, los elevaré al estamento que hacen los Estudios Económicos, pero lamento decirles que, seguramente, al ver su edad y avales, no seguirán adelante con el estudio.
—Estás diciendo que no vais a darnos el dinero —dejó en claro Quimeta, seria y educadamente.
—Lo siento, pero es así, y no depende de mí —manifestó ella, entrelazando las manos sobre la mesa e inclinándose levemente hacia nosotras—. Si dependiera de mí, intentaría hacer todo lo posible, pero les ahorro tiempo diciéndoles que no van a pasar ni el primer estudio. Si tienen alguna otra idea, la venta de alguna propiedad, algún conocido o familiar, o quizá una propuesta que yo desconozca, tal vez sería el momento de ponerla en marcha —expuso con sinceridad. Supongo que la cara de Quimeta y la mía eran un poema, pues la chica nos contemplaba ya con aire de pena—. Puedo hacerles un papel para presentar al fondo de inversión que les pide el dinero, conforme estamos iniciando un estudio económico ⸻nos ofreció, moviendo los papeles de un lado a otro⸻. A ver si así les dan un poco de tiempo para poder pensar en algo.
—Nos gustaría mucho tener ese papel, hija —aceptó Quimeta con desidia—. Probaremos presentarlo y así ganar tiempo, como tú dices.
La muchacha se levantó de su silla y se fue hacia otro despacho, quizá para hacer alguna fotocopia o el informe en privado.
—¿Ves como no van a dejarnos el dinero? —azucé a Quimeta, sin que esta se atreviera a mirarme. Sabía de sobra lo que estaba pensando.
—No es el único banco —argumentó, acomodando la bolsa de papeles en su regazo—. Probaremos en más.
La respuesta que obtuve de Quimeta hizo que yo enviara un resoplido al aire y una mirada a la nada mientras negaba con la cabeza. Llevábamos ya un montón de bancos visitados, y todo eran negativas y malas caras. Me dolía la cabeza de oír las mismas excusas. Esa semana había sido una auténtica pesadilla. Y como si las palabras de aquella muchacha se tratasen de una premonición, nadie nos hacía caso. Éramos invisibles. O peor, éramos viejas.