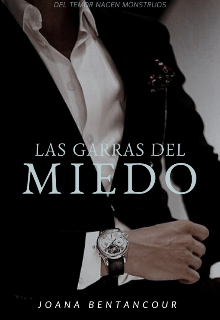Las garras del miedo
III - Un día cualquiera
Con pasos apresurados y sujetando firmemente el asas de mi bolso comencé a descender los peldaños. Sin embargo, tuve que detenerme mucho antes de llegar al último de los escalones porque Esmeralda se encontraba parada allí, frente a la puerta de nuestra casa, con expresión disgustada. Un ceño fruncido y labios extendidos en una sola línea era más que suficiente para leer su enfado.
Suspiré y continué acortando la distancia.
Acorde mis pasos comenzaron a aproximarse, comencé a tener la leve impresión de ella estar llevando incontables minutos aguardando por mi llegada. Sin embargo, cuando me detuve frente a ella, aquella impresión paso a ser una intensa afirmación, pues a centímetros de su expresivo rostro noté las múltiples ansias de lanzarme una bomba construida a base de reproches y acusaciones severas.
—¿Dónde está? —inquirió refiriéndose a Jean.
—Lavándose los dientes —mentí—. Buenos días, tía —la saludé con un pequeño beso en la frente.
—Que buenos ni que nada —replicó enarcando una ceja—. ¿Sabes cuánto llevo esperando que bajen? —protestó inclinando el torso. Desde esa cercanía sus mejillas parecían arder coléricas. Iba a replicarle, mas ella por enfado no me lo permitió—: Hora y media, Mackenna. Llevo una hora y media esperando a que ustedes dos se dignen a desayunar conmigo una vez en la vida.
Suspiro con fiereza y me dio la espalda, dirigiéndose al espacio donde cientos de veces habíamos hecho los mejores postres para vender en la pequeña pastelería del centro.
La pastelería le pertenecía a ella, no obstante, luego del fallecimiento de mi familia encontré refugio entre cacao, mousses y los cientos de postres que creaba desde el fondo de mi corazón. Y no solo había encontrado un pasatiempo para anular la melancolía que me causaba recordar lo que el fuego me había robado, también encontré un profundo amor por la chocolatería: allí mismo conocí al hombre que actualmente veía como el amor de mis días. Pero a pesar de ello no opté por una carrera para seguir haciendo lo que me apasionaba, preferí estudiar informática, encontrar un empleo que me diera lo suficiente para comenzar con la búsqueda del responsable que me quitó a todos los que amaba.
Sonreí de lado, siguiéndola a través de la sala de paredes color marfil. No tenía respuesta o razón especial, pero adoraba hacerla enfadar a toda hora.
—Perdón, se me quedó la cabeza adherida a la almohada y sabes que Jean no es bueno despertando a nadie —dije con tono burlón.
—Ese se las verá conmigo —señaló moviendo el dedo en el aire—. Estoy cansada de estar despertando a dos adultos, ¿qué digo adultos? Ustedes dos niños en el cuerpo uno. No sé ni para qué malgasto mi tiempo. Ya son bastante grandes para que ande tras ustedes como si fueran dos pequeños —profirió, colocando los utensilios sobre el mesón a la velocidad de sus palabras—. Un día de estos me brotarán canas azules. ¿Oíste Mackenna? Tú y tu novio me sacarán canas azules —me señaló, mientras yo me aproximaba al refrigerador.
Nuestra casa no contaba con dimensiones extravagantes, aun así, era lo suficientemente espaciosa y acogedora para que tres adultos convivieran sin despertar mayores contratiempos, pues a veces Jean resultaba ser todo un quejica respecto a sus instrumentos de entretenimiento, resúmenes e informes de oficio. Esmeralda tenía la manía de colocar y recolocar cada objeto en su sitio, nada podía estar fuera de su lugar, y yo, por contrario que sonara, era la versión opuesta a ellos dos. El orden y yo no conseguíamos entendernos… al menos no del todo.
—Te quedarían lindas —mordí mi labio, conteniendo la risa.
—¿Te burlas de mí? —arrugó el entrecejo, nuevamente montando esa postura severa que a mi novio parecía inducirle pánico— ¿De qué te ríes, Mackenna? —entornó los ojos, acentuando el enfado que fulguraba a través de sus espesas pestañas.
—Me gusta cuando te enojas —alcé el hombro—. Te pareces mucho a la abuela —recordé su fotografía.
Esmeralda chasqueó la lengua.
A veces olvidaba lo prohibido en casa.
—Ni me la recuerdes.
—Parece haber sido una mujer muy simpática. No entiendo por qué no te gusta hablar de ella.
De verdad no lo hacía. Desde mi niñez reconocía que la sola mención de aquella señora alteraba a cualquier integrante de nuestra familia.
Antes, mis padres evitaban hacer toda alusión de ella. Me parecía absurdo. Ella también pertenecía a nuestra familia, merecía tener un espacio para convivir con nosotros, no obstante, mis padres y tíos opinaban todo lo contrario. Ninguno tenía el anhelo de que Ania Mitrov perteneciera a nosotros, mucho menos parecían desear justificar las razones de su exclusión… Solamente omitían su existencia sin dar a conocer detalles. Algo que además de ilógico, también me resultaba penoso.
—Pero nunca lo fue. Lo entenderías si hubieses vivido lo que tu madre y yo vivimos junto a esa mujer —refutó, como solía hacer cada que intentaba pasar de página.
Era un hecho que la alusión de Ania seguía siendo prohibida.
—Olvidemos los hechos sin importancia —gestionó de repente, acercándose con una cálida sonrisa surcada en los labios—. Ven, siéntate. El té estará listo en un minuto —añadió empujándome suavemente de la espalda, obligándome a sentarme en uno de los taburetes frente al mesón.
Alcé las comisuras dejando atrás el deseo de saber por qué se mostraba nerviosa ante la mención de aquella mujer, también, sintiéndome mimada por la mejor de las tías. Adoraba los desayunos que elaboraba Esmeralda, me encantaban sus postres, sus abrazos cariñosos, los consejos amorosos e incluso los regaños que me hubiese gustado recibir de mi verdadera madre.
Esmeralda era perfecta, nunca lo negaría, pero dentro mío sentía que estaba arruinando una inmensa parte de ella. La limitaba y temía ser un eterno impedimento para su vida social. Quería que mi tía fuera libre, no que viviera pegada a mí como si fuese su condena perpetua. Quería evitar arrastrarla a donde me dirigía.