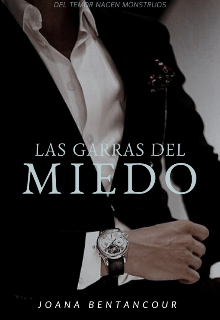Las garras del miedo
XX - Hogar
Abril, 2012
El sujeto frente a mí tenía una cicatriz que abarcaba de la comisura izquierda de su labio hasta la cima del pómulo. Tenía el cabello oscuro, rapado a los lados, con dos líneas que se degradaban y una mirada fosca, vacía. Vestía un traje de etiqueta oscura, de esos que mi padre solía ponerse cuando una reunión importante surgía. Y resultaba el ser más silenciosos con el que me había encontrado hasta la fecha. Su aura manaba algo perverso, tal vez por su mandíbula afilada o el tenso silencio instalado en el coche.
Desconocía su nombre, pues al intentar descubrirlo gestionando preguntas, el hombre tras el volante solo replicó que sería mi chófer. Nada más. Solo eso y un demandante «Sube» al abrir una de las puertas traseras de vehículo plateado en que nos trasladábamos de regreso a casa. No faltaba demasiado para llegar a la entrada de mi hogar, unos quince minutos más de mutismo y asomaría a visualizar el jardín delantero que mi madre se esforzaba en mimar.
Llevaba observando la cicatriz surcando y manchando la amabilidad que alguna vez debió existir en un rostro que ahora se percibía implacable y hostil. Desde el comienzo, cuando se montó en el asiento de conductor, mantenía los labios apretados en una línea rígida, la mirada vacía en el camino y apenas generaba movimientos con las manos, solo se limitaba a mover la derecha para realizar los cambios de velocidad. Pero nada más. Sus pestañas poco se notaban y la diminuta estrella tatuada detrás de la oreja resaltaba porque su piel resultaba ser demasiado nívea, casi translúcida como un papel de calcado.
—Deja de mirarla —profirió una demanda.
Alcé la mirada descubriendo así que sus ojos castaños claros me observaban a través de espejo a centímetros de su frente. Sofoque todo ruido, bajé la cabeza oyendo un resoplido.
—Entre más lo hagas, más asco te dará. Hazme caso, no la mires —pidió incentivándome a asentir—. Soy Jonathan. Supongo que aún no has oído hablar mucho de mí, pero soy cercado a tu padre —confesó enfocado en avanzar despacio detrás de otro coche.
—Jonathan —repetí bajo, tanto como para evitar que él oyera.
Era extraño. Nunca oía hablar a mi padre de sus amigos. Sin embargo, los tenía. Sabía que los tenía porque ningún hombre como mi progenitor nunca se hallaría demasiado lejos de la sociedad, su mismo empleo y familia lo privaban de cualquier atisbo de soledad.
La curiosidad me picó haciéndome formar dos incógnitas internas. ¿Cómo lo conoció? Y la más quisquillosa de ambas; ¿cuál era el origen del surco rojizo alzado en su rostro? Pero no inquirí, entrometerme me supo a mala idea. A tal vez provocar que el coche se detuviera a mitad de la carretera y seguido de ello la infortuna petición de mi descenso. No deseaba seguir haciendo enfadar a nadie, quería regresar a casa y pese a estar cerca me rehusaba a bajar del coche y convertirme en el blanco frágil de Cayden.
—Alejandra, ¿cierto? —inquirió de golpe, quebrando el denso silencio. Asentí deslizándome en el asiento, quedando en medio—. ¿Sabes quién es el chico que te atendió? —me observó por el cristal, apenas alzando la barbilla y de un modo que inspiraba sentir desconfianza.
—No —dudé en replicar con sinceridad, mas cualquier mentira sería desvalida—. Nunca lo había visto… —espete virando la vista hacia el exterior.
—Confiaré en que puedes guardar un secreto. No le digas a nadie que lo viste, ¿puedo confiar en que harás eso?
Repliqué el monosílabo que él necesitaba oír y me acerqué al cristal tras el asiento del copiloto. Allí estaba, mi jardín, la puerta de madera de mi hogar estaba a metros. Sentí la ansiedad arremolinándose en mi estómago, la sensación de nuevamente tocar suelo seguro se convirtió en felicidad. Los ojos se me enrojecieron. Quise bajar mucho antes de que el coche aparcase, pero su voz, esa que sonaba dura y al mismo tiempo con tintes de dulzura, me lo prohibió haciendo la advertencia obvia del continuo movimiento.
Era tarde, el sol apenas hacía presencia y lo sentía. Era demasiado consciente de que mis padres debían estar sujetos al temor por mi paradero. Debía haber llegado hacía más de tres horas, seguramente por mi inusual impuntualidad Blas ya se hallaría buscándome por la ciudad y mi madre, ella siempre se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar. Mi padre debió haber escapado corriendo del hospital luego de recibir un llamado temeroso de mi progenitora. Y mis hermanos, Lorna y Hernán, estarían aguardando a recibir órdenes de qué demonios hacer.
Siempre era así, siempre atiborraban mi teléfono de llamadas o mensajes cuestionando mi ubicación exacta. Resultaba habitual en ellos preocuparse en demasía y en ocasiones poco, tan poco que pasaban por alto mis escapas nocturnas y las consecuencias que sufría por mera insensatez.
El vehículo plateado aparcó cuidadosamente en la acera y salí sin aguardar por una aprobación. Me eché a correr sosteniendo el aire dentro de mis pulmones en una labor por también extinguir el ardor alegre que me picaba en los párpados. Y aporre la madera gritando a mi padre con sofoco, reclamando el nombre de mi madre como si necesitase verla para comprender que de nueva cuenta estaba en la seguridad certera de mi hogar.
La puerta se abrió, pero no fue mi madre quien salió. Fue mi Esteba, mi padre, quien mantuvo la expresión inquieta hasta escanearme y notar que era yo. No hubo mención de nada, simplemente dio un paso y me abrazó fuerte, intentando traer de regreso la calma a su cuerpo mediante inhalaciones profundas.
—Ale, estás bien. Estás bien —manifestó deslizando sus dedos por el largo de mi cabello—. No tienes idea de lo mucho que me preocupaste, hija. Por Dios, estás aquí. Gracias al cielo —pronunció estrechándome a su pecho más y más fuerte, como si realmente temiera que me fuera—. ¿Dónde…? —formuló alejándome apenas unos centímetros, detallando mi rostro y también la ropa impregnada de suciedad— ¿Qué pasó? ¿Fue él? —ciñó los dientes con dureza, mas la irascibilidad en sus facciones desvaneció al mirar sobre mi cabeza—. Jonathan —frunció el gesto, la sorpresa estalló en su voz.