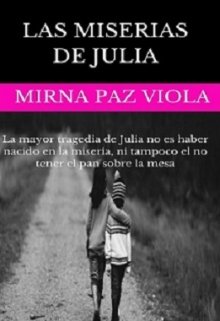Las Miserias De Julia
CARNE DE GATO
Libro Tercero
Carne de Gato
Primero
Ella no acababa nunca de contarnos historias…
Su adolescencia había terminado hacía rato, aun así, mi madre siempre tenía relatos como los magos tienen pañuelos en su galera.
Y cada noche, bajo la penumbra de un candil, nos deleitaba con ellos.
¡Ay! Si les hubiera hecho caso a mis padres…dijo aquel día
¡Si hubiese escuchado sus consejos!
Pero ellos; jamás pudieron con nosotras, ni con mi hermana Leonor ni conmigo.
Mis hermanas y yo, siempre queríamos hacer de las nuestras, éramos como todos los jóvenes, con fuerte personalidad para defender lo que pensábamos.
Siempre estábamos discutiendo y enfrentándonos a mi madre y ella, no sabía cómo criarnos.
Mi hermana era una atolondrada y yo, una soñadora, entonces las dos cometimos errores, errores que ahora creo, ninguna de las dos volveríamos a hacer.
No se imaginan el lío que se armó cuando mi madre estuvo enferma en la cama y nos envió a mi hermana Leonor, a mi hermana Lola, a mi hermana Araceli y a mí, a la iglesia a celebrar cuaresma.
Nos dijo que nos portáramos bien; y yo, me fui con Venturini a recorrer la ciudad.
Tal fue el escándalo, que no quería regresar a casa.
Volví avergonzada, mis padres me dieron otra chance.
A las pocas semanas, cuando mi familia se preparaba para el domingo de pascua, Venturini, apareció nuevamente en el patio trasero de nuestra casa.
Y me invitó a la misma aventura, y yo; acepté de inmediato.
Mi padre me buscó por todos los rincones y cuando me encontró; me llevó a casa sin decir una palabra, solo cuando llegué al comedor; mi madre me reprendió y no me dejó salir a la calle por una semana entera, incluyendo la iglesia.
Yo en aquel entonces, era una inconsciente.
Pero mucho más grave para mis padres, que todo lo que les estoy contando, fue mi negación de casarme con alguno de los dos mejores pretendientes de la zona.
En mis años mozos tenía dos candidatos por falta de uno, el achaparrado y risueño casero Eduardo Villegas alias el Avaro y esbelto, formal y prudente Dr. Edmundo Pereira.
Eduardo Villegas, era seductor y entretenido, tenía unos gigantescos dientes brillantes y siempre se reía.
Su cuerpo maceteado era cadencioso.
De su mirada, emanaba una expresión alegre que jamás lo abandonaba. Nunca se enojaba excepto cuando no le pagaban el alquiler.
El Avaro Villegas tenía todos los requisitos que los padres exigen de un futuro marido.
Era rico y trabajador, tenía un enorme futuro por delante y era soltero.
Villegas había llegado a Uruguay con las manos vacías y había hecho su fortuna gracias a las casas de inquilinato.
En esos tiempos; los inmigrantes aparecían en nuestro país como abejas en la miel, corridos por la crisis europea decenas de personas caminaban por las calles de Nueva Palmira buscando un techo para cobijarse, tal como lo hizo tu padre alguna vez.
¿Se pueden imaginar la angustia de una multitud de personas buscando una casa?
Un sinnúmero de inmigrantes de todos los países pululaba por doquier, muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres con un solo objetivo: obtener un hogar.
El Avaro Villegas corrió más que nunca aquella temporada, pintaba las paredes de colores, arreglaba las tejas de los techos, acomodaba puertas y cobraba su alquiler a como diera lugar.
¿Es que, a un casero, se lo tienen que comer los piojos? Exclamaba
levantando las manos al cielo.
¿No sería ridículo después de todo lo que trabajado en mi vida?
¡Solo yo se lo difícil que es ganarse el pan todos los días!
¡No tengo más que mi voluntad!
No soy como el dueño de un frigorífico donde cientos de personas trabajan para un patrón.
¡Yo necesito que se me pague!
¡Necesito recuperar mi dinero! Lloraba el Avaro
Y era verdad… era un hombre esforzado, él también había llegado a Uruguay alguna vez como expatriado, también había recorrido las calles buscando un techo y también había trabajado arduamente para tener lo que tenía.
Cuando Eduardo Villegas llegó a Uruguay, recorría las calles con un bolso vendiendo camisas, zapatos para caballero, sombreros de dama.
Era tan miserable como cualquiera de los recién llegados.
Vivía en un cuchitril de paredes húmedas que le alquilaba a viuda en el fondo de su casa y se alimentaba como un indigente con las sobras que le proporcionaban los vecinos.
Así se mantuvo durante mucho tiempo, así ahorró su dinero y así se le colocó el apodo de Avaro que lleva hasta ahora.
Cada peso que llegaba a sus bolsillos, lo atesoraba como si fuera oro puro, embutía cada moneda en una botella, que luego enterraba en el fondo de una maceta.
Editado: 19.09.2025