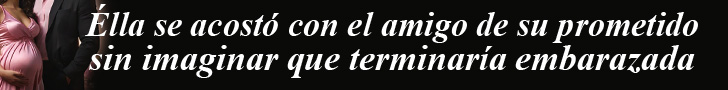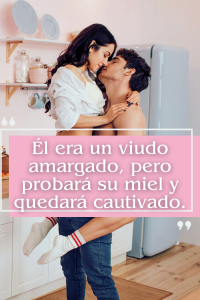Las patas de la araña (completo)
12
No lo sabe, Tito no puede comprender que su destino está escrito en el papel que acaba de firmar, la confesión que ha redactado el oficial por orden del comisario. El comisario un poco se arrepiente de lo que hizo, el hecho de golpear a ese muchacho escuálido que tiene enfrente, está perdiendo el control, es que todavía suenan las palabras que le gritaron por teléfono cuando se enteraron de jefatura del incidente con el rostro desfigurado de la señorita Lorena. Una sensación de vergüenza le chisporrotea ahora por la sangre, mientras espera en vano que una especie de coraje nazca en algún punto recóndito de su cuerpo, y lo invada, y comande sus acciones, sin dejarlo pensar, como si estuviese poseído, como si ya no fuese él mismo sino la suma de las voluntades de todas aquellas personas que no pueden darse el lujo de recibir la visita de la prensa en el pueblo, ni muchos menos a las autoridades de la Capital. La vergüenza le trepa al comisario por las piernas, como si fuese una serpiente de seda, y se le enrosca despacio por el torso, le amarra los brazos, y el comisario piensa en lo que está por hacerle a Tito, y busca y busca otro desenlace posible, pero lo único que ve son esos nubarrones cada vez más grandes ocupando el cielo plomizo de su mente.
El comisario se arremanga la manga de su camisa, mira el reloj; y al hacerlo, esa hora y esos minutos que lee en esa esfera platinada, copia mal hecha de un reloj mejor, no le representan nada en realidad, solo que es de noche ya, aunque esto lo sabe sin necesidad de ver la hora, son cerca de las tres de la madrugada y ya no hay más tiempo para perder. Sin embargo, se queda ahí el comisario, sentado en su silla anclado en este despacho, dejando que parte de su mente termine de darle el permiso necesario para hacer lo que se ha comprometido a hacer. Esta idea que le llena la mente, la imagen en realidad de un cuerpo que no es más que piel y huesos colgando de una soga, nace desde la negrura misma donde se ha originado, y viene camino hacia el centro mismo de la razón como una bola metálica que flota dentro de su cabeza, donde se refleja deforme esta imagen de este cuerpo colgando que le parece ahora estar viendo delante de sus ojos. Entonces esa serpiente de seda que le ha reptado por el cuerpo mientras el comisario pensaba en todo esto termina de enroscarse por el cuello, y se le asoma delante de la cara, sorprendiéndolo, y al advertir que sí, que él no ha sido más que un peón de ciertas gentes, toda su vida desde que se ha puesto el uniforme de policía de la provincia, preso de una ambición resentida de muchacho casi analfabeto que pretende ganarse el respeto de los demás con las insignias que le flotan en el hombro, ve como esa serpiente que ya no es más de seda abre su boca en forma amenazante, donde brillan en su cavidad como perlas estiradas los colmillos, y que se aparecen así, filosos de pronto en esa boca de serpiente, y un instante después se clavan en su cuello, llenándolo con ese odio hacia esas mismas gentes.
El comisario le pide a Tito que no se vuelva a dormir, lo ve sentado frente a su escritorio mover la cabeza como si fuese un péndulo, pero el muchacho se deja atrapar otra vez por el cansancio, entre cierra los ojos y cae en esa espiral de terciopelo que promete siempre la anestesia tranquilizadora del sueño. Sólo se escucha el segundero de un reloj colgado detrás del escritorio, y cada tanto alguna chapa cruje por encima del techo. Hasta que Tito abre del todo los ojos, de repente como si le hubieran pinchado con una aguja las tripas, y se le ocurre decir que tiene hambre. Tengo hambre, dice con voz de niño que se queja, como si en el acto de quedarse dormido se olvidara dónde se encuentra. El comisario hace como si no lo escuchara, pero luego piensa que sería una buena oportunidad para molerle algo en la comida y atontarlo un poco.
-¿Tenemos algo de comer? le pregunta al oficial.
El oficial desvía la mirada para hacer memoria si queda algo del mediodía, y sin decir una palabra se retira. El comisario espera unos segundos, y fija su mirada en el cuello endeble de Tito, y de inmediato siente ese líquido viscoso que comienza a correrle por el cuerpo, la idea venenosa de solucionar con la confesión de un muerto el asunto de la agresión en el rostro de la señorita Lorena. Es culpa lo que siento, piensa el comisario, pero no es culpa en realidad, es algo aún peor. Es el miedo a que algo salga mal, piensa otra vez, pero tampoco es eso. Hay otra cosa que lo inquieta, desde que lo han nombrado comisario del pueblo, con la venia de alguien indispensable de la Capital, en aquella ceremonia sin brillo, a espaldas de todo el mundo, sin mayor formación profesional más que la de ser un hombre capaz de empuñar un arma y usarla cuando se lo ordenen desde jefatura, eso que ahora lo domina, que ha venido creciendo dentro suyo, que lo ha transformado en un torpe robot de carne humana, lo vacía de pronto de sí mismo, y lo llena de intenciones que no son suyas, prometiéndole exoneraciones propias de la obediencia debida.
-Queda esto, dice el oficial desde la puerta del despacho.
Su voz sorprende al comisario, que lo ve parado con una pequeña bandeja de cartón donde yace una empanada. Y como el comisario se lo queda viendo, sin disimulos, el oficial agrega.
-Le molí una de esas pastillas que le damos a los perros para poder atraparlos.
-Tenés hambre, Tito. Acá el oficial te va a dar algo de comer, dice el comisario.
Y con estas palabras, el oficial entiende que se hacen más visibles las intenciones de su jefe de hacerlo su cómplice. El comisario le hace un gesto con la cabeza, el oficial se acerca a Tito y deja la bandeja sobre el escritorio. Tito mira la empanada, luego mira al oficial. Y el oficial, apesadumbrado, dice.