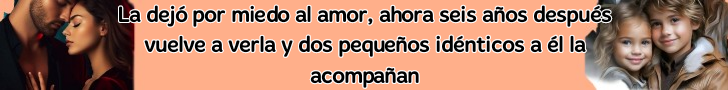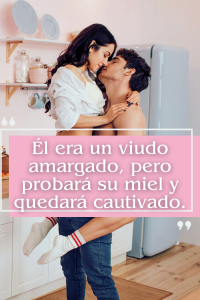Las patas de la araña (completo)
1
El pueblo no era, en aquel entonces, todavía ni siquiera un pueblo, sino puñado de ranchos desperdigados en el horizonte, aunque ya comenzaban a instalarse las primeras personas que huían, al parecer, de peores lugares. Al pensar en el comisario, el oficial piensa sin pretenderlo en ese otro hombre que ya no vive, igual que tampoco vive su madre. Este rancho donde ahora funciona la comisaria le recuerda la casa donde creció, en este mismo pueblo, no muchos años atrás. Su casa era como ésta, donde han decidido instalar la comisaria, una construcción antigua de paredes anchas y porosas, manchadas por los malos tiempos. Cuando el comisario no está de guardia el oficial se queda solo, y, sin entenderlo del todo, vuelve a estar en la casa silenciosa donde vivía con su madre y aquel hombre, a ser otra vez ese niño que siempre andaba medio enfermo. Ahora el oficial mira y no ve su despacho, se encuentra sentado en su escritorio, es una de las noches que le toca el turno hasta la tarde siguiente, y encuentra con los ojos la habitación donde estaba su camita, atravesada a la cama más grande donde dormía su madre junto a ese otro hombre que resultaba estar siempre callado. Recuerda el armario a un costado del cuarto, su camastro de hierro y el crucifijo en la pared, y más allá, donde está el despacho del comisario, el oficial parece iluminar con su mirada la sala donde en su casa había una mesa y unas sillas de mimbre que le donaron en una inundación, cerca de la salamandra de hierro fundido donde a veces se cocinaba. El cuarto con las ventanas tapiadas, que sirve en la comisaria de calabozo, se parece al lugar donde ese hombre guardaba la guadaña y las monturas, y donde dejaba entrar a su caballo para que paleara el frio de la madrugada. Algunas veces, cuando le toca quedarse la noche entera aquí, como esta noche, el oficial se levanta y se asoma al pasillo para ver dentro de este cuarto por entre los barrotes de la puerta, y al cabo de unos largos segundos le parece encontrar en lo profundo de esa oscuridad el reflejo encendido y furiosos de unos ojos enormes; siempre le tuvo miedo a ese animal enorme, negro y brilloso, como si fuese la prolongación bestial de su dueño.
No comprende por qué, siendo que no son lo mismo, pero los rostros se le confunden en la memoria, el del comisario y el de ese otro hombre, silencioso y redondo, como apagado. Olía a vino, y a bosta de vaca, siempre que regresaba del campo donde trabaja cuidando el ganado de alguien más, en un puesto tierra adentro donde solía quedarse semanas enteras, imposible de llegar a pie. Si piensa en eso, en su madre y en aquel otro hombre, al oficial le parece sentir otra vez aquella tierra apelmazada contra las palmas de los pies, la picazón del sol en los hombros desnudos, el olor a barro seco envolviendo el aire, y sólo después de estas sensaciones se forma en algún sitio de su mente la imagen de aquella casa de ladrillos blancos, ennegrecidos en partes por los humos de las quemas de los pastizales, la casa de su infancia cerca del arroyo.
Por aquel sendero ancho entre los matorrales crecidos, en la tarde apaciguada, como eterna, era primero el rumor languidecido de un motor a la distancia, luego la polvareda densa y amarronada que se alzaba en el aire, y de repente aparecía la trompa de la camioneta, el patrón se la prestaba a ese hombre que vivía con ellos, aunque no siempre, para que regresara a dormir algunas noches con su madre. El hombre detenía su marcha, apagaba el motor y las luces, pero no se bajaba hasta que no veía que el niño que no era suyo se alejaba de la casa y se perdía entre las cortaderas. En esos momentos, el oficial sentía que las garras de un águila invisible le apretaban el cuello por debajo de la nuca, lo levantaban del suelo donde jugaba, y lo llevaban lejos de ahí; corría casi sin ver por dónde iba, rayándose los brazos contra las ramas bajas de los árboles, buscando el agua andante del arroyo. Recién cuando hundía el cuerpo hasta quedar sobre las piedras redondeadas y mohosas del lecho, el miedo que ese hombre le despertaba comenzaba a disolverse, con esta agua helada que le erizaba la piel, como si fuese la corriente misma la que le arrancara el miedo del pecho. Más tarde se recostaba en la orilla, el barro y la arenilla del suelo se le colaba entre los dedos desnudos de los pies, tiritando por la memoria del agua fría todavía calándole los huesos, y se tumbaba ahí. A sus espaldas, la noche se desprendía de la oscuridad misma del monte, sin que su madre saliera a buscarlo, el oficial cerraba sus ojos, de niño solo, y sin saberlo, poco a poco, tranquilo, protegido por el rumor del arroyo, se iba quedando dormido.