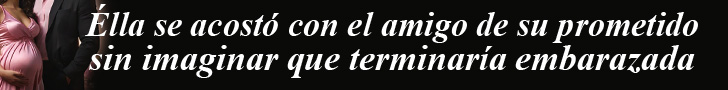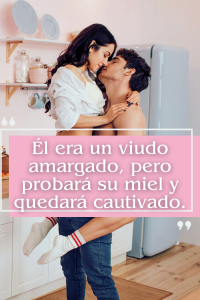Las patas de la araña (completo)
2
Tito está sentado en una silla de madera, tiene las manos atadas detrás de la espalda de modo que no pueda levantarse. Una arista en el metal de las esposas que lleva puestas le roza la piel en la muñeca izquierda, lo lastima y él parece no darse cuenta, y mientras siga jugando a mover las manos y hacer sonar las esposas como si fuesen un sonajero el silencio en este cuarto no será absoluto. Pero de pronto se queda quieto, percibe que alguien viene por el pasillo, la puerta de esta habitación sigue cerrada. Una de las patas de esta silla es un poco más corta que las otras tres, una de las de adelante parece, y como Tito no deja de moverse, como si un tic nervioso lo hiciera balancearse ansiosamente para atrás y para adelante, se escucha también un ruido leve pero persistente cuando la punta de madera choca contra las baldosas del suelo. Eso es todo lo que se escucha en esta habitación, y en toda la comisaria, el sonajero y un tic tac, irregular e impulsado por su impaciencia, igual al sonido de un reloj de péndulo que no funcionara bien. Frente a Tito hay un escritorio de chapa pintado de color verde, donde unas pilas de papeles aparecen desordenados a punto de caerse al piso; además hay un teléfono de línea, negro, de los viejos, que hace recordar a una cucaracha enorme y lustrosa, y también hay una cartuchera para portar un arma reglamentaria de policía, que no tiene nada dentro. Tito no entiende por qué lo han traído hasta ahí, y si está inquieto no es porque tenga miedo, está acostumbrado a que lo dejen solo, sabiendo que tiene prohibido meterse dentro de alguna de las demás habitaciones de la casa. Pero no está en la casa ahora, no sabe bien dónde está, pero este lugar no es la casa que hay en la planta alta de la carnicería. Huele el aire, como lo hiciera un animal salvaje, levanta la nariz y busca ese olor ácido de la carne cruda, pero esta habitación huele a otra cosa. No sabe bien a que huele, pero no le gusta. Hace el ademán de levantarse, pero está atado a la silla por las esposas, apenas puede moverse, y, como si recién tomara conciencia que lo tienen ahí preso en este cuarto, de repente esto lo enfurece. Gruñe, con los dientes apretados, achina los ojos y frunce el ceño. Quisiera poder liberarse, sólo para tomar la silla y estrellarla contra el vidrio de la ventana, y después volver a sentarse y quedarse otra vez quieto. Es la misma sensación que lo invade cuando no se quiere dormir, y desde el piso superior apagan las luces, y él se queda envuelto en una negrura absoluta moviendo frenéticamente los brazos porque unas telarañas aparecen desde algún lado y le rozan el cuerpo. Hasta que se hace de mañana, y la claridad se cuela dentro de aquel sótano bajo la carnicería, donde le permiten pasar las noches.
Un oficial joven, tendrá menos de treinta años, o al menos es lo que aparenta, alto y bien flaco, moreno, algo desnutrido desde la infancia, trajo a Tito hasta la comisaria, hará unas tres horas atrás. Y desde que lo ha dejado ahí, en aquella silla media destartalada, no ha vuelto a entrar a esta habitación. Lo trajo en su auto particular, un Peugeot 504 que funciona de milagro, de tanto andar saltando por los pozos de tierra en las calles del pueblo se le han aflojado los anclajes que unen el chasis con el resto de la carrocería, y en cualquier momento comienza a desarmarse a modo de suicidio mecánico. La comisaria de por sí no tiene móvil, tenía uno, pero se le ha roto hace tiempo el embrague y hasta la fecha no han enviado los repuestos. El auto del oficial ha quedado estacionado frente a la puerta de la comisaría, que no es más que una casa antigua de una sola planta, pintada de blanco hace mucho tiempo, y de techos coloniales con tejas abobadas, algunas rotas y corridas por los vientos, implantada en una parcela de tierra seca y dura donde algunas cortaderas a los costados se empeñan en crecer con la poca agua que les viene de las lluvias. A unas cuadras de allí, más cerca de lo que podríamos decir es el centro del pueblo, hay una superficie cubierta de pasto silvestre y mal cortado que hace las veces de plaza, con unos senderos angostos hechos de hormigón que nacen desde sus esquinas y se conectan al llegar al centro de aquel espacio en un círculo también de hormigón, donde hay cuatro bancos de madera enfrentados que miran hacia un mástil y su bandera izada. Salvo por las cuatro calles que rodean esta plaza, el resto en el pueblo de Colonia Vela están sin asfaltar, y así quedarán estas calles, según parece. El auto del oficial no tiene ninguna identificación pintada en las puertas, y no lleva su matrícula en los paragolpes tampoco, pero tanto él como el comisario lo usan como si fuese un patrullero, aunque nunca lo sacan hasta la ruta. De todos modos, los habitantes de Colonia Vela conocen el vehículo, y la impresión que les da cuando le ven venir, levantado polvo con sus ruedas chuecas, es la misma a que si vieran un patrullero de verdad; algunos se meten adentro de las casas cuando pasa haciendo la ronda, otros bajan la mirada y saludan con la mano en señal de temor más que de respeto. Esto hace pensar en el desierto que rodea a Colonia Vela, que no es un desierto pero es como si lo fuera, a lo poco de campo sembrado se le suman algunas vacas en las partes más altas, pero en su mayoría es un terruño inundado, un espejo de agua oscura y quieta, como amansada; y no se podría pensar en estas aguas como un mar, o como un río, donde logra abrirse paso la vida bajo la superficie, porque alrededor de Colonia Vela no hay nada más que este silencio, perdido, de tierra anegada.