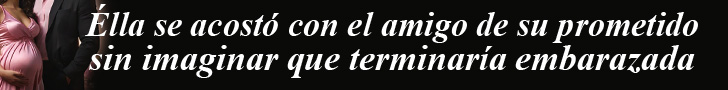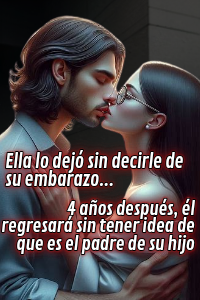Las patas de la araña (completo)
10
Son esos ojos achinados y oscuros del comisario, que no logran sostenerse en los suyos, la misma expresión que supo encontrar a lo largo de su corta vida en todas aquellas personas que alguna vez se han acercado a él solo para maltratarlo.
El comisario dice.
-Escúchame bien, Tito ¿Qué porquería le hiciste a esa muchacha?
Luego inclina un poco la cabeza y mira al oficial que permanece parado junto al detenido, pero el oficial tiene los ojos puestos en las líneas oblicuas y estropeadas de las baldosas que revisten el suelo; le parece que si no mira al comisario es como si no lo hubiese escuchado, no quiere ser cómplice de esto que acaba de comenzar con las palabras que ha dicho recién el comisario; y en su mente aparece el calabozo, ese cuarto oscuro al que le han quitado la única luz que colgaba del techo, al que le han agregado cuatro barrotes a esa pequeña ventana en la puerta que da al pasillo, y desde lo profundo de este calabozo imaginado surgen unas canicas vidriosas, unos ojos turbios, como rencorosos, de aquel caballo que enjaulaba ese otro hombre que vivía con su madre.
El comisario está molesto con el oficial, que se queda en silencio y se hace el desentendido, alguien podría venir hasta la comisaria y no sería prudente que encontraran suelto al sospechoso; el jefe inspector, por ejemplo, porque tal vez no se haya marchado aún de Colonia Vela, puede que esté todavía en la casa donde ha ocurrido el incidente, esperando a que la madre de la víctima sucumba a las pastillas que le han dado para poder dormir. Si viniera a la comisaría encontraría a Tito sentado en su despacho, medio dormido, asustado como un estúpido. El comisario va a decirle al oficial que traiga la máquina de escribir, deben redactar la confesión y hacérsela firmar a Tito lo antes posible; su apuro se debe a varias razones, en realidad, una de ellas es que a nadie le conviene que la gente de la Capital se entere del caso, y por consecuencia parte de la prensa se vea interesada; las dentelladas en el rostro de la señorita Lorena resultarían el chisporroteo incesante de confites de esa torta que ellos, los medios, saben con morbo elaborar, y cuando el asunto de esta muchacha comience a perder interés por parte del público, entretenido luego en otra cosa, o en otro crimen en otro lugar, hurgarían esos mismos medios que se han tomado el trabajo de trasladarse todos estos kilómetros por esa ruta olvidada y en mal estado, desde la ciudad donde provienen a esta parte hundida del país, en otros temas que sí son de preocupación para el comisario. Por el momento, y por todos los momentos que siguen, conviene, por cuestiones políticas y más que nada económicas, que esos asuntos nunca salgan a la luz. Es lo que piensa el comisario, aunque ciertamente no con estas palabras, sino más bien con desagradables sensaciones, cuando se le nubla la vista y ve todo como detrás de una lámina plomiza, lleno de manchas más oscuras, y estas manchas se mueven despacio en su retina, pesadamente, de una determinada manera que hacen que el comisario se sepa en una situación peligrosa. No queda tiempo, se necesita un culpable, lo necesita él y la madre de la señorita Lorena y también el jefe inspector, que vino hasta Colonia Vela sin presentarse en la comisaria, enviándole con su ausencia un mensaje que no sorprende al comisario, su jefe no va a escudarlo si lo que sucedió con el rostro de la señorita Lorena tiene algo que ver con los negocios que protegen los dos.
El comisario busca en el cajón de su escritorio, ha tomado ya una decisión, ha imaginado una cadena de sucesos que terminaba con el disparo de su arma reglamentaria, pero luego se ha arrepentido y ahora termina de un modo distinto, más silencioso, con una cuerda atada a la viga del techo y un descuido en la guardia dentro del cuarto que utilizan de calabozo. Cuando esto suceda, cuando abra la puerta para llevarle algo de comer al detenido, el oficial debe estar junto a él, testigo fiel que repetirá, si es que sabe lo que le conviene, la misma historia que dirá a su debido tiempo el comisario. Lo ha pensado mientras Tito termina su café, se le ha ocurrido la idea viendo esa gota negra hacerse una mancha de bordes irregulares en los poros de la tela. Y es por eso que ahora llama al oficial, que se demora a propósito en regresar con el pedido que le han hecho; el oficial se ha retirado hace un momento en busca de la máquina de escribir que ahora trae cargando con ambas manos, y apoyada contra su cuerpo, lo que lo obliga a terminar de abrir la puerta del despacho un poco con las piernas en el esfuerzo de que no se le caiga al piso.
Sin levantar la mirada del cajón abierto de su escritorio, donde tiene su arma reglamentaria dentro de una cartuchera ajada de cuero negro, el comisario le dice a Tito que para irse a casa primero debe poner su nombre en una hoja de papel. Tito comprende lo que le dice el comisario, pero no sabría cómo hacerlo. Nadie nunca le enseñó a leer, el oficial y el comisario están al tanto de eso, por consecuencia no sabe escribir su nombre, nunca tuvo la necesidad de hacerlo, y no logra imaginarse como dibujar esa palabra breve con la que lo nombran, la onomatopeya que suena al principio con la i acentuada y la o como final. Con el dedo índice de la mano izquierda alzada por encima de su cabeza, Tito hace un garabato en el aire, el ensayo de lo que será por primera vez escribir algo, y hasta parece alegrarse por la tarea, pero el oficial le baja la mano y se queda viendo a los ojos al comisario. El comisario entiende por qué lo mira así su oficial, y para redoblar la apuesta le ordena con un tono seco y autoritario que prepare la Remintong y redacte a máquina lo que le está por dictar.