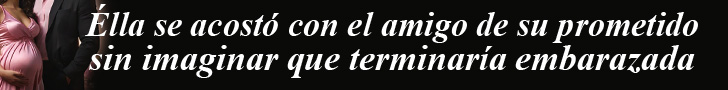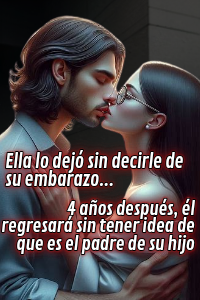Las patas de la araña (completo)
Final
El comisario entra a la habitación, y el oficial vuelve a este cuarto, a dejar de ser ese niño, ya están los tres dentro del calabozo. El comisario ha elegido hacer el nudo de la sábana en la viga del techo, para el oficial quedará la tarea de atarle las manos tras la espalda y pararlo sobre una silla. Tito espera a un costado, no parece estar nervioso, tal vez por la pastilla que le han molido en la comida que le han dado, o porque ya sabía desde hacía mucho tiempo que su vida iría a terminar así. Mira al comisario colocar la silla, justo debajo de la viga, y lo único que se pregunta es si la araña será capaz de aparecerse sigilosa en esta oscuridad que los rodea. El comisario alza los brazos, se para en la silla, pasa la sábana por entre la viga del techo. Tito nota que el oficial hace un gesto extraño cuando busca algo entre sus ropas. Y el comisario deja de moverse cuando siente en la espalda el contacto duro, firme y sostenido del caño de un arma.
-¿Qué hacés?, pregunta el comisario, sin alzar la voz, inmóvil parado en la silla, todavía con los brazos en alto.
-¿Qué es lo que hacés, pelotudo de mierda? repite el comisario en el mismo susurro.
Tito observa, no sabemos si comprende lo que sucede, pero ha dado varios pasos hacia atrás, hasta que su cuerpo se desvanece, casi, en la penumbra contra una pared.
-Me perdona, comisario, dice el oficial. Pero yo no puedo.
Su voz está llena de culpa, de miedo también, es la claudicación del niño que ya no existe, la voz nueva que desconoce, del hombre que ha estado esperando ser, que se crea ahora, en este momento, con estas palabras que el comisario escucha. El caballo aquel le respira en la nuca, del hombre que vivía con su madre, el oficial siente ese aire caliente, húmedo, lleno de baba mojarle las orejas. Entonces da media vuelta, con el arma que ha desenfundado le apunta al bulto brilloso, a esa masa de músculo y cuero, la bestia que le parece estar viendo, y dispara hacia la oscuridad. El sonido ensordece al comisario, los ensordece a los tres, se expande en el aire, viaja por encima del caserío del pueblo, los alcanza a todos los habitantes de Colona Vela. El comisario cae de la silla, se rodilla en el suelo, sabe que no está herido, pero quiere protegerse. Tito emerge de la penumbra, su cuerpo se forma de a poco, y el oficial le hace un ademán para que salga del cuarto. El muchacho obedece, sin apuro camina por el pasillo, busca la puerta principal, sale de la comisaria hacia la noche libre. El cielo que encuentra es negro, hay unas luces encendidas de un rancho campo adentro, intenta ubicarse, porque sabe de la comisaria y del pueblo, pero de noche aquel lugar es otro sitio, y ahora se ha puesto a correr, su cuerpo se vuelve fragmentario cuando se aleja, se desordena y se hace más de sombra en la neblina de la madrugada. El oficial se ha quedado ahí, dentro del cuarto, a unos metros del comisario que lo observa desde el suelo, la sábana que cuelga del techo le roza la cara; sabe que, con suerte, solo perderá el empleo, al tiempo que la confesión que ha redactado terminará de quemarse en el cesto de basura de su despacho. Le cuesta moverse, tiene los brazos rígidos, el pecho aplastado, no está seguro de no haberse meado los pantalones; quiere guardar el arma pero no lo hace, quisiera irse a la calle, como lo ha hecho Tito, y cuando sale de aquel cuarto cierra con llave la puerta del calabozo. El comisario queda adentro, encerrado, a oscuras, con la bestia herida; a través de los barrotes de la puerta, el oficial encuentra esos ojos furiosos, enormes, fundidos en los ojos del comisario que lo insultan. Y Tito corre, cruza la calle de tierra, adivina el camino, arremete por el campo y salta un alambrado, los pastizales se le enredan en los pies. El aire caliente no le llena los pulmones, y sólo piensa en una cosa. El oficial se aleja de la puerta que acaba de cerrar, unos pasos son suficientes para abandonar al comisario tras los barrotes de la pequeña ventana. Tito corre, y también se ríe como puede, entre el ahogo y el dolor en las piernas, por eso que imagina. El oficial deja el pasillo, camina hasta su despacho, apoya el arma sobre el escritorio, se sienta en su silla. Tito llega hasta la carnicería, y con ambas manos abiertas golpea las cortinas del negocio. Quiere que le abran, que lo dejen descender al sótano donde vive, al aire plomizo y húmedo donde se encontrará con su mancha de humedad, esa boca, esa nariz y esos ojos que con ternura van a mirarlo largo rato hasta que se quede dormido.
El oficial se ha sentado en su silla, el caño del arma dejada sobre el escritorio le apunta al corazón. No falta mucho para que amanezca, así esperará con paciencia que aparezcan por la ventana abierta los primeros reflejos del alba. Hay un silencio limpio, de campo abierto, unos grillos se escuchan allá afuera, podría decirse que son parte de este mismo silencio. El oficial cierra los ojos, se abandona a su circunstancia, entonces le parece percibir el rumor de arroyo del otro lado del puentecito, su agua viva, desbordada, que atraviesa los campos y se acerca a la comisaria. Por debajo de las puertas, esta agua nocturna busca y se mete dentro de la casa, encuentra al oficial reclinado en el respaldo de su silla, los brazos caídos junto al cuerpo. Sus pies pisan la sustancia blanda del barro, de la arena mojada, en la intemperie del recuerdo se erizada otra vez la piel. El agua le trepa por los tobillos, de niño, por las piernas desnudas, flexionadas, y lo tranquiliza. Su arroyo, su orilla, esta agua que lo protege, que lo sumerge en ella, cuando comienza a inundarse el cuarto.
Gracias por leer y haber llegado al final del texto...