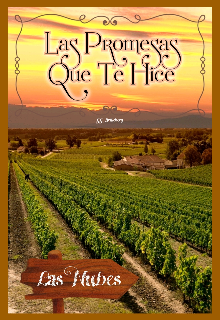Las Promesas Que Te Hice
ALAS NEGRAS
— Mujer... El doctor Gaurbier acaba de darte la mejor noticia que hayamos podido recibir en años con respecto a nuestro hijo y tú traes esa cara. ¿Qué sucede contigo, Esther? Nuestro hijo está curado. Está libre del cáncer y ahora podrá ser un niño como cualquier otro. Siegfried finalmente tendrá una vida normal.
— Peter, nuestro hijo nunca fue un niño normal. No lo es y tampoco lo será.
— ¿Qué quieres decir con eso? ¡Habla! —pidió el hombre intrigado—
— Jan Sigfried no es un niño común y corriente. Yo lo he visto —susurró—
— ¡Esther!
— Sigfried… nuestro hijo… él es…
— ¿Un chico raro? Eso tú y yo ya lo sabíamos, pero cuando conviva con otros niños de su edad él se acostumbrará. Será más sociable con todos.
— ¡Escúchame, Peter! Nuestro hijo es un…
— ¡Mamá! —irrumpió repentinamente el niño—
Su madre Esther quien se encontraba a punto de decirle alguna cosa al señor Peter, no pudo hacerlo finalmente. La mujer hizo una pausa y decidió acudir a él de inmediato para saber que necesitaba.
— No encuentro uno de mis calcetines. ¿Me ayudas a buscarlo? —preguntó y entonces fueron juntos hasta la habitación del pequeño dónde ni bien ingresaron, repentinamente la puerta se cerró bruscamente por sí sola.
— Madre, no puedes decirle nada a mi padre. Nadie puede saberlo —dijo el niño dejando pálida y muda a su madre— Primero porque nadie te creería y segundo porque sólo tú puedes saberlo. Tú pudiste verme porque has sido bondadosa conmigo. Me cuidaste y me amaste mucho. No sentiste temor de mí.
— ¿Bebé, tú cómo sabes lo que iba a decirle a tu padre?
— Yo lo sé todo lo que piensas, madre.
— ¿Todo? ¿Qué significa? —preguntó con voz temblorosa—
— Lo sé todo, madre y tú ibas a contarle a mi padre algo que no debe saber. Tampoco mi abuelo. Nadie puede saberlo —reiteró ante una madre que intentaba comportarse de manera natural y salir de su asombro— ¿Por qué no dices nada? ¿Me tienes miedo ahora?
— Yo no… no tengo miedo. No lo tengo.
— No puedes mentirme.
— ¡No miento! Mi amor, yo no te tengo miedo… es solo que cuando te vi no supe qué pensar. Creí que fue solo una alucinación mía por el cansancio y el estrés. Hasta fui al doctor para consultar al respecto —prosiguió temblorosa— ¿Tú en verdad tienes…?
— Tengo alas negras, madre, pero algún día serán tan blancas y hermosas como las de Ohazia —dijo Mientras un par de alas tan negras como la noche se desplegaba imponente tras sus espaldas—
Nuevamente Esther quedó enmudecida y también inmóvil tal cual una estatua de piedra. Si no hubiese sido por su extrema fuerza de voluntad, habría desmayado delante de su hijo.
— ¿Madre?... Me dijiste que no tenías miedo. ¿Madre?
— Yo… yo no tengo miedo mi niño. Te digo que no… Te explicaré una cosa Sigfried —le dijo en un intento por salir de aquel estado para no hacerle sentir mal a su hijo— Una cosa es sentir miedo y otra cosa muy distinta es estar sorprendida ante algo que nunca antes había visto en su vida. ¿Entiendes?
En esos instantes Azkeel guardó nuevamente sus alas negras, se acercó a su madre y la abrazó mientras ella también lo abrazaba intentando salir lo más rápido posible de aquel estado. Esther rodeó a su hijo mientras le palpaba la espalda con las manos, buscando aquellas alas negras que había visto.
— Madre, nadie puede saberlo porque si otras personas se enteran, los Tronos van a molestarse mucho y yo nunca podré encontrar a Ohazia.
— ¿Tronos?... ¿Quiénes son esos, bebé? ¿Y quién es Ohazia? —preguntó mientras continuaba palpando la espalda de su hijo—
— Los Tronos son ángeles que construyen el orden del universo y cuidan el Trono celestial del Jefe y Protector de las almas.
— ¿Quién es el Jefe y Protector de las Almas?
— ¡Dios! —contestó— Los Tronos llevan anotadas todas mis faltas y si ellas aumentan yo nunca podré tener mis alas blancas como las nubes.
— Qué faltas podrías tener tú, mi pequeño?
— ¡Muchas, madre! —contestó él en lo que Esther continuaba, en su vano intento de salir de un estado que no era nada bueno para ella ante Siegfried—
— No me has dicho quién es Ohazia.
— ¡Es mi ángel! ¡Mi ángel llena de luz!
— ¿Entonces… ese ángel sí existe? ¿Esa plumilla blanca que continúa guardada dentro de una cajita, pertenece a un ángel?
— Es la plumilla de mi ángel y el nombre de ella es Ohazia.
— ¿Y dónde está ella?
— No lo sé. Sólo sé que está aquí en la tierra y algún día la encontraré, o tal vez ella me encuentre a mí.
Para Esther todo aquello parecía tan sólo un cuento fantástico, tal vez inventado en la mente de su hijo. ¿Pero cómo explicarse a sí misma lo que había visto? Quizás fue una ilusión, sin embargo no pudo escapar pese a todos sus intentos. Pensó que quizás despertaría pronto. Pensó que se frotaría los ojos, que dándose pequeños golpes en la cara y pellizcos en los brazos despertaría y notaría que todo había sido tan sólo un sueño.
¡No! No fue un sueño. Las alas negras de su hijo eran reales y todo lo que él le había contado a ella también lo era, si bien de aquello no tenía pruebas suficientes más que una extraña plumilla blanca que apareció un bendito día cuando Siegfried habló por primera vez.
Todo era real. Tan real como su hijo y cómo el abrazo y la sonrisa que él le otorgaba a ella en esporádicas ocasiones. Tan real como que Dios le había enviado aquel niño para que ella le otorgara su amor infinito de madre y fuera parte de su camino. Un camino con designios trazados que debían concretarse en la tierra.
— ¿No se lo contarás a nadie, madre? Prométeme que no lo harás.
— No se lo contaré a nadie, mi amor. ¡Te prometo que a nadie le diré nada! ¡Jan Siegfried, hijo! ¿Por qué tus alitas son negras?
— Porque mi alma de otra vida hizo cosas malas.
— ¿Otra vida?
— No sé hacer cosas buenas, pero debo aprender, madre. Sí no me convierto en buena persona, nunca podré tener alitas blancas y nunca podré merecer a mí Ohazia.
— Tú aprenderás, hijo y nunca serás una mala persona —dijo la mujer en un tono muy convencido— Tu padre y yo te hemos educado lo mejor posible y lo seguiremos haciendo hasta que te conviertas en adulto. ¡Ay Siegfried! ¡Mi niño! ¡Mi bebé hermoso! —exclamó cargándolo entre sus brazos— Quiero que sepas que mamá te amará por siempre del modo que sea. Con alitas negras o blancas siempre serás el mejor regalo que Dios me ha dado. ¿Sí me crees?
Asentando con la cabeza que sí le creía y sonriéndole a su madre quien ya se encontraba algo recuperada de todo el asombro, volvió a abrazarla y desde ese momento Esther supo comprender muchas más cosas que en anteriores ocasiones le resultaban como piezas faltantes de un gran e inimaginable rompecabezas.
— ¿Esther, qué es lo que ibas a decirme? —irrumpió el señor Peter mientras ella y el niño se dirigían de regreso a la sala—
— Nada, cariño... Simplemente se me hace difícil asimilar de qué modo trataré a nuestro hijo ahora que ya está curado. Sabes que siempre lo hemos sobreprotegido mucho y resulta que ahora ya no será tan necesario porque él podrá hacer todo lo que hacen los niños normalmente.
— Esther, nuestro hijo podrá ir a la escuela ahora, podrá hacer amigos y compartir con chicos y chicas de su edad.
Pese a que Jan Siegfried parecía haberse curado del cáncer de piel, nunca debía dejar de protegerse bajo los rayos del sol y de las exposiciones extremas pues ante los abusos de la misma podía ocasionar que nuevamente recayera en la enfermedad.
Aquel año Siegfried finalmente fue enviado por sus padres a la escuela. Un Instituto en Burdeos donde sólo asistían las hijas y los hijos de personas importantes de la alta sociedad.
Allí el niño daría verdadero inicio a su vida. Una vida que pasó de ser triste, dolorosa y complicada a ser ostentosa, sobre pasando incluso los límites de la normalidad. Jan Siegfried tendría una vida exitosa, pero a la vez turbulenta y libertina con el paso a los primeros años de su adolescencia.
En aquel Instituto, Jan Siegfried no sólo era el hijo de un gran empresario sino que además era nieto de uno de los hacendados vinícolas más reconocidos de la pequeña ciudad vecina de Saint Èmilion, y allí comenzó a convivir, si así podría decirse, con niños de su misma edad y de su mismo estatus.
Convivir y compartir con otras personas no era propio de Azkeel y durante toda la primaria solo había entablado amistad con Leroy Besson. El hijo de un diplomático y empresario francés, residente en Burdeos. Las demás personas de su entorno, incluidos niños de su grado, de grados superiores y maestros, le resultaban irrelevantes, tontos y comunes pese a todo el estatus al cual representaban.
Hasta se ponía a pensar a veces como pudo entablar amistad con Leroy. Aquel niño de apariencia débil y tosca a quién tuvo que defender un día cuando otros niños más grandes lo estaban golpeando dentro de uno de los baños. Quizás en algo Leroy le traía recuerdos de sí mismo, pues alguna vez Azkeel también fue débil e indefenso y solo se sentía protegido entre los brazos de sus padres y de su abuelo.
En la escuela Siegfried era un niño muy inteligente, pero su intolerancia ante todo y ante todos en ocasiones le jugaba en contra y lo metía en incontables problemas. Problemas de los cuales a final de cuentas lograba escapar con facilidad.
— ¿Puedes dejar de llorar? ¡Me desesperas, Leroy!
— Me van a expulsar y mis padres van a castigarme. ¿Acaso tú no tienes miedo? A ti también van a expulsarte —dijo el pequeño temeroso, ocasionando en Azkeel una risa un tanto escalofriante—
En un incidente durante el receso, uno de los niños que habitualmente molestaba a Leroy, le remató el balón en la cabeza dejándolo tumbado y aturdido en el suelo. No era la primera vez que aquel niño le hacía eso a Leroy y fue el momento en el que a Azkeel no le quedó de otra que hacer de las suyas.
Repentinamente un gran tumulto se generó en el patio del Instituto. Allí todos pelearon contra todos, y Azkeel se sintió en la plena libertad de desquitarse de aquel niño como según él, correspondía.
Aquel niño era Dimitri d'Orleans, descendiente de una rama secundaría de los Borbones. Nieto del Conde de París, Infante de Clermont a quien Azkeel le dislocó el tabique nasal y le plasmó un par de moretones en la cara.
— Se tardan demasiado. Iré a ver si hay alguien en los pasillos.
— Quédate aquí Siegfried o nos irá aun mucho peor.
— Ni siquiera nos irá mal y ya deja de llorar. Leroy, si quieres seguir siendo mi amigo, deberás dejar de ser un niño miedoso y llorón —le dijo y salió rumbo a los pasillos dónde se encontró con la maestra que venía por ambos para ir a la dirección—
— Jan Siegfried, llama a Leroy y vamos a la dirección que sus padres ya están aquí —pidió la maestra de nombre Pollet— También los tuyos y los de Dimitri han llegado.
Cuando Siegfried llamó a Leroy, el niño se puso a llorar aún con mayor intensidad repitiendo que sus padres iban a castigarlo.
— Te he pedido que dejaras de llorar. ¿Por qué tus padres te castigarían si no has hecho nada malo? Quien te agredió fue Dimitri.
Jan Siegfried fue el primero en ingresar a la dirección y al ver a sus padres se acercó hasta ellos.
— Jan Siegfried, hijo... Eso de lo que está acusándote ese niño no puede ser verdad. Dime que no es verdad.
— Claro que no es verdad, padre —dijo con absoluta seguridad—
— Si lo es… Tú me golpeaste —acusó con voz elevada el niño Dimitri—
— Pues yo digo que no lo es. ¿Por qué no dices la verdad? —habló acercándose a él lentamente mientras lo observaba fijo a los ojos— Cuéntale a la señora Directora que tú siempre molestas a Leroy y dile que tú te lastimaste a ti mismo para luego culparnos a nosotros. ¡Anda, dilo! —vociferó en el preciso instante en el que un trueno estalló repentinamente sobre todo el cielo de Burdeos ocasionado un enorme susto a todos los presentes—
— Fui yo, señora Directora… Fui yo, señora. Directora —repitió una y otra vez bajo el asombro de todos los presentes, por sobre todo de los padres del niño—