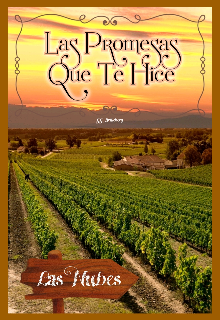Las Promesas Que Te Hice
¿UNA SORPRESA?
Más que nunca las ansias de Odette por asistir a sus clases de actuación se acrecentaban día con día pues sabía que allí estaría su precioso ángel de alas negras, aguardando por ella. Aquel día el joven Jan Siegfried debió ingeniárselas para poder estar lo más cerca posible de la pequeña pues la maestra Vivian Busquets había llevado a sus alumnos al escenario para sus los ensayos.
Pese a sus intentos, no pudo ver a Ohazia sino hasta terminada las clases de aquel día.
Al momento de salir, la pequeña Ohazia sin tiempo que perder, corrió hasta los pasillos del baño. Allí, en el mismo lugar en el que se habían encontrado por primera vez, se topó con un enorme ramo de flores de algodones de azúcar y un globo de estrella flotante amarrado al mismo. Detrás de aquellos obsequios, yacía escondido el rostro de su adorado Azkeel.
— ¿Son para mí, Sigfrido?
— Para nadie más que para ti, mi pequeño ángel —contestó besando su mejilla—
Desparramando emoción, entre sus manos, Ohazia su obsequio tomó y a Azkeel nada en el mundo le produjo más satisfacción que percibir la dicha de su pequeño ángel en aquel alejado pabellón.
— ¿Te gustan?
— Mucho… Nunca antes había visto flores de algodones de azúcar —dijo ella devolviéndole el beso en la mejilla— ¿Puedo comer una ahora?
— Puedes comer todas porque son tuyas, mi ángel.
— ¿A dónde iremos ahora? ¿Has traído tu caballo?
— No he podido traerlo, y no iremos a ninguna parte ahora porque creo conveniente que te vayas para que no dejes a tu abuela esperando.
— No quiero irme a la casa. Quiero ir contigo, Sigfrido, al Valle que me contaste.
Esos deseos de Ohazia dibujaron una sonrisa en el rostro de Azkeel, pero una sonrisa sombría y llena de repentino dolor. Amaba demasiado toda esa inocencia de su pequeña, pero a su vez lo lastimaba de un modo inimaginable.
Él era consciente de que el momento de llevársela aún se percibía muy lejano. Quedaban muchos años para que aquello pudiera suceder. Años que seguirían siendo parte de su condena en la tierra. Aquello contra los cuales debía luchar del mismo modo que contra sí mismo.
Azkeel durante muchos años aprendería a vivir únicamente con el consuelo de los maravillosos recuerdos acumulados en aquel verano que sería el primero y el último hasta que alguna vez se volvieran a encontrar.
— Mañana iré a visitarte a tu casa y te daré otra sorpresa.
— ¿Otra sorpresa? ¿Qué sorpresa?
— Si te cuento ya no lo será Ohazia. Ahora vete.
— No quiero irme, Sigfrido.
— Mi ángel, no hagas eso. Vete ahora, que nos veremos mañana. ¿De acuerdo?
— Está bien.
A duras penas la pequeña Ohazia aceptó marcharse y Azkeel, aunque deseaba todo lo contrario, no podía hacer más que dejarla ir. Afuera como siempre, un chofer aguardaba a la niña para llevarla hasta la mansión del Valle de Katz.
Cuando ella partió, el joven, abatido por sus sombras, decidió salir a caminar y caminar sin rumbo durante horas como en tantas otras ocasiones.
Al caer el sol, Azkeel se detuvo en algún lugar entre las callejuelas de Goarhausen, y allí le llegó a la memoria lo que su abuelo le había comentado en algún momento.
“Aquella región como otras aledañas, son muy populares por la producción de sus exquisitos vinos”
Curioso por confirmar las palabras de su abuelo, invocó la presencia del joven catador de vinos, Jan Siegfried Willemberg.
Aquella sin dudas era una muy buena y respetada labor, sin embargo la irresponsabilidad y los excesos de un inexperto Jan Siegfried hacían que fuera malo para él pues al llevarla a cabo, casi nunca escapaba de la absoluta embriaguez y por consiguiente de sus silenciosos lamentos, penas y amarguras.
Su lado bueno le pedía que volviera al hotel para descansar, pero su lado oscuro y autodestructivo acabaron arrastrándolo a una de las tantas tabernas de la región que aún conservaban el característico estilo medieval, como casi todo en aquel Valle.
Allí se acomodó y pidió tres botellas de los mejores vinos de la región, consiente de que su noche sería larga, dulce o amarga según la suerte que le depararan aquellas botellas.
De ese modo, Jan Siegfried procedió a escabullirse de todos sus pensamientos en cada copa de vino. Pensar era lo que menos deseaba hacer, sin embargo al borde de una inhóspita lipotimia etílica, la imagen alegre de su pequeña Ohazia lo había asaltado sin escapatoria, haciéndole saber que debía detenerse.
MANSIÓN DEL VALLE DE BURG KATZ.
— ¿Es sólo impresión mía o estás muy contenta, mi princesa? ¿Te fue bien hoy en tus clases? —le preguntó a Odette, su madre—
— Estoy muy contenta, madre. Me fue muy bien en las clases.
— ¡Me alegro! ¿Y ese globo, quién te lo dio?
— Ah, me lo dio Si…
— ¿Quién? —reitero su madre la pregunta mientras peinaba el cabello de su hija—
Los labios de la pequeña Odette eran incapaces de emanar mentira alguna. Ella era tan espontánea y tan transparente que siempre decía las cosas tal cual eran en realidad. ¿Pero sería producente decirle a su madre que su príncipe Sigfrido le había obsequiado el globo flotante en forma de estrella, junto a un ramo de flores de algodones de azúcar que para ese momento ya las había comido todas?