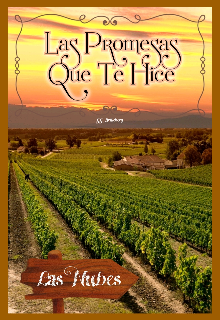Las Promesas Que Te Hice
ENTRE SUS ALAS
En horas de la mañana era Odette quién acostumbraba a despertar con los primeros rayos del sol, sin embargo, fue Jan Siegfried quién lo hizo en aquella ocasión. Al voltear, junto a ella observó a su maravillosa bella durmiente entregada aún a sus mágicos sueños.
Besó sus labios y lentitud abandonó luego la cama de modo a no despertarla.
Allí se puso a pensar en la noche anterior. Sin dudas que había sido mágica y a la vez increíble, tan increíble que dejó escapar una sonrisa de tan solo recordarse a sí mismo vestido de Romeo sobre el majestuoso escenario del Palais Garnier.
Recopilando todos sus recuerdos no podía creer tal cosa.
— Estamos a días del inicio de la vendimia y yo aquí haciendo el papel de Romeo en París — se dijo a sí mismo negando con la cabeza— Apuesto abuelo a qué te encuentras a punto de bajar para jalarme las orejas, pero no te preocupes que dentro de un par de días más volveremos a Las Nubes y al Amanecer.
Prontamente, la sonrisa se borró de su rostro al recordar que su padre no aparecía por ningún lado y que ya no contestaba su teléfono móvil. Aquella situación comenzaba a preocuparlo mucho en verdad por lo que sentía que debía hacer alguna cosa.
— ¿Pero qué? —se preguntó en medio de sus pensamientos—
Temía mucho que la calamidad estuviese gestándose en el prolongado silencio de Rudolf Neubauer.
Antes de ir en busca de su madre a la habitación que ocupaba en ese mismo hotel, pidió el desayuno para que se lo trajeran a su princesa. Tomó unos cuántos bocadillos dulces para comer y luego abandonó la habitación.
Inés Cluzet y Esther Willemberg, mujeres también acostumbradas a levantarse con los primeros rayos del sol, ya se encontraban de pie. La pequeña Sirah continuaba dormida y entonces la señora Willemberg aprovechó para pedir el desayuno antes de que la misma despertara.
— Yo supongo que luego del desayuno finalmente nos marcharemos de aquí.
— Lo haremos en cuanto hable con mi hijo.
Cuándo llegó el desayuno, la pequeña Sirah finalmente despertó y deliciosos bocadillos dulces acompañados de un vaso de leche la aguardaban sobre la mesa.
Muy cerca de aquella habitación tantas cosas inquietaban ya a joven Siegfried que su maravillosa luna de miel en París comenzaba a teñirse de gris.
Esther Willemberg había llegado a la capital francesa invadida de preocupaciones por su hijo y por sobre todo por su esposo, Peter Willemberg. Sin embargo, había otra poderosa razón qué el joven desconocía y que Jan Siegfried debía averiguarla sin más tiempo que perder.
Frente a la habitación, la puerta tocó, y al oír que llamaban, de un solo salto la pequeña Sirah fue y abrió.
Ninguna de sus abuelas pudo detenerla, y parado frente a la puerta, Jan Siegfried muy contrariamente a lo que esperaba, en lugar de encontrar a su madre, se topó con una pequeña niña observándolo maravillada con su par de ojos tiernos y luminosos.
— ¡Eres un ángel! —exclamó niña de voz encantadora— ¿Vienes a llevarme con mi mamita?
Jan Siegfried la observó detenidamente, y detrás de la pequeña él vio a su madre.
— ¡Hijo mío! Hijo... te extrañé tanto, mi amor —dijo la mujer abrazando con gran efusividad al joven— ¡Oh Dios mío! ¡Siento como si no te hubiese visto en largos años! ¡Mira esa melena que traes!
Esther Willemberg acarició el cabello de su hijo al igual que sus mejillas, con alma rebosante como si en verdad no lo hubiese visto en años.
Muy lejos de replicar las acciones de la mujer, el joven Siegfried volvió a observar a la niña quién sonriente no dejaba de observarlo a él.
De cuclillas se puso él luego de dirigirse a ella, y le habló.
— Puedo llevarte con tu mamita si me dices dónde está ella.
— Mi mamita está en el cielo... ¿Iremos volando? Tienes alas de ángel.
Nuevamente erguido, el joven Siegfried volteó hacia su madre intentando que ella diera alguna explicación inmediata.
— ¿Qué significa esto, madre? Tú mencionaste a Rosaline cuando me llamaste la última vez. ¿Dónde está ella?
— Mi hija está muerta —irrumpió abruptamente una voz— ¿No oyó acaso a mi nieta decirlo?
Era la señora Inés Cluzet quién había interrumpido su desayuno para encarar al recién llegado.
— Cariño, hay mucho sobre que conversar, pero no delante de la niña, por favor —le susurró a su hijo, Esther Willemberg—
Sin dudas los momentos felices en París habían llegado a su fin con aquella noticia qué se convirtió en el preludio de una oscuridad inminente que se posaría por todo el cielo de París.
Negándose una y otra vez tal cosa con incredulidad. Invadido por unos repentinos ojos llorosos, el joven Siegfried no aceptó tal noticia de qué Rosaline estuviera muerta. Aquel maravilloso ser que alguna vez había logrado dar un poco de color a los últimos tramos de su oscura y miserable adolescencia.
— ¡Ella no!
— ¿Me llevarás con mi mamita? —volvió a preguntar la pequeña tomando la mano del joven quién muy lejos de responder, ataviado de tristes sentimientos, salió huyendo del lugar—
La pequeña Sirah lo siguió raudamente sin que los llamados de su abuela Inés pudieran detenerla. La señora Willemberg también intentó lo mismo, sin embargo, la perdió de vista entre uno de los pasillos del hotel.
Jan Siegfried, sin aparente rumbo llegó hasta la terraza más elevada del hotel donde podía ya observarse los atisbos de las nubes grises que amenazaban al magnífico cielo azul de París.
Los truenos iban presagiando no solo la tristeza de un ángel, anunciaban también los momentos del juicio final de dos almas errantes donde solo uno alcanzaría la eterna salvación.
— ¿Me llevarás con mi mamita? —volvió el dolido joven a oír aquella vocecita— La extraño mucho.
La pequeña Sirah había logrado alcanzar a su padre. Se acercó al joven y se aferró al mismo con la esperanza de lograr aquel deseo imposible.
— La extraño mucho.
Con sus alas expandidas ante una ciudad opacada intentó buscar las respuestas. Tanto las suyas como la de aquella pequeña.