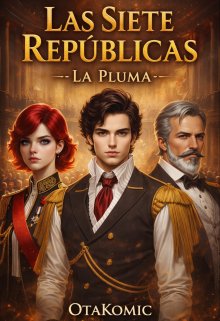Las Siete Repúblicas: La Pluma
Silencio, Miedo y Dignidad
A partir de informes oficiales, testimonios de testigos y las futuras memorias de Karen, se logró reconstruir con precisión lo que ocurrió aquel día. Lo que sucedió marcó un antes y un después en la historia de las Siete Repúblicas.
Poco después del comunicado, se escucharon vítores y cánticos a las afueras de la Casa de Gobierno. Algunos ex empleados, así como los escritos póstumos del propio Fausto, describieron el ambiente con una claridad perturbadora: el estruendo de cacerolas, los gritos acompasados, la muchedumbre que se reunía, encendiendo una chispa que nadie pudo apagar. Fausto, al escuchar el eco de aquellas voces, se dirigió hacia el balcón. Desde allí, pudo ver cómo cientos, luego miles, de personas se agolpaban frente a las puertas de la Casa Roja. Los cánticos subían como una marea:
"¡El pueblo unido jamás será vencido!" o "¡Sin justicia no hay paz, sin el pueblo no hay poder!"
La ciudad de San Isaak se había convertido en un hervidero. Maestros, médicos, obreros, estudiantes y funcionarios, todos con rostros distintos pero el mismo gesto de determinación, colmaban las calles. No era una protesta común; era una declaración de principios.
Karen, esposa de Fausto, lo observaba desde el umbral de la oficina. Según se cuenta, no lograba procesar del todo lo que veía. En cambio, Fausto, con su personalidad tan marcada, dejó que unas lágrimas silenciosas cruzaran su rostro. No por miedo, ni por tristeza, sino por la potencia de ese momento. Aun así, no se dejó arrastrar por la emoción. Se giró hacia Karen y le dijo, con una calma que no parecía humana:
—Quédate aquí. No salgas.
Sin esperar respuesta, salió al pasillo. Sus pasos resonaban con urgencia sobre los mármoles de los salones descomunales de la Casa Roja. Descendió las escaleras casi corriendo, apartando a quienes intentaban detenerlo. Llegó hasta la entrada principal y la abrió de golpe. Apenas se dejó ver, la multitud reaccionó como si un símbolo tangible de la esperanza se hubiera hecho presente. Muchos gritaron su nombre. Algunos lloraron. Otros treparon las rejas solo para verlo de cerca.
Karen comprendió en ese instante lo que Fausto estaba por hacer. Dio órdenes inmediatas a sus escoltas: cuatro de ellos debían abandonar su puesto y protegerlo. Se quedó solo con dos. Sabía que, su marido estaba haciendo algo impulsivo nuevamente.
Fausto, ajeno a su seguridad, comenzó a escalar las rejas para unirse al pueblo. Fue un impulso visceral, casi suicida. Afortunadamente, sus custodios llegaron a tiempo. Dos de ellos lo interceptaron con rapidez y lo inmovilizaron antes de que pudiera hacer algo irreversible.
Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, el Senado seguía sesionando.
La sala estaba cargada de una tensión espesa, de esas que no se disipan con discursos ni formalidades. Los murmullos eran fragmentados, erráticos, como los ecos de un pensamiento colectivo que no terminaba de formarse. Cada tanto, un asistente ingresaba con un informe urgente, un mensaje encriptado o una grabación de las calles. Las imágenes eran claras: el pueblo no se dispersaba. Permanecía. Cantaba. Resistía. Pero los militares venían en camino.
Era una marcha silenciosa, disciplinada, y eso la volvía aún más aterradora.
—¿Y si es un amago? —preguntó un senador del bloque UL, aferrado al borde de su escritorio como si el mármol pudiera ofrecerle certezas.
—¿Y si no? —respondió alguien más, sin mirarlo siquiera.
El desconcierto era general. Algunos sugerían evacuar. Otros, redactar una resolución de emergencia. Uno propuso exigir explicaciones al Alto Mando, como si eso aún tuviera algún peso.
Al principio, las voces más severas pedían responsabilizar a los civiles. "Alborotadores, agitadores, inconscientes", decían, pues consideraban que esta respuesta podía empeorar el panorama. Pero a medida que pasaban los minutos y los cánticos populares llegaban como un eco amortiguado desde las ventanales del congreso, las posturas comenzaron a erosionarse.
El miedo no era inmediato. Era algo más profundo. Era la sospecha de que tal vez todo se había quebrado antes de lo que imaginaban. Y que ahora, en este punto, ya no quedaba ningún manual.
Fue entonces cuando Harrington se puso de pie.
No era un hombre carismático ni especialmente querido, era duro y de lengua venenosa. Pero tenía algo que esa noche pesaba más que cualquier expediente: memoria.
Habló sin levantar la voz, con un tono seco, como quien no intenta convencer, sino recordar lo que se está olvidando:
—Escucho propuestas de negociación. De rendición, incluso. Y lo entiendo. El miedo descompone el juicio. Pero no confundamos la protesta con la amenaza. El pueblo está afuera, sí. Pero no es el pueblo quien viene a echarnos. Son los militares. Y ellos no marchan por justicia. Marchan por poder. Si hoy cedemos, si abrimos la puerta creyendo que evitamos el caos, lo único que hacemos es legitimar la fuerza sobre la ley. No hablo de ser valientes. Hablo de ser dignos. ¿De qué sirve esta institución, si ante el primer sable retrocedemos? ¿Qué quedará de la democracia si quienes juramos defenderla la entregamos sin siquiera resistir? —hizo una pausa breve—. Debería darnos vergüenza.
Tomó sus pertenencias con calma, se colocó la galera con solemnidad y salió del Senado.