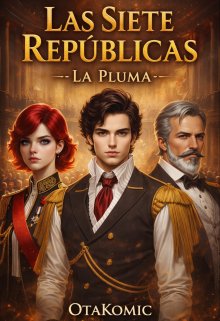Las Siete Repúblicas: La Pluma
La Enseña Que Ondeaba
Cuando los militares rebeldes fueron finalmente reducidos, todos y cada uno fueron arrestados bajo el cargo de alta traición. Se encontraban ahora a la espera de un juicio que, sin duda, marcaría un precedente en la historia de Las Siete Repúblicas.
Fausto, por otro lado, permanecía internado en el hospital. Las heridas sufridas durante el levantamiento requerían cuidados físicos y un tiempo prudente para sanar. Mientras tanto, Karen, como presidenta, debió cargar con el peso inmediato de la reconstrucción simbólica: debía hablarle al país.
Atravesó en silencio el largo pasillo del ala este de la Casa de Gobierno. Su andar era firme, pero el eco de sus pasos delataba una tensión contenida. Al llegar a la oficina donde se encontraba el atril, se detuvo un momento. Cerró los ojos, inhaló profundamente, y luego exhaló con fuerza. En su mirada se reflejaba la gravedad del momento.
Cuando el micrófono se encendió y la transmisión se volvió nacional, no había rincón del país donde no se escuchara su voz. En los bares, los hogares, las estaciones, los parques y hasta en las cárceles: todos escuchaban.
—Ciudadanos de Las Siete Repúblicas —comenzó con voz serena pero cargada de peso histórico—, ayer nuestra nación fue herida por la cobardía. Un grupo de hombres, alguna vez considerados camaradas, traicionó los valores que juraron defender. En nombre de intereses mezquinos y ambiciones personales, intentaron arrebatar el poder por la fuerza y sumirnos en el caos.
Se hizo un breve silencio. Al otro lado de la radio, el pueblo contenía el aliento.
—No fue solo un intento de golpe —continuó—. Fue un intento de cercenar la democracia misma, de quebrar la voluntad de un pueblo libre que tanto ha luchado por escribir su propio destino.
Karen alzó levemente el rostro. Su voz ya no temblaba; se había vuelto el eco mismo de la república.
—Pero fallaron. Y fallaron porque nuestra gente no se arrodilla ante la tiranía. Porque la justicia no se impone con fusiles, sino con la ley y la memoria. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad, con el orden constitucional y con el deber sagrado de proteger la paz.
Entonces, bajó lentamente la mirada hacia una fotografía de su marido en la pared.
—Los responsables responderán ante los tribunales, y la historia se encargará del resto. Pero a ustedes, ciudadanos, les digo esto: no tengan miedo. No bajen los brazos. Las Siete Repúblicas siguen en pie. Y seguirán de pie mientras exista uno solo de nosotros que crea en la justicia.
El discurso terminó. No hubo aplausos en la oficina, pero en las calles, algunos comenzaron a llorar. Otros, simplemente se miraron en silencio. Y unos cuantos más, levantaron los puños en alto.
La república había resistido.
En el hospital, Fausto escuchaba atentamente el discurso que transmitían por la radio. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, como si reconociera algo familiar entre las palabras. A su lado, sentado en una silla de madera algo desvencijada, estaba Victorino, hojeando el diario mientras sorbía un mate.
—Veo que decidiste quedarte —comentó Fausto, sin apartar la vista del techo.
Victorino pasó de página con un leve suspiro, sin levantar la mirada.
—No podía irme —respondió con naturalidad—. Después de ocho años compartiendo batallas, silencios y estrategia, puedo decir con certeza que no eres un loco... aunque tengas casi treinta y seguís siendo igual de impulsivo.
Fausto soltó una pequeña risa.
—A mí también me alegra verte. ¿Cómo has estado?
—Descansando... hasta que todo esto estalló.
—Lo que hiciste ahí fue admirable. Estabas solo, frente a un escuadrón de soldados armados. No todos lo habrían hecho.
Victorino dejó el diario sobre sus rodillas, pensativo.
—Fui soldado antes que político, Fausto. No fue valentía, fue reflejo. En cambio, lo tuyo... ir solo a hablar con la líder de la revolución Cabeluz, sin respaldo, sin garantías... eso sí fue valiente.
Fausto bajó la mirada.
—Sí... eso.
—También fue una estupidez —añadió Victorino, cruzando una pierna—. Como lanzarse a una multitud bajo una lluvia de balas.
—¿Hubo bajas? —preguntó Fausto, con un nudo repentino en el pecho.
—Solo heridos graves. Nadie murió.
—Dios mío...
—Así es.
Hubo un silencio tenso. Fausto, con esfuerzo, se reincorporó en la cama. El vendaje en su costado le arrancó una mueca.
—¿Y ahora qué vas a hacer?
Victorino dejó el diario a un lado y se incorporó lentamente.
—Pensaba volver el año que viene. Retomar de a poco, ya sabes... pero viendo cómo está el panorama, creo que es momento de ser claros. Mi regreso a la política ya no puede esperar.
Fausto lo observó, ladeando apenas la cabeza.
—¿Estás seguro?
—Más que nunca.
—¿Querés que te ayude? ¿Que te impulse con algún comunicado?