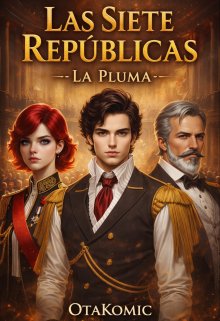Las Siete Repúblicas: La Pluma
La Promesa Que Nos Une
Una mañana del 10 de septiembre del año 4780.
Los pasillos del hospital central de San Isaak se llenaron de un inusual murmullo. A las 6:14 a.m. Karen había sido ingresada de urgencia: estaba en trabajo de parto.
Según los testigos, fue Fausto quien la cargó en brazos, con el rostro pálido y los labios apretados, cruzando el jardín del palacio hasta el carruaje oficial. No hubo tiempo para escoltas ni protocolos. El cochero apenas tuvo tiempo de calzarse los guantes cuando Fausto subió, ordenando a gritos que se dirigieran al hospital a toda velocidad.
Aunque el inicio del parto tomó a algunos por sorpresa, los médicos ya estaban en alerta desde hacía semanas. La salud de Karen, presidenta de las Siete Repúblicas, era una cuestión de Estado. Su embarazo, seguido de cerca por especialistas y ministros, era tanto una esperanza como un símbolo. Los doctores del ala presidencial ya tenían preparada una sala exclusiva, con todo lo necesario para atender cualquier emergencia.
Dentro del hospital, Fausto caminaba como un león enjaulado. De un extremo al otro del pasillo, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Se detenía sólo para escuchar lo que decían los médicos tras la puerta, apenas entendiendo susurros técnicos que le resultaban ajenos. Sus padres llegaron al poco tiempo, junto con sus hermanos. Intentaban calmarlo con palabras suaves, gestos amables, pero todos sabían que nada lograría aliviarlo hasta que escuchara el llanto de su hijo... o de su hija.
Lo que nadie esperaba fue la presencia de figuras públicas como Rivas Hidalgo y Erick Victorino, viejos aliados y rivales políticos, quienes aparecieron en la entrada sin anunciarse, con rostros sombríos pero firmes. Su presencia fue suficiente para que la prensa, ya agolpada en las afueras, entrara en frenesí.
Las calles circundantes colapsaron en menos de una hora. Ciudadanos comunes, curiosos, y partidarios de la presidenta comenzaron a reunirse espontáneamente frente al hospital. Las radios no tardaron en captar la noticia: "Estado de salud de la presidenta Karen: ingresada de urgencia por trabajo de parto", decía una voz nerviosa por las ondas. Las redes de comunicación estallaron. En cuestión de minutos, la noticia era tendencia en todos los canales de transmisión conocidos.
La expectación no era sólo por la llegada de un niño. Era la llegada de un heredero, de una figura que, para muchos, representaba el futuro de un nuevo ciclo político, o al menos eso empezó a decirse después de lo ocurrido con los militares. El legado de una mujer que, a pesar de sus enemigos, había logrado unir a facciones irreconciliables durante sus dos primeros años mandato.
Adentro, el reloj marcaba las 7:03 a.m. Fausto detuvo su andar. Se escuchó un grito agudo, seguido de un silencio espeso. Entonces, el llanto de un recién nacido atravesó las puertas del pabellón.
Fausto no se movió. Cerró los ojos. Por un instante, el mundo pareció detenerse.
Fueron horas angustiantes de espera. Afuera de la sala, Fausto no encontraba calma, caminaba en círculos mientras trataban a su esposa y atendían a su hijo... aunque ni siquiera sabía aún si sería niño o niña.
Al cabo de un tiempo que pareció eterno, una enfermera salió a buscarlo. Con una sonrisa cansada, le aseguró que todo estaba bajo control.
—Es seguro, puede pasar. —dijo—. Felicidades, señor.
Antes de que reaccionara, Victorino y su padre se acercaron a él casi al mismo tiempo, poniéndole las manos sobre los hombros. Lo curioso era que ambos hombres nunca se habían visto en persona: el padre biológico y el padre político, unidos en un mismo gesto.
Fausto, con las piernas temblorosas, siguió a la enfermera como un niño que espera un castigo.
—¿Cómo está ella? —preguntó con voz quebrada.
—Está sana y fuera de peligro. —respondió la enfermera—. Y usted... tiene una hermosa niña.
—¿Niña?
—Así es, señor.
Fausto apenas pudo articular otra palabra. Caminó hasta la habitación donde reposaba Karen. Al abrir la puerta, la encontró sentada en la cama, con el cabello desordenado, cargando a un pequeño bulto envuelto en mantas. Su bebé.
Se acercó despacio, como si temiera romper la escena. Karen levantó la mirada, algo perdida por el cansancio, y extendió una mano para acariciar el rostro de su esposo.
—¿No es linda? —susurró.
Fausto tenía los ojos enrojecidos, a punto de desbordarse.
—¿Otra vez trasnochando? —bromeó ella con ternura.
Él negó suavemente.
—No... estoy llorando.
Karen sonrió con dulzura y, con cuidado, le entregó a su hija. Fausto la recibió como si sostuviera un tesoro frágil. Observó cada detalle de su diminuto rostro y, con un temblor en los labios, le besó la frente.
—Bienvenida al mundo.
Pasó una hora entera junto a ellas, pero la enfermera regresó: Karen debía reposar, y a la niña aún le harían estudios. Fausto salió entonces de la habitación, después de que su familia felicitara y se despidiera. Victorino fue el último en darle una palmada en la espalda antes de retirarse a fumar.
Finalmente, Fausto quedó casi solo frente a la cristalera de la sala de recién nacidos. Allí, inmóvil, miraba a su hija entre los demás bebés.