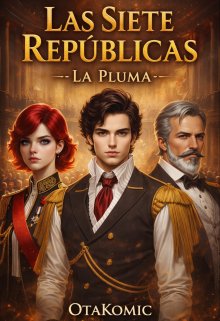Las Siete Repúblicas: La Pluma
La V de Victorino
Victorino había sido llevado a urgencias apenas unos minutos después del atentado. Gracias a la rapidez de los médicos, las balas no le arrancaron nada más que tiempo y sangre; lo operaron sin complicaciones y lo dejaron internado para observación. Su única queja ―y la expresó como quien protesta por el clima, no por haber estado a punto de morir― fue que el personal del hospital no le permitía fumar.
Así que pasó las primeras horas tirado en la cama, con el cuerpo vendado y el ánimo intacto, escuchando la radio con una mezcla de aburrimiento y resignación. Era inevitable: el atentado se convirtió en noticia mundial antes de que terminara el día. Las siete repúblicas hablaban de ello. Las radios no hacían más que repetir su nombre, su edad, su trayectoria, su estado, sus heridas, su "milagrosa supervivencia". Victorino llegó a escucharse a sí mismo en voces ajenas más veces de las que pudo tolerar.
Cuando una de las emisoras reveló el nombre del hospital, el anciano frunció el ceño. Apenas un minuto después, oyó el murmullo de voces afuera, creciendo como una marea imparable. Voces humanas, gritos, motores, cámaras. Se sentó con un suspiro largo, uno de esos que significan "ay, por favor, no ahora", y caminó hasta la ventana.
La vio: una multitud compacta rodeando el hospital. Miles de personas con carteles, periodistas trepados sobre las rejas, camarógrafos, curiosos, simpatizantes. Algunos rezaban. Otros gritaban su nombre. Los policías formaban un cordón improvisado, empujando con el antebrazo a los más atrevidos, incapaces de contener realmente el fervor.
—Esto es una oportunidad, claro —murmuró Victorino, apoyando la frente en el vidrio frío—. Pero no es lo que quería.
Se apartó, volvió a la cama y subió el volumen de la radio para cubrir el estruendo del exterior.
Las horas avanzaron con lentitud de hospital. El olor a desinfectante, las luces blancas, el pitido de las máquinas, el ritmo áspero del edificio entero. Y entonces la puerta se abrió sin demasiada ceremonia.
—¿Fausto?
El muchacho lo miró apenas un segundo antes de lanzarse a abrazarlo. Victorino se tensó, no estaba muy acostumbrado a esa clase de cariño, pero correspondió de mala gana, dando un par de golpecitos torpes en la espalda del joven.
—Eh, sí... estoy bien, estoy bien.
—¿Qué pasó? —preguntó Fausto, con la voz quebrada de angustia.
—Un loquito me disparó —respondió Victorino, como si hablara del clima.
—¿Cómo estás ahora?
—Estoy bien. No es la primera vez que me disparan.
Fausto abrió los ojos.
—¿Qué?
—Tuve una vida muy movida —dijo el anciano, encogiéndose de hombros.
—¿Y qué vas a hacer ahora?
—Nada ha cambiado. La campaña sigue.
—¿Estás loco? ¿Y si vuelve?
—Que vuelva —contestó Victorino, con una sonrisa ladeada—. Si algo aprendí de usted es que uno no se rinde ante una adversidad. Si un joven como tú estuvo parado en el corazón de la revolución, con el peligro de que lo mataran, ¿Qué ejemplo puedo dar yo?
Fausto negó con la cabeza.
—No es lo mismo. Yo tuve suerte. No tientes a la tuya.
—Aprecio tu preocupación, Fausto. Pero la política es mi arma más letal... y esto —señaló la ventana, la multitud, la historia que se estaba escribiendo sin él— me da una oportunidad grande. Voy a aprovecharla.
Fausto sonrió con cansancio.
—Eres terco.
—Los dos lo somos: un joven terco y un viejo terco.
Pasaron un buen rato conversando, palabras sueltas sobre nada y todo, como si ambos intentaran estirar el momento para olvidar lo ocurrido.
Con el tiempo fueron llegando otros: Karen, la presidenta de las siete republicas, seria y con genuina preocupación; algunos familiares; viejos compañeros; figuras políticas como Rivas; incluso adversarios como Harrigton, que estrechó su mano con un respeto solemne que Victorino agradeció.
Un día después del atentado, el país entero ardía en discursos.
Karen habló al día siguiente frente a la plaza central, donde miles de personas se habían reunido sin que nadie las convocara formalmente. El aire estaba cargado de electricidad y murmullos; banderas agitadas con manos temblorosas; carteles improvisados escritos con marcador grueso: "Victorino vive", "No nos callan", "No más violencia política". Cuando ella subió al estrado, el murmullo se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor.
Karen respiró hondo antes de hablar. Su voz resonó clara, modulada, pero templada por una indignación que no disimuló:
—Ayer intentaron silenciar a un hombre que dedicó su vida a hablar por nosotros. Ayer, alguien quiso callar a un señor, uno de los precursores de la presidencia, que ha cargado sobre su espalda más historia que quienes intentaron matarlo jamás comprenderán. Ayer nos dispararon a todos... y fallaron. No fallaron por puntería, fallaron porque este país no se gobierna con balas, sino con convicciones.
La plaza rugió. Algunos lloraban; otros levantaban los puños.