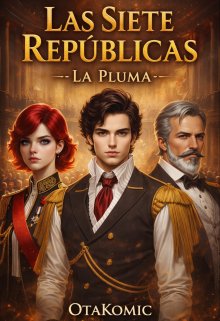Las Siete Repúblicas: La Pluma
Política
Victorino había comenzado, poco a poco, a hacerse oír nuevamente en el ámbito político. El partido URI le había abierto las puertas sin reparos, y, casi sin advertirlo, la figura de Rivas Hidalgo empezaba otra vez a quedar opacada por su presencia. Los viejos roces entre ambos reaparecieron como brasas avivadas por el viento. Harrington intentó —sin éxito— explotar aquella rivalidad, confiado en que la tensión entre los dos líderes sería suficiente para fracturar al partido. Pero, por primera vez, Rivas no se dejó arrastrar por las maniobras de su opositor: mantuvo la calma y evitó caer en la trampa.
Mientras tanto, Erick había comenzado a adoptar la estrategia que Fausto usaba desde sus inicios: caminar entre la gente. Hacer campaña en las calles, recorrer el país y las siete repúblicas, dejar que el pueblo lo viera, lo tocara, lo escuchara. Erick Victorino, aquel político que siempre había hecho campaña desde la capital, se encontraba ahora moviéndose por los rincones más humildes y los barrios más olvidados. Las radios repetían cada día las crónicas de sus recorridos, y Fausto —que escuchaba desde la distancia— no podía evitar sentirse genuinamente feliz por él. Era cierto: Victorino había sabido sacar provecho del atentado, y su popularidad resurgía con fuerza.
Por otro lado, Karen continuaba ejerciendo la presidencia tras unas elecciones reñidas en las que el URI casi pierde la mayoría. Diversos escándalos de corrupción en múltiples provincias habían puesto al partido contra las cuerdas. Obligada a dar la cara, tomó una decisión que muchos consideraron temeraria: se negó a proteger o avalar a los dirigentes implicados. Declaró públicamente que aquellos sectores del partido no formaban parte de su gobierno, sin importar las consecuencias. Fue un golpe devastador: de un día para otro, la estructura del URI en esas provincias colapsó. Los partidos JM y UL ganaron terreno con rapidez.
Muchos historiadores verían más tarde aquella decisión como una torpeza política grave: un gesto de integridad que terminó cercenando el propio poder del URI. Sin embargo, Karen tuvo suerte. La influencia política de Fausto seguía siendo enorme, y su respaldo mitigó parcialmente el daño. Aun así, el partido, como unidad, comenzó a tambalearse. Y Harrington, con la paciencia de un depredador político, no tardó en notar la grieta... y en sacar provecho de ella.
Harrington no tardó en detectar la fragilidad. Comprendió que el URI, pese a mantener aún la presidencia, estaba herido. Y un partido herido siempre dejaba rastros. Comenzó entonces una campaña silenciosa, casi quirúrgica: recorrió los medios independientes, filtró informes, sembró dudas. No inventaba nada; simplemente exageraba o daba verdades a medias de lo que ya estaba ocurriendo. Repetía que "si un gobierno no puede controlar a su propio partido, no puede controlar un país". Las encuestas empezaron a reflejarlo con claridad: la percepción de debilidad crecía en algunos sectores de las Siete Republicas, no era demasiado, pero tampoco era pequeña.
La tensión en el palacio presidencial se volvió casi física. Karen apenas dormía. Como presidenta, no podía permitir que la oposición la retratara como una líder aislada o incapaz de contener a los suyos. Pero como mujer que se había aferrado al poder por integridad, no podía permitirse retroceder en lo que había dicho. No podía rehabilitar a los corruptos sin destruir su propia legitimidad.
Así que tomó una decisión más audaz aún: reorganizar el URI desde adentro.
Convocó a los líderes más jóvenes y menos comprometidos con las viejas estructuras. Les ofreció algo que el partido nunca había dado: voz real. Los colocó en ministerios menores, los invitó a los consejos, les permitió hablar en su nombre. Era un riesgo, pero también una apuesta: renovar la imagen del partido sin destruirlo.
—O nos adaptamos, o desaparecemos —dijo una noche a su equipo más cercano, con los ojos enrojecidos por el cansancio—. El poder no se mantiene por inercia. Se sostiene con decisión.
Mientras tanto, Harrington redoblaba su ofensiva. Si el URI se mostraba en reconstrucción, él lo describía como descomposición. Si Karen aparecía dialogando con jóvenes dirigentes, él lo vendía como desesperación. Cada movimiento de la presidenta era reinterpretado como síntoma de enfermedad institucional. El país se convirtió en un campo de batalla narrativo.
Pero Karen tenía un as bajo la manga: Fausto.
Aunque él estaba distante de la primera línea política, su figura seguía siendo un símbolo casi mítico. Los sindicatos le respondían, las organizaciones civiles lo respetaban, y sus intervenciones —pocas, pero certeras— aún movían la balanza. Karen entendía que mientras Fausto la respaldara, Harrington no podría devorar al URI tan fácilmente.
Así que lo llamó. Una noche.
—Necesito que aparezcas en público —le dijo, sin rodeos—. Aunque sea una sola vez. Que la gente vea que seguimos siendo una unidad.
—¿Qué tonterías dices? —dijo él—. Estamos unidos.
La aparición de Fausto fue breve, casi simbólica: un discurso corto, austero, sin adornos. Pero fue suficiente. Los titulares al día siguiente hablaron de "unidad", "continuidad", "fortaleza interna".
—Muchas veces enfrentaremos situaciones engorrosas. No permitamos que la política se ensucie, pero tampoco dejemos pasar esa suciedad cuando aparezca. Porque lo que ocurre una vez, vuelve a ocurrir. Y si lo dejamos pasar, lo normalizaremos. Llegará un punto en el que, como ciudadanos, nos dará igual lo que haga o deje de hacer un político. Y entonces... entonces el político soltará la mano del pueblo, sin temor a nada. Demuéstrenle al país que el poder lo tienen ustedes. No permitan que ninguna decepción política los aleje de ella. Porque si caen y no se levantan, quienes los empujaron terminarán caminando sobre ustedes.