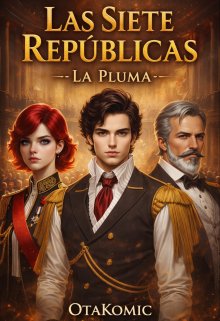Las Siete Repúblicas: La Pluma
Después de Todos Estos Años
Era el 4 de abril del año 4785. Habían pasado veinticinco años desde que la vida de Fausto había cambiado para siempre. Por primera vez en mucho tiempo regresaba a Buenos Aires del Este. Ahora era un adulto hecho y derecho; llevaba barba, otra forma de vestir, y un andar más pesado, como si los años se hubieran acumulado sobre sus hombros. Había elegido ropa discreta para no llamar la atención.
Cuando el tren se detuvo, descendió en silencio. Miró alrededor con la cautela de quien vuelve a un recuerdo congelado... y lo encuentra irreconocible. La estación había cambiado: los colores, los carteles, hasta el murmullo de la gente era diferente. Pero allí, casi escondida entre las remodelaciones, seguía la garita donde una vez se había ocultado aterrado.
Caminó unos pasos y llegó a la zona que más temía visitar. Allí, donde él había encontrado el cuerpo decapitado de aquella mujer, ahora había una pared de cerámica nueva, impecable, con una placa de bronce que decía: "En memoria de los caídos en la Gran Estampida del 4760."
El mundo había seguido adelante. Él no.
Siguió caminando mientras los recuerdos, espesos como niebla, le cerraban el pecho. Recordó el banco donde una familia había esperado su tren, y cómo allí mismo un infectado se había arrojado sobre él. Recordó también sus manos temblorosas, y la brutal necesidad con la que lo había matado.
Más adelante, donde antes solo había un bosque espeso, ahora se extendían una plaza y una calle tranquila. El contraste entre lo que fue y lo que era le resultaba casi obsceno.
Finalmente llegó a su antigua casa. Allí estaba, igual que la última vez que la había visto. Solo un cartel de "En venta" y el desgaste del tiempo rompían la ilusión de que el pasado seguía intacto.
Al acercarse notó que la puerta estaba entreabierta. Empujó con cuidado y entró. El pasillo olía a encierro y polvo viejo. Tocó la pared y recordó con nitidez el día en que había llegado cubierto de sangre, y una chica desconocida le había apuntado con un arma en este mismo lugar.
Cruzó hacia el comedor. Pasó la mano por la pared, removiendo la capa de tierra hasta descubrir las viejas marcas de crecimiento que sus padres le habían hecho. La última decía: "J.G., ocho años."
Fausto sonrió con tristeza; nunca pudo añadir su nombre al cumplir nueve.
Un ruido en la sala lo sacó de sus pensamientos. Pasos. Fausto levantó la vista y se dirigió hacia allí.
Y entonces la vio.
Karen Samanta Freeman, de pie frente al viejo sillón de cemento donde ambos habían dormido aquella primera noche. El único mueble que quedaba. El único que parecía negarse a desaparecer.
—Presidenta Freeman, qué sorpresa —dijo Fausto en un tono exagerado, casi burlón.
Karen soltó una risita y giró para verlo.
—Señor expresidente Gabriel... un honor inesperado.
Fausto rió.
—¿Qué hace la gran presidenta en esta humilde morada?
Karen dio una mirada lenta a su alrededor, como si examinara un templo lleno de fantasmas.
—Supuse que te encontraría aquí. Y no me equivoqué.
—¿Esperaste mucho?
—Horas —respondió sin dramatismo, como si no fuera gran cosa.
—Lo siento... si hubiera sabido que vendrías, no te habría hecho esperar tanto.
—No te disculpes —dijo ella, encogiéndose de hombros—. Quería saber adónde ibas todos los años, a esta misma hora, durante cinco años.
Fausto asintió, aunque evitó su mirada.
—¿Y cómo está Isabel?
—Con los abuelos. Sigue siendo una chica tranquila.
—¿Y cómo entraste aquí?
—Abuso de poder, obviamente —respondió con una carcajada—. Me presenté ante el dueño del terreno y pedí la llave.
—Me lo imagino. A mí casi me matan con el papeleo cuando quise pedir una copia.
—Eres un tonto, cariño —dijo Karen con suavidad.
Fausto se dejó caer sobre el sillón.
—Está más duro que como lo recordaba.
Karen sonrió y se sentó sobre su regazo.
—Sabes que hay espacio, ¿verdad?
—No pienso sentarme en otro lado —luego le dio un beso corto—. Este lugar es mejor.
—¿Es una orden?
—Sí. Una orden de tu presidenta.
—Corrupta.
—Culpable —contestó ella antes de darle otro beso.
Quedaron en silencio. Solo el susurro del viento se filtraba por las rendijas de la casa. Ambos miraron alrededor, como si intentaran reconocer una vida que ya no les pertenecía.
—Dime —dijo Karen, casi en un susurro—, ¿alguna vez pensaste que saldríamos de aquella situación?
—Siempre confié —respondió él sin dudar—. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que íbamos a salir de ese infierno. Los dos.
—Yo... no —admitió ella, bajando la vista.
—Lo supuse.
—¿No estás enojado? —preguntó con voz temblorosa.