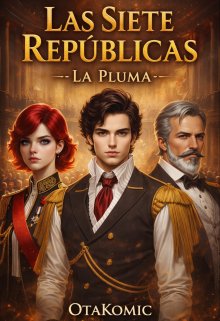Las Siete Repúblicas: La Pluma
El Gesto de la Transición
El tiempo pasó y, más allá del clima político latente, nada fuera de lo común ocurrió. Finalmente, las elecciones llegaron. Los candidatos eran prácticamente los mismos que en la contienda anterior.
Erick Victorino Sullivan se presentaba una vez más como representante del partido URI, acompañado por su vicepresidente, Carlos Tauro. Este último era una pieza clave para Victorino: al nombrarlo, neutralizaba por completo el poder de Rivas Hidalgo, quien había quedado fuera de la ecuación tras perder las elecciones internas del partido. Se sabía con certeza que Victorino había sellado acuerdos sustanciosos para que los miembros del URI lo eligieran a él en lugar de Hidalgo. Aquella maniobra, vista por muchos como cuestionable, dañó en cierta medida la imagen del partido ante la opinión pública.
Fausto, por primera vez, se mostró en desacuerdo con su viejo amigo y mentor. Para bien o para mal, el cargo le correspondía a Rivas Hidalgo. Sin embargo, comprendía que aquella jugada —considerada por numerosos historiadores como sucia, pero eficaz— era necesaria para gobernar sin obstáculos significativos en el camino. Y, en efecto, funcionó: con el paso de los años se supo que el señor Tauro carecía del carisma político necesario para disputarle influencia real dentro del partido o ante la gente.
En el otro extremo del tablero político se encontraban los adversarios. El rival histórico era Aníbal Torcuarto Harrington, acompañado por su vicepresidenta, Clara Montaña, una joven diputada del partido. No existen registros confiables de aquella época sobre su figura, ya que, tras esa participación, renunció de manera misteriosa a su banca y se alejó por completo del ámbito político. Harrington se llevó a la tumba la razón de aquella abrupta desaparición.
También competía el partido UL, de la mano del doctor Clementino Navarro, antiguo candidato a expresidente durante el mandato de Ana Uribe, quien para entonces ya se encontraba retirada de la política. Lo acompañaba como vicepresidenta una jovencísima Amanda Paz, de apenas veintidós años, cuya incursión en la política había comenzado impulsada por una profunda admiración hacia Uribe.
Por último, cerraba la contienda el partido PM, encabezado por el general Roger Catamarca, con Vicente Granado como su vicepresidente. Gerald Reccson, en cambio, no participó directamente. Fue su vicepresidente quien asumió el rol de candidato a presidente, una decisión forzada por las circunstancias: el apellido Reccson había quedado irremediablemente manchado tras el intento de golpe de Estado.
Para evitar un daño mayor a su partido, Gerald retiró su candidatura y jamás volvió a involucrarse en la política, ni de forma activa ni pasiva. Permaneció en el Ejército, donde continuó su carrera hasta retirarse en silencio. De manera curiosa, fue el único Reccson que nunca quedó asociado a la infamia. A la luz de los años posteriores, su silencio —irónico y casi involuntario— terminó por salvar su memoria. Pues sería conocido como un adversario y no como un infame.
Y entonces llegó el debate.
Las cuatro figuras estaban allí, frente a frente, bajo las luces frías del auditorio, como lo habían estado ocho años atrás. El tiempo había pasado, pero las heridas políticas seguían abiertas; no cicatrices, sino grietas que se habían vuelto estructurales. El público no esperaba promesas: esperaba choques.
Clementino fue el primero en tomar la palabra.
Habló con un tono sobrio, casi técnico, evitando la grandilocuencia. Explicó cómo la economía había intentado crecer en repetidas ocasiones, pero cada intento era sofocado por un sistema fiscal que reaccionaba con reflejos automáticos: cuando las empresas mostraban mejoras, el Estado incrementaba la carga impositiva más allá de lo razonable, no para invertir estratégicamente, sino para sostener estructuras administrativas sobredimensionadas y poco eficientes. No negaba la necesidad del Estado —eso habría sido demasiado simple—, pero cuestionaba su forma: un aparato pesado que confundía control con asfixia.
Luego avanzó hacia un terreno más incómodo. Reconoció sin rodeos los casos de corrupción dentro de su propio espacio político, pero no los usó como excusa, sino como advertencia. Planteó una pregunta que quedó flotando en la sala: si un partido que llevaba décadas en el poder había perdido la capacidad de autorregularse, ¿era prudente seguir delegándole aún más autoridad? No acusó directamente; dejó que el silencio hiciera el trabajo.
Victorino respondió, pero no de inmediato.
Ignoró deliberadamente las palabras de Clementino, como si no hubieran existido, y reencuadró el debate. Comenzó a hablar de soberanía y de orden, proponiendo que el Estado asumiera un control más directo sobre los inmensos muros que protegían a las Siete Repúblicas, argumentando que no podían seguir en manos fragmentadas ni bajo intereses mixtos. Prometió mejoras salariales, ajustes en los aguinaldos y defendió su postura con cifras: la inflación había crecido, sí, pero también lo habían hecho los salarios. El problema —admitió— no era el presente, sino el miedo al futuro, a que los precios siguieran acumulando ceros hasta vaciar de sentido cualquier aumento.
Su discurso apelaba a la estabilidad, pero dejaba una sensación ambigua: ¿era una solución o una contención temporal?
Catamarca tomó la palabra con energía.
Habló de fuerza, de determinación, de decisión política. Su discurso fue largo, elaborado, incluso brillante en la forma. Sin embargo, no logró conectar. El auditorio seguía recordando demasiado bien el intento de golpe de Estado contra la presidenta Karen; la memoria estaba fresca, incómodamente viva. Catamarca parecía creer que el peso de sus palabras bastaría para revertir esa imagen, como si la retórica pudiera borrar los hechos.