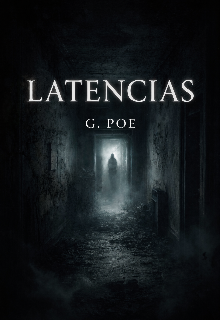Latencias
El visitante
La noche había caído con un silencio extraño, como si el aire espeso contuviera algo que nadie se atrevía a nombrar. Estaba en mi habitación, aislada del mundo con los auriculares puestos, intentando distraerme de la incomodidad que me venía persiguiendo desde hacía días. Algo en la casa se sentía distinto, incómodo, como si hubiera una presencia entre las paredes, algo que solo se percibía cuando todos guardaban silencio. Había algo más allá de lo materialmente perceptible.
Eran las 21:16 horas cuando escuché los primeros murmullos.
Al principio pensé que se trataba del televisor, pero el tono no era casual ni de entretenimiento. Era tenso, nervioso. Bajé el volumen de la música. Luego, un grito seco se escuchó:
—¿Qué estás haciendo acá?
Me quité los auriculares. Reconocí la voz de mi padre.
Me levanté y fui hacia la escalera. Desde allí pude observar apenas el reflejo en la pared: sombras moviéndose con violencia. Había una figura que no reconocía: un hombre de espaldas, con un traje oscuro impecable, sin una sola arruga, y con los zapatos perfectamente lustrados. Mi padre lo enfrentaba, pero su voz temblaba por dentro.
Bajé rápidamente a la sala. Mi madre estaba junto a mis dos hermanas en el sofá, inmóviles, como si algo más fuerte que el miedo las tuviera ancladas, expectantes de todo lo que ocurría en la casa.
Intenté escuchar, pero no le encontré sentido a la conversación en ese momento.
—Te dije que no podías entrar —dijo mi padre—. No otra vez.
—No me has entendido —respondió el visitante, con voz profunda y ahogada, como si llevara siglos esperando este momento, como si hubiera guardado esas palabras durante demasiado tiempo—. Ya estoy dentro. Estoy en un lugar de donde no me podrás echar afuera.
Antes de que pudiera moverme, se escucharon tres golpes en la puerta.
No eran golpes humanos. No eran ansiosos ni apurados. Eran metódicos. Exactos. Como si alguien hubiera medido cada espacio entre los toques con un metrónomo.
Me acerqué a la ventana que da a la calle.
Allí vi un auto negro estacionado justo frente a la casa. Dentro, cinco figuras vestidas de negro estaban sentadas, inmóviles, con la cabeza levemente inclinada hacia abajo,
observándome. No hablaban. No se movían. No parecían siquiera respirar. Tenían una mirada profunda. El miedo me invadió y dejé de mirar por la ventana.
La temperatura bajó sin explicación.
El visitante giró apenas la cabeza hacia la puerta, como si supiera quién estaba afuera. Mi padre se interpuso entre él y la entrada.
—No voy a permitir que ingresen —dijo, esta vez con voz más firme.
El hombre sonrió. Una sonrisa torcida, antinatural, imitada, forzada, como si nunca hubiera practicado el gesto correctamente.
—Tú ya los dejaste pasar —respondió.
La cerradura de la puerta comenzó a girar sola.
No había nadie del otro lado. No había pasos. Solo el sonido del metal cediendo al movimiento invisible de algo que no necesitaba ser invitado, porque ya había sido
aceptado.
—¿Qué está pasando? —preguntó mi hermana menor, aferrándose al brazo de mi madre.
—No los mires —susurró ella—. No les hables. No los nombres.
—¿Quiénes son? —volví a preguntar, mirando a mi padre.
Y fue entonces que él respondió con voz apagada:
—Uno vino. Lo dejé entrar. Fue hace años… antes de que nacieran ustedes. Pensé que podía controlarlo, que podía cerrarle la puerta cuando yo lo decidiera.
Sus ojos se llenaron de lágrimas.
La puerta finalmente se abrió.
No con violencia. No con apuro. Sino con la calma de algo que ya había entrado hace tiempo.
Las cinco figuras aparecieron dentro de la casa sin que nadie las viera cruzar el umbral. No caminaron. No flotaron. Simplemente estaban allí, como si siempre hubieran formado parte del mobiliario, esperando el momento justo para ser notadas.
Mi madre cayó de rodillas, rezando en voz baja. El visitante se volvió hacia mí. Su rostro había cambiado.
Ya no era un hombre.
Su piel era pálida. Sus ojos eran pozos de oscuridad. Pero lo más aterrador no era su rostro, sino la sensación de que él me conocía. Que había estado en mis pensamientos. En
mis sueños. Que me había observado desde dentro. Que conocía todo acerca de mí.
Uno de los hombres de negro se acercó.
Llevaba un maletín, pero nunca lo abrió. Solo se detuvo frente a mí y dijo:
—No somos extraños. Tú abriste la puerta. Tú nos llamaste. No con palabras… sino con tu duda. Con tu silencio.
—No lo hice —intenté decir.
—Sí —respondió—. Porque abrir la puerta no siempre es girar la cerradura. A veces es mirar. A veces es escuchar. A veces es permitir. A veces es dudar.
Los relojes se detuvieron. Las luces parpadearon. Y por primera vez, sentí el peso de todos ellos.
Una presencia múltiple. Un mismo espíritu en muchas voces. En muchas formas. En muchos rostros.
Desde aquella noche, la casa nunca volvió a ser la misma.
Porque ellos no se van.
Solo viven a través de nosotros.
Y cada vez que escucho un golpe seco en la puerta, sé que no es el viento.
Es Legión.
“Y le preguntó: ¿Cómo te llamas?
Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos.”
— Marcos 5:9