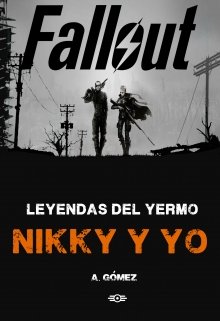Leyendas del Yermo - Nikky y yo
Chatarrero
Ya mencioné que adoraba la chatarra. Sus materiales, sus formas… me llamaban mucho la atención. Durante mi vida en el refugio jamás llegué a encontrarle utilidad a la mayoría de objetos que encontraba por ahí, pero un engranaje o una tarjeta electrónica me enloquecían sobremanera. Eran como dulces, y me apasionaba coleccionarlos.
Y sí dentro del 109 encontraba maravillas de vez en cuando, ¡imagínense en el yermo!
¡Era el mismísimo jardín del Edén!
Yo alucinaba. Cada pocos metros encontraba un objeto más maravilloso que el anterior.
Pasada la primera semana, mi mochila iba tan pesada, que cada paso me costaba una fortuna en calorías.
Caminar se me hacía difícil. Necesidad y codicia se enfrentaban cruelmente en mi cabeza.
Entonces aprendí a leer el humo.
Sí, el humo.
Las columnas de humo negras indicaban que alguien quemaba chatarra. Y esos eran buenos lugares para intercambiar.
Así fui conociendo a los habitantes del Yermo. No fue tan difícil, aunque reconozco que me impresioné soberanamente al encontrarme con mi primer necrófago. Resultó ser un buen tipo, pero su aspecto –por no mencionar su aroma–, me dejó muy preocupado. Confesaré que siempre les he tenido miedo. Es que son bastante raros…
Aprendí a cazar, y disfrutaba igualmente la carne de una mutaracha que la de una tochomosca. Jamás pude conseguir uno de esos Pipboy, que algunos comerciantes tenían acoplados a sus brazos, pero pronto tuve que adquirir una de esas tarjetas que detectaban la radiación. Siempre la he llevado pegada de mi solapa izquierda, porque si te equivocas con un charco, terminarás envenenado. Hay remedios, pero son escasos.
A lo largo de mi travesía, siempre hacia el sur, conocí a mucha gente y escuché muchas historias. Aprendí a reconocer a los saqueadores, a los merodeadores, y aprendí a identificar los bichos comestibles y los venenosos. Me aficioné a la carne de hormiga, que abundaba en los barrents al sur de mi refugio. Si Wattson supiera que había tal abundancia de alimentos, seguramente habría animado a la gente del refugio a salir de las profundidades.
Así vivían los del 94, que conocí al finalizar mi primer año en los yermos. Formaron un poblado alrededor de la esclusa de entrada, y parecían muy felices. Ahí viví por dos semanas, pero me largué cuando la líder del refugio me pidió embarazar a un montón de chicas…
No es que sea arisco, y las mujeres me encantan, pero tenía una misión, y preñar mujeres era un trabajo de por lo menos dos meses… porque los enfermeros tenían que asegurarse del éxito de la “inoculación”…
Y sí, le cogí cariño al yermo. Me entregaba sus juguetes sin egoísmo, me alimentaba con carroña saludable y animales suculentos. Conocía gente, escuchaba historias. Claro, había lluvias, tormentas y temperaturas extremas, pero si eras astuto, siempre hallabas donde esconderte.
Era sorprendente que lo que para mí eran tesoros, para los demás era solo chatarra. Pero más sorprendente era que, esa misma chatarra, había sido parte de la mágica vida de los antiguos. Un engranaje, un tanque, una tarjeta, incluso un peluche, habían formado parte activa de la vida de esa gente. Esos autos que veíamos destruidos, alguna vez habían rodado por carreteras, y en todas las ruinas había vivido gente.
¿Cómo habrá sido?
Me los imaginó felices, limpios y pulcros, sin tanto polvo, con plantas verdes por todos lados y montones de aves en el cielo. Cuentan los comerciantes, que en aquella época las hormigas y las moscas eran minúsculas, del tamaño de una uña, y que las mutarachas no eran más grandes que una chapita.
Suena fantástico, y cuesta creerlo, pero esas imágenes alimentaban mi cerebro, y me ayudaban a vivir en otros mundos por las noches.
Tuve problemas, por supuesto, como aquella vez que, padeciendo de sed, me agaché a beber en una laguna.
Ese error casi me cuesta la vida. Pero, por fortuna, una banda de comerciantes me encontró, y me aplicó esos radaways, que alguna vez produjimos en los laboratorios del 109. Me llevaron con ellos durante unos días, pero cuando los colores volvieron a mi rostro, me dejaron por mi cuenta.
Y me costó todo el contenido de mi mochila. Quedé solo con una pistola de nueve milímetros y mi gabán.
Pero encogí los hombros, porque el yermo me entregaría cosas nuevas. Siempre lo hacía.