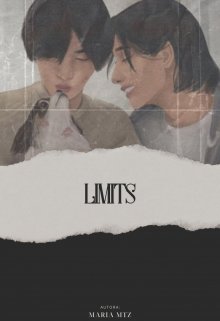Limits ❃ Hyunin
♡ : CAPÍTULO XI
Jisung dejó sobre la encimera de la cocina una enorme tarrina de helado de chocomenta.
—Aquí tienes, el más insípido y sin gracia que encontré. Cero grasas y ni una pizca de azúcar. ¡Guerra a las calorías! —exclamó con entusiasmo.
Jeongin apartó la vista de la pantalla de su portátil y lo miró de reojo. Tras un largo suspiro, se recostó en la silla y se quitó las gafas para frotarse los ojos.
—No voy a perdonarte porque me compres helado. Anoche te pasaste mucho, Sunggie.
Jisung puso cara de perrito abandonado.
—Lo sé —gimoteó. Se acercó a su amigo y lo rodeó con los brazos—. Pero ya me conoces, somos amigos desde primaria y… ¡Por Dios, mis juguetes eran tus juguetes, esas cosas no se comparten con cualquiera! Unen casi tanto como la sangre. Jeongin sonrió mientras Jisung lo zarandeaba con un enorme abrazo de oso.
—No vuelvas a hacerlo, ¿bien? —dijo cuando pudo respirar—. Olvida el tema y olvida a San. Es asunto mío. No se pueden pasar todo el verano lanzándose puyas.
Jisung dio un paso atrás y arrugó la frente.
—Eso suena a reconciliación —refunfuñó—. Dime que no lo estás considerando.
—Jisung —replicó Jeongin a modo de advertencia.
—Tendrás que pedir una orden de alejamiento si quieres que te deje tranquilo con este tema. San no debería respirar el mismo aire que tú. —Se dirigió al cajón y sacó dos cucharillas—. Un chico que piensa más con la entrepierna que con el cerebro no merece la pena.
Jeongin sacudió la cabeza con exasperación y volvió a centrarse en la página en blanco abierta en la pantalla de su ordenador. Jisung se sentó sobre la mesa y destapó la tarrina. Hundió la cucharilla y se la llevó rebosante a los labios.
—¿Qué haces? —preguntó con la boca llena de helado.
Jeongin cerró el portátil de golpe.
—¡Nada! Estaba comprobando mi correo —respondió, forzando una sonrisa.
Llevaba un par de años escribiendo de forma constante y ya había sumado un buen número de relatos, cuentos y una novela corta de la que se sentía bastante orgulloso. Soñaba con ser escritor desde los cinco años, cuando aprendió a leer y descubrió que era tan divertido imaginar sus propias historias como leer las de los demás.
En secreto fantaseaba con la posibilidad de convertirse en un escritor famoso, ver sus novelas en los escaparates de las librerías. Pero solo era eso, una fantasía. Su padre esperaba que se convirtiera en juez, como él; o, en su defecto, que estudiara algo “serio” con lo que lograr un brillante futuro. Cuando de pequeño Jeongin le hablaba de sus sueños, él se reía y le quitaba importancia, echando por tierra, quizá sin pretenderlo, todas sus esperanzas. Por ese motivo nunca le había hablado a nadie sobre ese tema, ni siquiera a Jisung.
El timbre de la puerta sonó. Jeongin trotó hasta la puerta principal, con Jisung pegado a sus talones. Al abrir, sus pupilas se dilataron por la impresión. Uno ochenta, pelo castaño, gafas oscuras. El aro que colgaba de su oreja atrapó un rayo de sol y lanzó reflejos que lo dejaron momentáneamente ciego. Parpadeó y recorrió con los ojos los tatuajes de sus brazos. Los chicos como él, así, tan de cerca, disparaban todas las alarmas de peligro. Daban un poco de miedo.
—¿Puedo ayudarte?
—Estoy buscando a Hyunjin —dijo Minho, ladeando la cabeza para ver el interior de la casa.
Hizo ademán de entrar, pero Jeongin se movió ocupando el hueco de la puerta.
—Disculpa, pero apenas te conozco. No puedo dejarte entrar.
Minho arqueó las cejas y lo miró.
—Ya lo has oído —dijo Jisung tras él.
—La que faltaba —masculló el chico. Echó mano a su bolsillo trasero y sacó su teléfono móvil. Marcó y se lo llevó a la oreja—. ¡Eh, mueve el culo hasta la entrada! Aquí Wendy y Campanilla no me dejan entrar, creerán que he venido a robarles la cubertería de plata.
Los chicos se miraron con cara de póker. Un instante después, Hyunjin aparecía tras ellos con la respiración agitada y sudando a mares.
—¿Has traído guantes?
Minho asintió y se quedó mirando a los chicos. Ninguno parecía tener intención de moverse.
—Hyunjin, mi padre no permite visitas en casa. Tus amigos no pueden venir a pasar el rato contigo —repuso Jeongin con cara de pocos amigos.
Hyunjin ni siquiera se dignó a mirarlo.
—Necesito ayuda para subir las vigas al tejado. O lo hace él, o me buscas a alguien que lo haga —replicó con ojos centelleantes. Nadie se movió y nadie dijo nada—. Tictac… tictac… tictac… Tendré que irme a casa.
Minho apretó los labios para esconder una sonrisa. Jeongin resopló y se hizo a un lado para dejarle pasar.
—Está bien, pero la próxima vez deberías informar antes a mi padre de estas cosas —dijo él a su espalda.
—Lo que tú digas —farfulló Hyunjin, y lo dejó plantado en la puerta sin mirarlo ni una sola vez.
Dos horas más tarde, el tejado lucía un aspecto mucho más sólido y seguro.
—¿Crees que lo hacen a propósito? —preguntó Minho, mirando de reojo hacia la piscina.
Hyunjin encajó la última viga en su lugar. Se pasó la mano por la frente para evitar que el sudor le entrara en los ojos y comenzó a recargar la pistola de clavos.
—¿De qué hablas?
—De ellos —respondió Minho con un gesto de su barbilla, señalando a Jisung y Jeongin, que tomaban el sol junto a la piscina—. Están ahí, tumbados, prácticamente desnudos, sabiendo que tú y yo estamos por aquí.
—No creo. Están en su casa, hace calor y tienen una piscina de tamaño olímpico.
Minho frunció el ceño, poco convencido.
—Pues es la tercera vez que el rubio se pone protector en menos de una hora. ¡Dios, es imposible concentrarse mientras está ahí, sobándose!
—Pues no mires —le espetó Hyunjin.
Porque eso era lo que él estaba haciendo: todo lo posible para no quedarse embobado contemplando el cuerpo del chico bonito. Desde su encuentro en la playa, y tras conocer el triángulo que formaba con Félix y San, había evitado pensar en él. Sentirse atraído por Jeongin era absurdo, y eso le cabreaba. Estaba enfadado. En primer lugar, por sentirse atraído por él; y en segundo, porque conociéndose como se conocía no tardaría mucho en hacer algo estúpido. ¿Y qué podría ser lo más estúpido? Seducirlo y llevárselo a la cama para relajar la tensión, cada vez mayor, que comenzaba a sentir. No podía hacer eso, por un millón de razones que le complicarían la vida. Si su madre se enteraba, lo castraría como a un gato. Así que, lo mejor sería mantenerse alejado de él como si fuese venenoso.