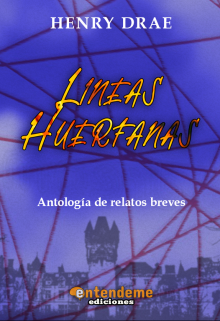Líneas Huérfanas
5 - EL DESCUBRIMIENTO
Américo sintió como su corazón quiso salirse del pecho cuando fue consciente de la revelación. Sus sienes comenzaron a palpitar, avisándole también que no habría parte de su cuerpo que no acusara aquello que a su mente tanto inquietaba. Que fuese de madrugada, en un momento en el que no podía conciliar el sueño, era un detalle, aunque no menor. Es que sin proponérselo, en un pensamiento súbito, había llegado a la conclusión de muchos días, meses, años completos de investigación. Un proceso que, habiendo desarrollado casi en la más absoluta soledad, no había arrojado resultados satisfactorios hasta ese preciso instante.
Y ahora lo veía con la mayor de las claridades. Hubiese tomado el teléfono, despertado a todo el que fuese de alguna manera testigo de su trabajo, para darles la buena nueva. El descubrimiento se le había manifestado en ese instante, y el que fuese tan poco oportuno, pasaría a ser una anécdota. El mundo estaría sorprendido de su hallazgo, sobre todo porque el proceso se alojaba más en su mente que en cualquier registro al paso que pudiese haber hecho, que sabía que resultaría incomprensibles para la mayoría. De hecho, estaba seguro de que nadie, por cercano que fuera, sería capaz de continuar, ni tan siquiera comenzar de nuevo, su investigación.
Pero entonces respiró hondo y se dejó invadir por la calma. Le tocaba gozar de haber llegado al final de esa escalera, del último peldaño que justificaba, ni más ni menos, que su propia existencia y paso por este mundo.
Se recostó de nuevo, intentando meditar en la soledad de su habitación. Había pasado apenas 97 años en este lugar. Una edad a la que pocos llegaban, y menos aún con su vitalidad y lucidez mental. Pero a él le daba algo de pena que se lo admirara por eso. Vivir y mantenerse saludable y con cierta plenitud no debiera ser más que una habilidad de supervivencia básica y no algo digno de admiración. Américo pretendía que se lo apreciara y recordara por su descubrimiento. Y ahora que lo tenía ante sí, con tanta claridad, solo le restaba disfrutar y cerrar los ojos imaginando lo que vendría.
Tan orgulloso estaba, que creía sin la menor duda, que luego de que esto saliera a la luz, nada sería igual para nadie sobre la faz de la tierra.
Pero el descubrimiento mayor lo haría alguien de dos generaciones por delante de la suya, a la mañana siguiente. Su nieto Franco llegaría a su casa y, ante la falta de respuesta, abriría con la llave que le confiara tiempo atrás, para encontrarlo tendido y estático en su cama, en un sueño que parecía tener como límite la eternidad.
Franco sabía que su abuelo trabajaba arduamente en algo que supo ocupar toda su vida y aún motorizaba su pasión, pero como la gran mayoría, no tenía idea de lo que implicaba. Así que lejos de apenarse por lo que ignoraba, lo que más lo tranquilizó finalmente fue contemplar la sonrisa en su rostro inmóvil y pálido, una que nunca antes había podido atestiguar.