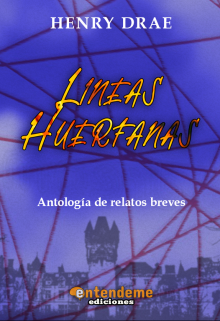Líneas Huérfanas
19 - SIN MIEDO A LAS FORMAS
Podía decirse, sin lugar a dudas, que el trabajo artístico de Manuel Lafuente, era extraordinario. Consistía en una serie de pinturas sobre lienzo -a veces en óleo, otras en acrílico-, de objetos cotidianos puestos en escenarios improbables. Iban desde llaveros, pasaban por simples rollos de cinta y llegaban hasta adornos en cerámica fría, que en ocasiones superaban en nivel de detalle a los modelos originales. La particularidad consistía en que las luces y sombras, los contrastes y hasta las formas eran imposibles de ver en el mundo real. No se trataba de un surrealismo exagerado al estilo Dalí, sino que manejaba una sutileza que le daba un estilo único y personal, muy identificable y hasta difícil de imitar.
Las obras de Manuel no eran conocidas, ni podían verse en exhibiciones o galerías. Apenas usaba los canales de promoción habituales, mucho menos las redes. Lo habían convencido de tener una cuenta en Instagram, pero la tenía descuidada. Lo que no le faltaban eran críticos. Se ocultaban entre sus amigos, familiares, y algunos conocidos cuya formación como estudiantes de arte era menos que nula, pero se endilgaban el derecho de decirle a Manuel cómo mejorar para “romperla” y “venderse todo”.
«Tendrías que hacer marinas» le dijo su vecino, «mi cuñado tiene como tres que le compró a un bohemio que las pinta en la plaza. Lo peor es que el tipo las vende carísimas y después tira la plata en juego o chupi. Preferible que te la ganes vos, si te saldrían geniales!
Naturalezas muertas. Frutas, plantas, ya las imagino. Tenés un don y les daría vida. Te cansarías de entregar cuadritos todos los días.»
“Cuadritos”, pensó Manuel con media sonrisa, cómo se las ingeniaban muchos para menospreciar la obra artística, sin que parezca que están lanzando un insulto. Recordó a un compañero de facultad al que le irritaba mucho que le dijeran que “tocaba lindo la guitarrita”.
Por último, su prima Sara le decía, cada vez que lo visitaba, sin excepción:
«Es un desperdicio que no estés haciendo retratos. No sé que esperás.»
¿Esperar? No, el arte no se trataba de esperar, sino de inspirarse. Y hasta el momento, Manuel no se sentía compelido a pintar otra cosa que no fuesen objetos inanimados, a su manera. Y la mejor forma de sentirse halagado, era cuando gente que veía por primera vez alguna de sus obras, -a veces la tercera o a la segunda-, no podían despegar la vista por varios minutos. A menudo se quedaban sin palabras, quizás por vergüenza al tener que elogiar el dibujo de un simple broche para la ropa, otras por no sentirse capaces de describir en qué consistía esa belleza.
Pero lo de los retratos era algo que Manuel consideraba un pendiente. Siempre tuvo ganas de explorar rostros y todas sus posibilidades. No quería utilizar fotografías (siempre trabajaba con modelos palpables a los que pudiera manipular a su antojo sobre la mesa del taller) y tampoco se animaba a contratar modelos vivos.
Porque Manuel no solo era un gran artista, sino uno de los mayores exponentes de lo que podía ser una persona tímida e introvertida. Le costaba relacionarse, al punto de bajar la vista cuando le hablaban, por reflejo. Incluso cuando se veía obligado a hacerlo en una conversación, un tic le hacía parpadear de la peor manera imaginable.
Hasta que un día tuvo un sueño extraño, uno de esos que no le dejaba detalle por vivir desde lo profundo de la inconsciencia, y en medio de él, aparecía esa increíble mujer, a la que de ninguna manera podía dejar de atrapar en un lienzo.
A la mañana siguiente apenas se sirvió una taza de café y arrancó montando el bastidor bien cerca de la ventana. Preparó los acrílicos, y luego de ensayar un breve boceto con carbonilla, comenzó a dar pinceladas.
A las 14:07, antes de pensar en que podría almorzar, y sin que eso lo preocupe, ya tenía listo un retrato perfecto de esa mujer a la que no había visto nunca en sueños, pero de la cual recordaba cada detalle. Tanto que cumplía con cada característica que identificaba a su obra previa: algo -en este caso alguien- que parecía real, pero que solo podía existir en aquel pedazo de tela. La llamó “Vivianna” así, con doble n, como para dar una nota de su imperfección manifiesta, y la dejó allí, en el bastidor, por semanas.
Recibió felicitaciones, expresiones de asombro y hasta loas de los críticos de siempre, que de todos modos, siempre tenían algo para acotar.
«Se parece a fulana.»
«Ah, quisiste hacer a la actriz esta... pero no te salió, la deformaste mucho.»
En una ocasión, ya cansado de que le preguntaran de quién se trataba, respondió “es una novia que tuve” para zanjar la discusión, aunque tuviera la secreta esperanza de que en otro sueño, continuara la historia con su modelo especial.
Pero eso no sucedió, ni en días, meses, incluso en años. No había vuelto a pintar otro retrato. Siguió con sus objetos, sin que merme el impacto en los pocos testigos que tenían sus obras.
Un día se decidió a aceptar la oferta del curador de una galería. Lo había llevado al estudio su prima, avisándole con muy poca anticipación para que no pudiese arrepentirse, y el hombre quedó maravillado.
«La verdad, Manuel, en mi profesión veo de todo y para todos los gustos. Aunque conozco desde hace años a Sara y confío en ella, no tenía muchas esperanzas de encontrarme con algo así, a pesar de su insistencia para que viniera a verte. Esto es impresionante. Por lo general cobro un derecho de exhibición, más allá de la comisión de cada obra por venta, pero tus obras son demasiado buenas para ponerte un obstáculo de ese tipo. No quiero que nada te haga dudar, sos un artista del carajo, no podría atreverme a negociar con vos. Me honrararía que aceptes exhibir aunque sea unos 2 o 3 días en mi galería. Y reduciré mi comisión al mínimo. Así de interesado estoy.»