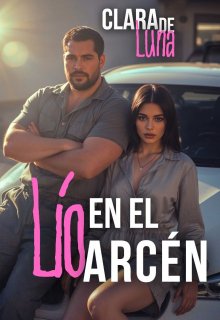Lío en el arcén
5.
— He visto a Nina en el mercado — dije mientras masticaba un trozo de pan todavía caliente.
— ¿A la Carrasco? — mi madre andaba trajinando junto a la cocina, inventando algo más.
— ¿Pues a quién si no? Hasta quería venir de visita.
La comisura de mi boca se torció en algo que apenas recordaba a una sonrisa.
— Ay, tenías que haberla invitado, ¿por qué te pones así…?
— ¿A ella? ¿Estamos hablando de la misma Nina?
— Es una chica normal, buena ama de casa. Siempre saluda, trabaja… ¿qué más quieres?
— Hablas como si quisieras casarme con ella.
— ¿Y si así fuera, qué? ¿Te crees muy importante ahora en tu Madrid? — mi madre me miró por encima del hombro. — Ya casi cumples treinta y sigues perdiendo el tiempo. Ni esposa, ni hijos…
Me levanté de golpe de la mesa, dejando el plato sin recoger. Siempre igual: sabía cómo pinchar hasta que uno pasara el resto del día como un fantasma.
El resto de la tarde lo pasé haciendo arreglos en el patio, atando cabos sueltos. Cuando el calor se volvió insoportable, me refugié en el garaje. Una casa siempre tiene trabajo, y por mucho que hagas, la lista nunca termina.
— Córtame el gallo — la voz de mi madre sonó de repente junto a mi oído. Me golpeé la cabeza contra una estantería y solté un siseo, tragándome la maldición.
Me enderecé, sobándome el chichón. Mi madre estaba junto a un bidón enorme, con su bata floreada y un pañuelo blanco en la cabeza casi encanecida.
— Mamá, ya sabes que yo no hago esas cosas — dije estirándome hasta crujir el cuello.
— ¿Y qué hago yo con él? Ya está grande, la carne se va a echar a perder.
— Si quieres, te doy dinero y le pides a un vecino. Por una botella te hace lo que quieras.
— Parece que todo ahora se resuelve con dinero.
— Y con vodka también, — intenté bromear.
— Anda ya, — agitó la mano y se dio media vuelta. — Y échale un ojo al carburador, que no tira bien.
Se fue murmurando para sí, y yo me quedé un momento sonriendo por lo bajo. Le había dicho mil veces que vendiera esas gallinas, y ella seguía cuidándolas como si fueran de porcelana.
Caía la tarde. Los mosquitos se volvían insoportables y por fin llegaba la frescura ansiada. Revisé el carburador, el nivel de aceite, el anticongelante, unas cuantas cosas más, para que mi madre no acabara en un apuro. Luego me puse con mi coche, ordenando el maletero.
— ¡Doña María! — la voz conocida detrás de la verja hizo callar hasta a los grillos.
Me enderecé con un quejido; la espalda me mataba.
— Mi madre está dentro — respondí al ver a Nina Carrasco, envuelta en un chal ancho.
— ¿Puedo pasar? — sonrió, como si estuviera actuando en una telenovela barata.
— Pasa.
Desfiló delante de mí contoneando las caderas con esmero. ¿Dónde habría aprendido ese arte del coqueteo?
Ya casi terminaba mis cosas cuando Nina apareció de golpe junto a la puerta del copiloto. Me hizo dar un respingo. Callada como un ratón de iglesia, retorcía la tela del chal entre los dedos mientras sus ojos recorrían mis hombros sudados sin pudor.
— ¿Olvidaste dónde está la puerta? — solté, cerrando de golpe. Nina se estremeció, pero no apartó la mirada.
— ¿Por qué eres tan duro? — murmuró, ruborizándose un poco. — ¿Puedo pedirte algo?
— Intenta.
— En mi casa… el riel de la cortina está a punto de caerme en la cabeza. ¿Lo miras?
Editado: 21.10.2025