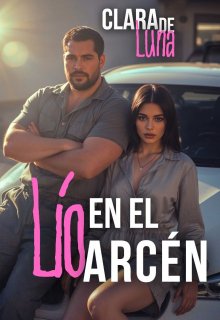Lío en el arcén
9.2.
—Gracias, Xermán —dijo con voz dulce, y añadió en susurro—: aunque “pupsito” me sigue gustando más.
Sonrió, enseñando los dientes perfectos, y se alejó por la acera dejando un repiqueteo de tacones que me taladró el cerebro.
¿Y por qué demonios estoy sonriendo? ¿Me habré vuelto loco? Espero que no lo note… Aunque sí, seguro que lo notará. Y justo eso es lo que me va a rematar.
Ya estaba en mi sofá, cumpliendo mi plan nocturno de no pensar en nada, cuando alguien llamó al timbre. Con insistencia, como si el edificio estuviera ardiendo.
Solté un suspiro, clavé la vista un segundo más en la tele vieja y me levanté arrastrando los pies.
—Vaya… —me quedé helado—. No me lo esperaba.
En la puerta estaba Diego, con una botella de dos litros de cerveza oscura. El pelo despeinado, cara de derrota.
—¿Operación “romántica” fallida? —pregunté, dejándolo pasar en el estrecho pasillo.
—Ni me hables —bufó el Académico, quitándose las zapatillas blancas con un golpe seco.
No tenía muchas ganas de hablar, pero su cara lo decía todo: había bronca con Alicia. Llevaba casi dos horas sin escribirle, ni siquiera un mensaje con amenazas pasivo-agresivas. Mala señal. Y yo ya empezaba a temer por su pellejo.
—Deberías dejarte de pasar noches fuera, —solté mientras cambiaban los anuncios del partido—, un consejo.
No me gusta meterme en sus dramas, pero a veces parecen una pareja de abuelos gruñones atrapados en un piso de 40 metros.
—Mira quién da consejos —dijo Diego, dando una palmada—. El gurú del amor. No te veo anillo en el dedo, ni pareja en el sofá. Muy convincente, sí.
—Pues tú, en lugar de escupir veneno, mejor llámala. A lo mejor ya está empaquetando tus cosas para mandarlas al pueblo.
—Cállate ya, anda. He venido a ver el partido, no a escuchar tus sermones.
El partido iba por el último tramo y yo ya había perdido el interés. Rezaba porque no hubiera prórroga. La botella estaba casi vacía, mi vaso aún lleno: no quería llegar al taller oliendo a resaca.
Diego ya estaba más tranquilo, metiendo mano en una bolsa de patatas sabor cangrejo con la paz de un monje.
—Oye, estaba pensando… —dijo entre un trago y otro—. Qué bien debes vivir tú solo. Sin nadie que te taladre la cabeza.
Rodé los ojos tan fuerte que me dolieron.
Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Los dos nos quedamos congelados, como dos terroristas a los que acaba de sonar el móvil de los negociadores.
Editado: 21.10.2025