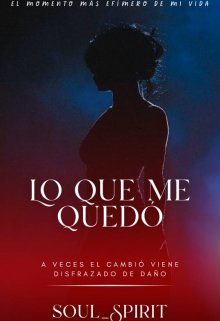Lo que me quedó
CAPITULO 5
Toques perversos y recuerdos desechados
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante todo el trayecto, los dos compañeros de Alexander no dejaron de hablar entre ellos. Risas cortas, y comentarios que no alcanzaba a entender aun así, prefería hacer el intento de escucharlos y no prestar atención a mis propios pensamientos, porque cada vez que mi mirada intentaba dirigirse a Alexander, un miedo sordo me apretaba el pecho.
No quería provocarlo. No otra vez.
Aún sentía el dolor punzante en mi mejilla izquierda.
Cuando llegamos a casa, respiré con alivio. Pero toda esa paz se esfumo tan rápido como vino al momento en que escuché cómo las puertas traseras se abrían y cerraban casi al mismo tiempo. Un ruido seco. Preciso. Coordinado.
Los amigos de Alexander se bajaron del auto y caminaban en mi dirección. Mientras que Alexander venia un poco más atrás de ellos. Me giré de inmediato, pero el presentimiento ya me había atravesado el estómago: esa sensación viscosa, como si algo dentro de mí intentara advertirme que algo estaba a punto de acontecer que todavía no estaba a salvo.
Intenté abrir la puerta, pero mis dedos temblaban demasiado. Era como si mis huesos se negaran a obedecerme. El metal chocaba contra el metal sin enganchar. Un intento, dos intentos.
Entonces, una mano se cerró sobre la mía, fría, firme, demasiado segura. Giró la llave en la chapa con una facilidad.
Después, un susurro rozó mi oído derecho, tan suave que me provoco más escalofríos.
—Tranquilízate… solo vas a conseguir más castigos.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. Ni siquiera recuerdo haber tomado aire, solo el latido desesperado que intentaba guiarme hacia mi cuarto. Quería encerrarme, desaparecer detrás de la puerta de mi habitación, aunque fuera por unos segundos.
No llegué.
—¿A dónde crees que vas?
La voz de Alexander.
Fuerte.
—Yo no he dicho que te vayas —continuó—. No he dado la orden, tenemos invitados acaso no ves?.
Giré lentamente, con la garganta ardiendo. Y entonces los vi.
Los amigos de Alexander estaban ya instalados en el sillón enorme de la sala, hundidos en los cojines como si se tratara de su propio hogar. Sonreían, no de diversión, sino de expectación. Había algo en sus miradas… algo que recorría mi cuerpo sin tocarlo. Una primera evaluación. Un juicio silencioso.
Y parado en medio de la sala se encontraba Alexander.
Inmóvil. Perfecto. Helado.
Por un instante, me pregunté si lo que había temido todo el camino estaba por comenzar justamente ahora. O si ya había empezado desde mucho antes… y yo apenas lo estaba notando.
Los segundos se estiraron como si el tiempo mismo tuviera miedo de moverse.
Alexander no se acercó. No hizo un solo gesto. Solo me observaba, con esa frialdad que no sabía si era enojo… o algo peor. Pero había algo distinto esta vez, algo en sus ojos que no alcanzaba a descifrar y que me hizo sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio sin saber si él me iba a empujar… o solo quería ver cuánto tardaba yo en caer sola.
—Ven acá —ordenó finalmente.
No fue un grito. Fue peor.
Su tono tenía esa suavidad tensa, como cuando alguien aprieta demasiado un hilo a punto de romperse.
Mis piernas dudaron. No quería avanzar. Pero tampoco quería ver qué pasaba si me quedaba quieta. Los dos chicos sentados se removieron en sus asientos para acomodarse mejor como si estaban a punto de disfrutar de un espectáculo.
—Jane —repitió Alexander, inclinando apenas la cabeza—. No me hagas pedirlo dos veces.
Un escalofrío me recorrió entera.
Di un paso. Luego otro.
Y cada uno me pesaba como si llevara cadenas invisibles amarradas a los tobillos.
Cuando por fin estuve lo suficientemente cerca, Alexander levantó la mano. Por un instante pensé que iba a tocarme, o empujarme, o… no lo sé. Pero no lo hizo. Dejó la mano suspendida entre los dos, como si estuviera decidiendo qué versión de sí mismo iba a mostrarme.
—Te dije que te tranquilizaras —añadió Alexander, mirándome como si yo fuera un rompecabezas incompleto que solo él sabía resolver—. Pero parece que a veces necesitas que te lo recuerden… de otra manera.
Tragué saliva, pero la garganta me ardió.
Quería decir algo. Cualquier cosa. Pero las palabras estaban encerradas en mi pecho, como si tuviera miedo de que al salir empeoraran todo.
Alexander dio un pequeño paso hacia mí. No era amenaza abierta, pero sí un aviso. Uno que conocía demasiado bien.
—Siéntate —ordenó, señalando el espacio en medio de los dos chicos.
Me negaba a hacerlo, era como entrar a la boca del lobo. Asi que mi mirada se dirigió al sillón individual del otro lado. Un refugio temporal. Caminé directo hacia él, como si mi cuerpo buscara instintivamente un rincón donde desaparecer.
Pero no llegué.
Sentí una mano—firme, fría—cerrarse alrededor de mi antebrazo.
Alexander.
Me detuvo sin esfuerzo, como si mi movimiento le perteneciera también a él.
—Ahí no —murmuró con una calma que me heló más que un grito.
Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de Kevin desde el sofá grande, cargado de una falsa dulzura que me erizó la piel.
—Ven, Jane… siéntate aquí —palmó el espacio entre él y Simón—No mordemos. Bueno… no mucho.
Ambos me miraban con una mezcla de burla y curiosidad morbosa, como si yo fuera parte de un juego que sólo ellos entendían.
Me quedé quieta, con la garganta seca. Busqué la mirada de Alexander, esperando—tal vez ingenuamente—que me dejara sentarme en el mueble individual
Pero su mirada me cortó el aire.
Ese hielo. Esa forma de decir “obedece” sin una sola palabra.
Ese recordatorio de que, si me negaba, sería peor.